
La
lucha contra la viruela ha sido una constante de la historia a lo largo de los siglos.
El carácter contagioso de esta enfermedad vírica causante de pandemias
recurrentes, de distribución universal y con alto riesgo de mortalidad y de
dejar secuelas muy incapacitantes hizo que fuera una de las enfermedades más
temidas de las que ha padecido la humanidad por lo que se denominó “el ángel
de la muerte”. Desde la más remota antigüedad se trató de prevenirla
mediante la administración a personas sanas de fluidos procedentes de pústulas
o costras de enfermos infectados. Este proceso, conocido como variolización,
aunque tenía eficacia en muchos casos, no estaba exento de desarrollar la
enfermedad en su forma grave e incluso la muerte. Un paso decisivo fue dado por
Edward Jenner quien en 1796 consiguió las primeras inmunizaciones por inoculación
de linfa procedente de las pústulas de la viruela contraída por las vacas que
ocasionaba una forma clínica muy benigna de la enfermedad quedando las personas
inoculadas inmunizadas para siempre al contagio de la viruela humana. Desde
este momento se comenzó en Europa e inmediatamente después al resto del mundo
la vacunación a gran escala siguiendo el método de Jenner.
En
España pronto llegaría la vacuna comenzándose las primeras vacunaciones contra
la viruela en el año 1800. Para entonces, en el vasto imperio español también
se producían continuos brotes de la enfermedad que diezmaban a la población. La
Corona española no era indiferente a esta situación y, más bien al contrario,
se mostraba muy receptiva para resolver las continuas demandas de los gobernantes
de los territorios de ultramar. Después de un proceso de deliberación del
Consejo de Indias asesorado por los médicos de Cámara, el monarca español
Carlos IV aprueba un ambicioso y complejo proyecto para llevar la vacuna hasta
la América hispánica y Filipinas, que será conocido por el nombre de Real
Expedición Filantrópica de la Vacuna (REFV), una misión que precisará ser
mantenida durante un período de ocho años y medio, de noviembre de 1803 a mayo
de 1812, para alcanzar los objetivos propuestos. El proyecto persigue que la
vacuna se distribuya por todos los territorios a la mayor población posible, se
administre de forma totalmente gratuita a cargo del erario público y tenga
carácter universal sin distinciones de raza, sexo ni condición económica ni social.
Para
transportar el virus de la vacuna a territorios tan distantes se opta por
utilizar a niños no expuestos previamente a la enfermedad como vehículos
transportadores inoculándoles en el brazo el virus vacuno de forma progresiva
de un niño a otro a modo de cadena humana para mantener la viabilidad del
fluido. El proyecto contaba con un reglamento y un derrotero que definía con
minuciosidad las normas y las rutas que debían seguirse. El objetivo no era
simplemente administrar la vacuna sino también consolidar el proceso de
vacunación en cada territorio mediante la creación de las Juntas de Vacuna para
asegurar la conservación del fluido vacunal y la perdurabilidad del
procedimiento siguiendo un modelo homogéneo de actuaciones y evaluación que
estaban fijados en un protocolo. También se contemplaba la instrucción de
sanitarios locales para la preparación y administración de la vacuna. Para
asegurar el éxito de la misión se instó mediante edicto real a todas las
autoridades civiles y religiosas de ultramar para que apoyaran a los
expedicionarios a su paso por los distintos territorios, una directiva que
desgraciadamente no se cumplió de forma generalizada. Como director de la
expedición sería elegido el reputado cirujano Francisco Xavier Balmis quien, no
sin grandes dificultades y contratiempos, lograría la mayoría de los objetivos
que se habían fijado consiguiéndose vacunar directamente a más de 250.000
personas por lo que fue muy laureado a su regreso a España.
La
REFV supuso una de las empresas de salud pública de mayor transcendencia
ejecutadas en la historia de la medicina constituyendo un auténtico programa
oficial público de vacunación masiva realizado por primera vez en el mundo y
también la primera campaña intercontinental de educación sanitaria. Por muchos
autores ha sido calificada como la primera gran hazaña sanitaria, científica y
humanitaria producida a nivel internacional. Fue una expedición de amplias
proporciones por su complejidad, dificultad y, sobre todo, por haber conseguido
vacunar a una gran parte de la población a través de extensas y distantes
regiones geográficas. La elaboración del plan sanitario para su ejecución se
realizó con absoluto rigor, siguiendo el método científico del momento, y
estuvo dirigido y avalado por sanitarios reconocidos, con experiencia y
perfiles adecuados a las características de la misión. Sin embargo, a pesar de
la gran importancia histórica que supuso esta expedición, sorprende el escaso
conocimiento que de la misma se tiene en la actualidad a nivel general.
El
periodo durante el cual se inicia y desarrolla la expedición va a coincidir con
una etapa histórica de las más dramáticas que había vivido España desde la
constitución de la monarquía unificada resultante del enlace entre Isabel I de
Castilla con Fernando II de Aragón a finales del siglo XV. La existencia de una
profunda crisis institucional por la obligada abdicación de Carlos IV en 1808 a
favor de su hijo Fernando VII tras el motín de Aranjuez, los procesos de
independencia en los territorios de ultramar a partir de 1809 y, más grave aún,
la invasión napoleónica en 1808 con la consiguiente pérdida de la soberanía
nacional no parecía el mejor momento para acometer un proyecto de esta
magnitud, motivo por el cual hace más loable y meritorio, si acaso, que
finalmente pudiera ser materializado. El ímpetu de una monarquía ilustrada como
la de Carlos IV, aún en situaciones de máxima adversidad, para mejorar las
condiciones de salubridad de la población, el fomento de la prevención e
higiene pública y reducir las tasas de mortalidad posibilitó que el proyecto
fuese finalmente aprobado.
La
maldición de las pandemias de viruela
La
viruela es una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con elevada tasa de
mortalidad causada por el variola virus, un virus del grupo ortopoxvirus.
Fue responsable de las mayores pandemias que ha sufrido la humanidad en la
historia junto a la peste bubónica, cólera morbo, tuberculosis y, más
recientemente, el sida y covid19. La viruela afectaba a todos los sectores de
la población sin distinguir entre edad ni condición social. Entre sus víctimas
se cuenta el rey Luis I de España, el zar Pedro II de Rusia o la reina María II
de Inglaterra. La enfermedad pudo surgir en poblaciones humanas del Extremo
Oriente de hace miles de años. Se encontraron signos de haberla padecido en la
momia del faraón egipcio Ramsés V, de una antigüedad de 1.160 a. de C. El virus
se propagó por sucesivos brotes y se extendió por los cinco continentes debido
a los flujos migratorios de la población. Está considerada como la enfermedad
infecciosa más letal en la historia. Se estima que en el siglo XVII fue la
responsable de la muerte de 60 millones de europeos. Precisamente en Europa,
durante el siglo XVIII y principios del XIX, la población estaba azotada por agresivos
brotes con una mortalidad especialmente elevada que alcanzaba las 400.000
personas al año. Por aquel entonces, una de cada cinco personas acababa
infectándose siendo responsable del 10% de todos los óbitos.
 |
Virus de la viruela (variola virus). La viruela fue una de las
enfermedades más devastadoras en la historia de la humanidad. Solo en el siglo
XX fue la causa de la muerte de cerca de 300 millones de personas en todo el
mundo antes de que fuera erradicada en 1977 |
La
viruela se transmite de una persona a otra por vía respiratoria o, con menor
eficacia, por contacto directo. La ropa contaminada también puede ser un
vehículo de transmisión. El contagio es más probable durante los primeros 7 a
10 días tras la aparición del exantema. Una vez formadas las costras sobre las
lesiones cutáneas, la infectividad disminuye. Se caracteriza clínicamente por
tener un período de incubación de entre 10 y 12 días, tras el cual aparece un
período prodrómico de 2 a 3 días con fiebre, cefalea, lumbalgia y malestar
general extremo. En ocasiones, el paciente presenta dolor abdominal intenso y
vómitos. Después aparecen lesiones maculopapulares sobre la mucosa
bucofaríngea, la cara y miembros superiores, que se diseminan poco tiempo
después al tronco y miembros inferiores. Las lesiones bucofaríngeas se ulceran
rápidamente. Después de 1 o 2 días, las lesiones cutáneas se vuelven
vesiculosas y luego pustulosas. Las pústulas son redondas, tensas y profundas
concentrándose más en la cara y los miembros. Después de 8 o 9 días, las pústulas
se convierten en costras que acaban dejando las típicas cicatrices residuales.
Pueden aparecer una serie de complicaciones como la pérdida de visión y piezas
dentarias, sordera, parálisis, diversas mutilaciones, trastornos digestivos,
demencias y otras. La tasa de letalidad es de alrededor del 30%. La muerte se
produce por la respuesta inflamatoria masiva que ocasiona shock e insuficiencia
multiorgánica, y suele ocurrir durante la segunda semana de la enfermedad.
 |
Niño de 13 años afectado por la
viruela. La enfermedad causaba pústulas en la piel que se convertían después en
costras, las cuales se caían y dejaban las características cicatrices en la
piel. Fotografía de principios del siglo XX tomada por el Dr. Allan Warner
del Isolation Hospital de Leicester, Reino Unido |
Existen
otros tipos de presentación clínica. Una forma más leve produce síntomas
similares, pero de mucha menor gravedad, con un exantema menos extenso y una
tasa de letalidad inferior al 1%. La variedad hemorrágica y maligna son más
graves y se presentan en el 5 a 10% de los infectados. La forma hemorrágica se
asocia con un período prodrómico más breve pero más intenso, seguido por la
aparición de eritema generalizado y hemorragias cutáneas y mucosas. Siempre
produce la muerte del paciente en 5 o 6 días. La forma maligna tiene también
una mortalidad elevada y se manifiesta clínicamente con un período prodrómico
grave similar, seguido por el desarrollo de lesiones cutáneas planas no
pustulosas confluentes que conducen a la descamación de la epidermis.
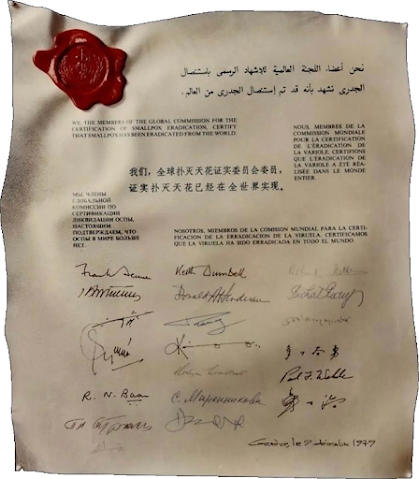 |
Acta oficial del certificado de
la erradicación total de la viruela en todo el mundo firmada en Ginebra el día
9 de diciembre de 1979 por los veinte miembros de la comisión delegada por la
Organización Mundial de la Salud |
Los
pacientes que sobreviven a la enfermedad quedan inmunizados no volviendo a
contraerla. No se conoce aún un tratamiento verdaderamente efectivo contra la
viruela, aunque se están ensayando fármacos antivirales por el temor de una
posible reaparición de la enfermedad que actualmente está declarada como
extinguida por la Organización Mundial de la Salud.
El
descubrimiento de la vacuna de la viruela
Desde
muy antiguo se buscaron remedios para tratar y prevenir esta tan temida
enfermedad. La primera medida empleada fue la variolización, una técnica que
pretendía la inmunización frente al contagio en las personas sanas a partir del
contacto con virus vivos procedentes de personas que padecían la enfermedad de
forma leve. Este procedimiento era una práctica habitual en China e Indostán
desde hacía unos 1.200 años a. de C. y consistía en introducir en las fosas
nasales un algodón empapado en las pústulas o polvo de costras desecadas
procedente de enfermos con viruela leve. También se utilizaban ropas de niños
infectados de forma leve para vestirla a niños sanos. Más adelante, en Grecia y
en Turquía se modificó la técnica extrayendo el fluido procedente de las
vesículas de un enfermo para inocularlo a un individuo sano mediante punciones
en la piel. Pero, pese a los excelentes resultados obtenidos en la mayoría de
los casos, la variolización no dejaba de ser un procedimiento no exento de
riesgos ya que podía desarrollar la enfermedad de forma grave.
 |
La
variolización se basaba en la inmunización frente al contagio de personas sanas
a partir del contacto con virus vivos procedentes de personas enfermas. Este
procedimiento fue una práctica habitual en China desde unos 1.200 años a. de C.
y consistía en introducir en las fosas nasales un algodón empapado en las
pústulas o polvo de costras desecadas insufladas a través de una caña de bambú
procedentes de enfermos con viruela leve. Grabado de insuflación de polvo de
costras en la antigua China |
Muy
tardíamente, la variolización comenzó a ser utilizada en Europa a comienzos del
siglo XVIII. Su mayor divulgación se debe a lady Mary Worthley Montagu, esposa
del embajador inglés en Turquía, quien comprobó como las mujeres de este país
no contrarían la enfermedad cuando se practicaba la variolización. Convencida
de su eficacia, inoculó con éxito al mayor de sus hijos en 1718 y, de vuelta a
Londres, lo haría con el segundo de sus hijos en 1721. Posteriormente, la
variolización se fue extendiendo en Inglaterra de forma paulatina. Sin embargo,
la introducción de la técnica se encontró con la oposición de la iglesia que
consideraba pecaminoso contravenir los designios divinos por protegerse de la
enfermedad. Tampoco era menor el rechazo de los médicos quienes consideraban
que el transmitir la enfermedad a un cuerpo sano sobrepasaba los límites de la
deontología médica. Además, existía el problema de riesgo real de que algunos
sujetos pudiesen contraer la enfermedad de forma virulenta, incluso provocando
la muerte. La polémica persistía en el tiempo, pero cada vez se incorporaban
nuevos defensores del procedimiento. Un hecho muy relevante fue el buen
resultado conseguido por la inoculación practicada a destacados miembros de la
familia real británica en 1774, de forma que para el año 1792 se contabilizaba
una alta cifra de 500.000 inoculados.
 |
Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador inglés en Turquía,
contribuyó a difundir la variolización en
Europa a comienzos del siglo XVIII mediante la técnica de punciones en
la piel que se practicaban entre las mujeres turcas.
Litografía de A. Devéria después C. F. Zincke. Wellcome Collection,
London |
En
el resto de países europeos tampoco fue fácil la aceptación de la
variolización. En Francia tuvo su gran defensor en el científico Charles Marie
de la Condamine. Otros países receptivos a su práctica fueron Dinamarca,
Italia, Suecia y Suiza. Más reticente se mostró Alemania. En España, la
variolización se introduce con algún retraso y también cuenta con el rechazo de
estamentos religiosos y científicos. Sin embargo, tuvo grandes defensores como
el catedrático de Medicina Antonio Piquer, el padre Feijóo o el conde de
Campomanes. Uno de los grandes propulsores fue el médico de origen irlandés
Timoteo O´Scanlan, primer médico del Real Hospital del Departamento Marítimo de
Ferrol, que llegó a realizar múltiples inoculaciones. Se estima que el número
de inoculados en España durante el siglo XVIII fue de 31.000, produciéndose tan
solo 15 fallecimientos. Con el paso del tiempo, esta práctica en Europa fue
cada vez siendo menos utilizada a pesar de significados defensores. No
obstante, se puede decir que la variolización representó el comienzo de lo que
hoy conocemos como medicina preventiva o, más específicamente, la inmunología.
Fue
el médico rural inglés Edward Jenner, natural de Berkeley en el condado de
Gloucestershire al sur de Inglaterra. quien investiga y propone a finales del
siglo XVIII un nuevo método de inmunización sustituyendo la inoculación del
virus de la viruela humana por el procedente de las vacas, de carácter menos
virulento, motivo por el que le llamó variolae vaccinae (viruela de las
vacas) o simplemente vacuna. Jenner, que era un devoto en la práctica de la
variolización, fijó su atención en que en Gloucestershire -lugar donde ejercía
la medicina- las granjeras que ordeñaban vacas por alguna razón no contraían la
viruela y, atendiendo a esta razón, incluso se ofrecían voluntariamente a
prestar servicio a enfermos a sabiendas de que no iban a padecer la enfermedad.
A partir de entonces, Jenner inició una investigación que se prolongaría por un
largo periodo de tiempo, llegando a la conclusión de que las vacas infectadas
de viruela (cowpox) contaminaban a las mujeres por el contacto de sus
manos con las ubres pustulosas. La transmisión se facilitaba cuando existían
heridas abiertas en las manos de las granjeras. Este contacto provocaba una
manifestación clínica benigna de la enfermedad que se iniciaba con la aparición
de unas pústulas azuladas rodeadas de un halo rojizo alrededor de las heridas.
A los 4-5 días manifestaban síntomas de dolores musculares y articulares,
febrícula, ligera afectación del estado general y unas manifiestas adenopatías
en las axilas. Después, los síntomas iban mejorando progresivamente hasta la
desaparición a los 10-12 días. A partir de entonces, estas mujeres quedaban
inmunes para siempre al contagio de la viruela humana (smallpox).
Jenner,
convencido de la utilidad de la vacuna, el 14 de mayo de 1796 vacunó por
primera vez a un niño de 8 años mediante la inoculación en el brazo de un
fluido procedente de una vesícula de la mano de la ordeñadora Sarah Nelmes, que
estaba afectada por el virus bovino. El niño, que no había tenido contacto
previo con el virus de la viruela, se llamaba James Phipps y era hijo de su
jardinero. Como esperaba Jenner, tras la administración de la vacuna solo se
desarrolló levemente la enfermedad, presentando en el punto de inoculación una
vesícula única muy semejante a la que aparecía en las ordeñadoras. Dos meses
después le inoculó fluido procedente de un enfermo afectado de viruela humana,
según técnica habitual de variolización, no observando ninguna sintomatología,
ni siquiera la aparición de pústulas, lo que ponía de manifiesto la
inmunización del niño al virus.
 |
El médico inglés Edward Jenner
realizó la primera inoculación con virus vacuno (cowpox) a James Phipps,
un niño de 8 años, el 14 de mayo de 1796. Pintura de Ernest Board (ca.
1910). Wellcome Collection, London |
Más adelante, Jenner comprobó que no era necesario utilizar para la vacunación el fluido obtenido directamente de las vacas infectadas, sino que también podía recurrirse al método de “brazo a brazo” consistente en obtener la linfa de una pústula de una persona inoculada con cowpox para implantarla en un sujeto sano, lo que facilitaba enormemente el proceso de la vacunación. A esta conclusión llegó después de ensayar este método con 23 niños, y en todos encontró el mismo resultado positivo de inmunización. En 1798 Jenner divulga sus investigaciones con la publicación “An inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae: a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of the cow pox”, un trabajo que inicialmente fue rechazado por la Royal Society de Londres para su presentación. La publicación provocó una amplia polémica entre partidarios y detractores. El principal rechazo estaba motivado por el origen animal del virus utilizado para vacunar, encontrando oposición no solo en el ámbito religioso sino también en el médico. Los buenos resultados conseguidos con la vacuna irán acallando progresivamente a los opositores. El reconocimiento general llegará en 1802 cuando el parlamento británico aprueba el procedimiento y concede a Jenner apoyo económico para que continúe con sus ensayos. Para dar ejemplo, los aristócratas comenzaron a vacunar a sus hijos y así dar confianza y fomentar la difusión de la vacunación entre el resto de la población.
 |
El contacto de las manos con las
ubres de vacas infectadas (cowpox) provocaba
en las mujeres ordeñadoras una manifestación clínica más benigna de la
enfermedad, quedando después inmunes para siempre al contagio de la viruela
humana (smallpox). Grabado de una ubre de vaca con
pústulas de viruela y brazos humanos que exhiben pústulas tanto de viruela
vacuna como de viruela humana, realizado por J. Pass (1811) |
Comprobada la eficacia de la vacuna, incluso después del contagio pero antes de que aparezca la erupción, hizo que se extendiera rápidamente por toda Europa, con una amplia aceptación inicial en Francia, Holanda y España. El primer problema surgió con la manera de aplicarla a la mayoría de la población posible. En principio se consideró que el virus cowpox era exclusivo del condado de Glucestershire -demostrándose más adelante ser inexacta esta suposición- por lo que el virus bovino debía ser transportando desde allí. Se idearon sistemas de transporte como hilas de algodón o lancetas impregnadas preservándose entre obleas o en medio de dos cristales sellados con lacre, pero con demasiada frecuencia el calor y la humedad invalidaban las muestras. Jenner, por tanto, aconsejaba el método de “brazo a brazo” entre personas como el más fiable para mantener siempre el virus activo y fresco. Con el paso de los años se fue perfeccionando el método de vacunación. Después de múltiples campañas en los cinco continentes desde el año 1959, por fin la Organización Mundial de la Salud pudo declarar en diciembre de 1979 que por primera vez una enfermedad infecciosa, la viruela, quedaba erradicada oficialmente de nuestro planeta. Este hecho sin precedentes en la historia de la humanidad tuvo su comienzo gracias a la gesta de los expedicionarios de la REFV.
El proyecto de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna
Comenzado el siglo XIX se había desatado una nueva epidemia de viruela en todo el territorio español. Alarmados por la situación, el 3 de diciembre de 1800 se realizarán las primeras vacunaciones exitosas por Francisco Piguillem en Puigcerdá y, un poco más tarde, por Ignacio de Jáuregui en Madrid, siguiendo el método de Jenner recién descubierto, convirtiéndose así en los pioneros del uso de la vacuna en España. Por aquella época también la viruela azotaba con gran intensidad en los territorios españoles de ultramar causando innumerables muertes. La variolización había sido introducida en América por misioneros españoles en 1743 pero tuvo una mínima implantación. De forma precoz, tras el descubrimiento de Jenner, el virus de la vacuna fue transportado en cristales desde Cádiz a Lima y a Manila en 1802 pero los resultados no fueron satisfactorios, al igual que sucedió con otro envío a México, posiblemente debido a la mala conservación de las muestras. Por otra parte, no se pudieron localizar vacas infectadas de cowpox en el continente americano lo que impedía iniciar las vacunaciones en cadena.
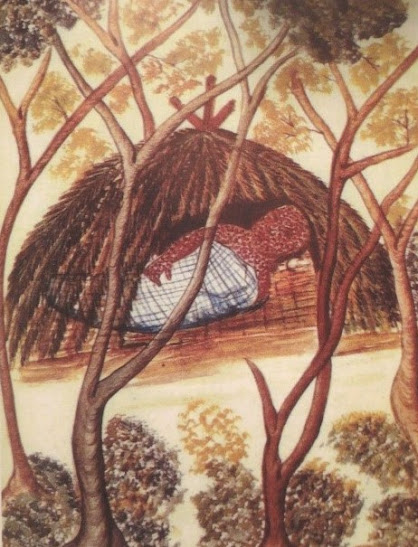 |
La viruela sería la causante de
muchas muertes entre los indígenas americanos, como también sucedía en el resto
del mundo. Indio con viruelas. Lámina incluida en la obra del obispo peruano
Baltazar Jaime Martínez Compañón de 1786 |
Muy preocupado el Consejo de Indias por la
situación, el 13 de marzo de 1803 solicita el parecer del Reino sobre "si
se creía posible extender la vacuna a los países de Ultramar y que medios
serían más acertados para el intento". El ministro de Gracia y
Justicia Joseph Antonio Caballero se muestra favorable con el proyecto. Más
importante aún es que cuenta con el apoyo de Manuel Godoy, primer secretario de
estado, y el propio rey Carlos IV, muy sensibilizado por los estragos que la
enfermedad ocasionaba sobre la población. Además, el propio monarca también
había sufrido las consecuencias de esta terrible enfermedad en su familia. Su
esposa, la reina María Luisa de Parma, resultó contagiada ocasionándole
cicatrices en la cara, deformidades en la boca y la pérdida casi total de las
piezas dentarias. El hermano del rey, el infante don Gabriel, su esposa y su
hija recién nacida habían perecido en 1788 por efectos de la enfermedad. La
propia infanta María Teresa, la sexta hija de los monarcas, también había
fallecido por varicela en 1794 con sólo 3 años de edad. Más tarde, en 1798 se
infectó también su hija la infanta María Luisa.
 |
Instrucción médica sobre una
epidemia de viruela en Ciudad de México de 1779, presentada por el doctor
Ignacio Bartolache, exprofesor de la Universidad de México |
Francisco Requena, miembro del Consejo de Indias,
informa el 22 de marzo sobre la necesidad de la puesta en marcha de un plan de
actuación y solicita los servicios del médico de Cámara José Felipe Flores -un
prestigioso médico formado en la Universidad de Guatemala- quien elabora con
urgencia un informe proponiendo las disposiciones que deberían tomarse “para
el mejor acierto de la empresa y la rápida implantación de la vacuna en dichos
territorios”. La propuesta de Flores sugiere la salida desde Cádiz de dos
barcos expedicionarios, uno con destino a Veracruz y otro a Cartagena de
Indias, y la conveniencia de que, junto con los niños transportadores del virus
de la vacuna, sean enviadas algunas vacas infectadas con cowpox y
fluidos entre dos cristales sellados con cera.
El día 6 de junio de ese mismo año se promulga una
Real Orden instando a iniciar el proyecto de las vacunaciones para los
territorios ultramarinos, una misión que recibió el nombre de Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna. En la citada Orden se expresa que “deseando el
rey ocurrir a los estragos que causan en sus dominios de Indias las epidemias
frecuentes de viruelas, y proporcionar a aquellos sus amados vasallos los
auxilios que dicta la humanidad y el bien de estado, se ha servido resolver que
se propague a ambas Américas, y si fuera posible a Filipinas (…) el precioso
descubrimiento de la vacuna, acreditado como un preservativo de las viruelas
naturales”. La vacuna debía ser administrada y difundida de forma universal
y gratuita. El rey también dispuso que la expedición fuera financiada
íntegramente con fondos de la hacienda pública, lo que vino a suponer la
primera misión sanitaria filantrópica de la historia. Al proyecto de se asignó
un presupuesto inicial de 200 doblones para cubrir los costes de navegación del
viaje, que comprendía el flete el barco y sufragar los honorarios de los
expedicionarios. Una vez llegada la expedición a territorios de ultramar, los
costes correspondientes a la distribución de las vacunas, la creación de las
Juntas de Vacuna y para el soporte del personal destinado a mantener las
campañas de vacunación en los distintos territorios, deberían ser sufragados
por la hacienda pública de los Virreinatos.
 |
El rey Carlos IV aprueba el
proyecto de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna en una Real Orden del
6 de junio de 1803 dictando que la vacuna debía ser administrada y difundida en los territorios españoles de
ultramar de forma universal y gratuita. Pintura de Francisco de Goya
(1789). Museo del Prado, Madrid |
Se pone en marcha el marco legal necesario parar garantizar el máximo apoyo que la expedición requiere debido a su alcance, grado de difusión y ambiciosos objetivos que se persiguen. El Consejo de Indias aprueba que los médicos José Felipe Flores y Francisco Xavier Balmis dirigieran cada uno de los dos derroteros propuestos en el informe de Flores. Sin embargo, por diferentes motivos estratégicos, económicos, y finalmente por decisión del propio monarca, se nombra único director de la expedición a Balmis. La Junta de Cirujanos de Cámara determinó el 23 de junio de 1803 aprobar el proyecto alternativo presentado por el propio Balmis, con la salida desde A Coruña de un solo barco y utilizando exclusivamente niños vacuníferos. Al no estar disponibles en aquel tiempo adecuados sistemas de conservación y refrigeración, el virus de la vacuna no tenía posibilidades de mantenerse vivo en placas de cristal durante ese largo viaje transoceánico. Por otra parte, transportar vacas infectadas hubiese sido muy complicado en un viaje de esas características y, además, no sería fácil su traslado en tierra por recorridos de larga distancia y muchas veces difícilmente accesibles. Por ello, Balmis propuso que la única manera de conseguirlo sería creando una cadena humana por inoculación progresiva de la vacuna por el método de “brazo a brazo” siendo necesarias una veintena o treintena de personas para que el último estuviera recién inyectado al llegar a puerto americano y se le pudiera transmitir a un nativo. Se desechó la posibilidad de utilizar adultos para la inoculación porque existían altas posibilidades de que pudieran haber estado ya en contacto con el virus y estar ya inmunizados. Así, Balmis recomendó utilizar a niños como portadores, de entre 5 y 8 años, que no hubieran padecido previamente la viruela. Para garantizar el procedimiento y evitar fracasos debían de inocularse cada 8 a 10 días a dos niños sucesivamente con punciones múltiples, lo que permitía obtener varias pústulas vacunales en cada uno de ellos. Se propuso reclutar a estos niños en orfanatos pues parecía dificultoso que familias estructuradas dieran su autorización para que sus hijos fueran incluidos en una empresa de tal magnitud y altos riesgos.
 |
Los cirujanos de cámara Antonio
de Gimbernat, Leonardo de Galli y Lorenzo Lacaba aprueban el proyecto de
expedición presentado por Francisco Xavier Balmis el día 23 de junio de 1803. Copia
de oficio de la Junta de Cirujanos. Archivo General de Indias, Sevilla |
La comitiva sanitaria que formaba parte de la REFV
tenía bien definidas sus categorías profesionales, al igual que sus funciones,
obligaciones y responsabilidades, según se hacía constar en el “Reglamento
que deberán observar los Empleados en la Expedición destinada a propagar la
Inoculación de la verdadera vacuna en los quatro Virreynatos de América,
provincias de Yucatán y Caracas y en las Antillas”, una normativa redactada
por Balmis que había sido supervisada por el ministro Antonio Caballero. El
propio ministro promulga una Real Orden dirigida a las autoridades civiles y
religiosas de ultramar informándoles de los objetivos de la expedición e
instándoles a ofrecerle el apoyo necesario. La Junta de Cirujanos de Cámara
aprueba el “Derrotero que debe seguir para la propagación de la vacuna en
los dominios de Su Majestad en América” señalando el mapa de rutas por
donde debía transcurrir la expedición y proponiendo que el retorno se realice
pasando por Filipinas para así difundir la vacuna también por el archipiélago.
Sin embargo, sobre este derrotero se hicieron muchas modificaciones sobre la
marcha dados los imprevistos que iban surgiendo en el viaje y la necesidad de
propagar la vacuna con la mayor rapidez posible.
El
equipo sanitario expedicionario
La comitiva sanitaria estaba dirigida por el
cirujano Francisco Xavier Balmis Berenguer y el resto de los componentes lo
formaban Joseph Salvany Lleopart, cirujano nombrado
subdirector de la expedición; dos cirujanos ayudantes, Antonio
Gutiérrez Robredo y Manuel Julián García-Grajales Gil de la Serna; dos
practicantes, Francisco Pastor Balmis y Rafael Lozano Pérez; tres enfermeros,
Basilio Bolaños, Pedro Ortega y Antonio Pastor Balmis; y una enfermera, Isabel
Zendal Gómez. Salvany y Grajales son elegidos directamente por la Junta de
Cirujanos de Cámara. El resto fueron seleccionados personalmente por Balmis.
Francisco y su hermano Antonio Pastor eran sobrinos suyos, hijos de su hermana
Micaela. Otro facultativo inicialmente propuesto por la Junta, Ramón Fernández
Ochoa es rechazado por Balmis el día anterior de zarpar por mal comportamiento
y perfil inadecuado para la misión por el “desprecio con que miraba a sus propios
compañeros, introduciendo desunión y desconfianza”. El hecho de que Salvany
y Grajales formaran parte de la expedición sin la personal intervención de
Balmis va a ser motivo de recelos y desconfianza permanentes. En el "Expediente
General de la Expedición" aparecen las responsabilidades específicas de cada
estamento y los sueldos por categorías, llegándose a tipificar incluso el tipo
de uniformidad o vestimenta que debían utilizar “para la mayor economía y
decencia de los individuos de las expediciones, se permita a los Ayudantes usar
el mismo uniforme que los de los hospitales del Exercito, y para los
practicantes y enfermeros el de los porteros del Jardín Botánico”.
 |
Lista de Balmis del 24 de agosto
de 1803. En esta lista, considerada como definitiva, introduce por primera vez
en la expedición a Isabel Zendal y queda excluido el enfermero Ángel Crespo que
es reemplazado por Pedro Ortega. Archivo General de la Nación, México |
Todos los cirujanos ayudantes de la expedición tenían formación en los Reales Colegios de Cirugía. Balmis seleccionó como practicantes a dos personas con experiencia en inoculaciones de la vacuna y en práctica quirúrgica para poder hacer también labor como ayudantes. Los enfermeros seleccionados debían tener “capacidades para las labores sanitarias y profilácticas” y ser “sujetos de juicio y prudencia”. Su labor consistía en auxiliar a los facultativos para resolver las dificultades que se presentasen y también debían estar al cuidado “de los niños, que deben guardar así en el mar como en tierra, de su limpieza y aseo que tanto interesa para conservar la salud y de asistirlos con amor y caridad. No deberán separarse de los niños cuando salten a tierra y cuando salgan al campo, para evitar algún extravío, y hacerles guardar la moderación y buen orden que se requiere en una expedición tan respetable”. No obstante, los cuidados de los niños fueron encomendados finalmente a Isabel Zendal, salvo en la expedición de la ruta sudamericana, pasando los enfermeros masculinos a tareas de colaboración en la campaña vacunal.
Francisco Xavier Balmis Berenguer
Cuando Balmis es elegido director de la REFV está a punto de cumplir los 50 años. Su elección es apoyada por la Junta de Cirujanos de Cámara que estaba formada por Antonio de Gimbernat, como presidente, Leonardo de Galli e Ignacio Lacaba, en reconocimiento a su curriculum como cirujano del cuerpo de Sanidad Militar y su experiencia previa en viajes y estancias en América. Balmis nació en Alicante el 2 de diciembre de 1753 en el seno de una familia donde su abuelo y su padre ejercían como cirujanos barberos. A los diecisiete años ingresó como practicante en el Hospital Militar del Rey de Alicante donde permaneció cinco años al lado del cirujano mayor Ramón Gilabert. En 1775 tuvo su primer destino en el Hospital de Campaña en Argel donde vivió su primer conflicto bélico por enfrentamiento contra los barberiscos. En 1777 consigue del Protobarberato el título de cirujano sangrador y un año después el de Cirujía y Algebra ante el Real Protomedicato de Valencia. Ingresa en el cuerpo de Sanidad Militar y se le destina al Regimiento de Zamora con el que asistirá en 1780 al sitio de Gibraltar como segundo ayudante de Cirugía. Un año más tarde consigue ser nombrado cirujano del Ejército.
 |
Francisco Xavier Balmis Berenguer
(1753-1819). El cirujano alicantino fue nombrado director de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Imagen idealizada según grabado de Elías Corona. Archivo
General de la Nación, México |
El Regimiento de Zamora es destinado en 1781 a América para luchar contra los ingleses en el Caribe en calidad de ayudante primero del cirujano mayor. Permanecerá durante unos diez años en el continente americano trabajando en diferentes hospitales de La Habana, Veracruz, Jalapa y Ciudad de México. En esta última ciudad es nombrado en 1786 cirujano mayor del Hospital Militar del Amor de Dios, y ese mismo año obtiene el grado de Bachiller en Artes en la Universidad de México. También por esa época, Balmis envía a la Real Academia Médica Matritense un opúsculo titulado “Disertación Medico Chirurgica en que se describe la historia, naturaleza, diferencias, grados y curación de la Lepra”, por la que fue nombrado socio correspondiente. En un segundo viaje, regresa a Ciudad de México a finales de 1790 siendo nombrado director de la Sala de Gálicos del hospital resultado de la fusión del Hospital del Amor de Dios con el Hospital de San Andrés. En ese momento ya ha dejado la milicia encontrándose en calidad de disperso. Balmis viaja por el Virreinato dedicándose al estudio de las plantas autóctonas y su uso médico por los indígenas frente a enfermedades venéreas. Queda convencido de la eficacia contra la sífilis de las raíces de agave y de begonia introduciendo algunas modificaciones respecto a la fórmula inicial. De regreso a España, en enero de 1792, porta un buen número de ejemplares de estas plantas para su uso medicinal.
 |
(Arriba) Hospital Militar del Rey
de Alicante. En este hospital comenzó Balmis su
formación médica permaneciendo por un periodo de 5 años. Grabado de 1876 en Biblioteca
Valenciana Digital. (Abajo) Hospital Militar del Amor de Dios de
Ciudad de México. En este último hospital Balmis es nombrado en 1786 cirujano mayor
durante uno de sus viajes a Nueva España anteriores a la Real Expedición
|
Después
de varias investigaciones, el remedio terapéutico propuesto por Balmis queda
aprobado por el Protomedicato. En respuesta a las críticas del médico Bartolomé
Piñera sobre su proposición, Balmis se apresuró a publicar en 1794 la obra “Demostración
de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raíces de dos plantas
de Nueva España, especies de Ágave y de Begónia para la curación del vicio
venéreo y escrofuloso” en donde hace una viva defensa de sus
planteamientos. En su honor y en reconocimiento a su labor como botánico le fue
dedicado el nombre de la planta Begonia Balmisiana. En 1794 Balmis será
nombrado por Carlos IV consultor de Cirugía del Ejército. Viaja por tercera vez
a Nueva España a principios de 1794 con el objetivo principal de recolectar más
plantas de uso médico y otras plantas exóticas con destino al Jardín Botánico
de Madrid. En 1795 es nombrado cirujano honorario de la Real Cámara de Carlos
IV. Realiza un cuarto viaje a América en dirección a Ciudad de México a petición
personal de la esposa del virrey Miguel de la Grúa Talamanca para prestarle
asistencia por deterioro de su salud. En este viaje también se desplaza a
Caracas y Cumaná para atender una epidemia de fiebre infecciosa. Regresa a
España en la primavera de 1799. Después de los grados académicos conseguidos en
México, en 1798 obtiene el título de Bachiller en Medicina por la Real
Universidad de Toledo. Cursó después tres años en el Real Estudio de Medicina y
Cirugía Práctica de Madrid alcanzando el título de doctor en Medicina.
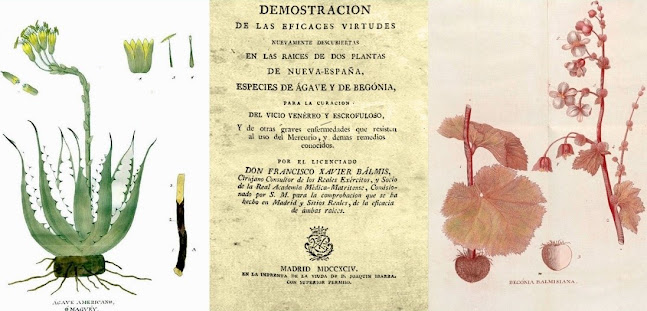 |
Libro de Balmis titulado “Demostración
de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raíces de dos plantas
de Nueva España” (1794) que está dedicado al uso terapéutico contra la
sífilis de las plantas autóctonas novohispánicas del agave y begonia |
Cuando se dio a conocer el descubrimiento de la vacuna antivariólica, Balmis se encontró entre sus más tempranos partidarios. Por este motivo, en 1801 se encarga de traducir desde el idioma francés la importante obra del profesor Jacques Louis Moreau de la Sarthe titulada “Tratado histórico y práctico de la vacuna; que contiene en compendio el orígen y los resultados de las observaciones y experimentos sobre la vacuna, con un exámen imparcial de sus ventajas, y de las objeciones que se le han puesto, con todo lo demas que concierne á la práctica del nuevo modo de inocular”, considerado entonces el tratado más importante escrito sobre la vacuna de la viruela. Como parte del material de la Real Expedición, Balmis llevará 500 ejemplares a bordo para repartirlos, a modo de consulta, entre el personal sanitario de los lugares de vacunación. La gran aceptación que tuvo el libro motivó que se hiciese una impresión posterior de 2000 ejemplares.
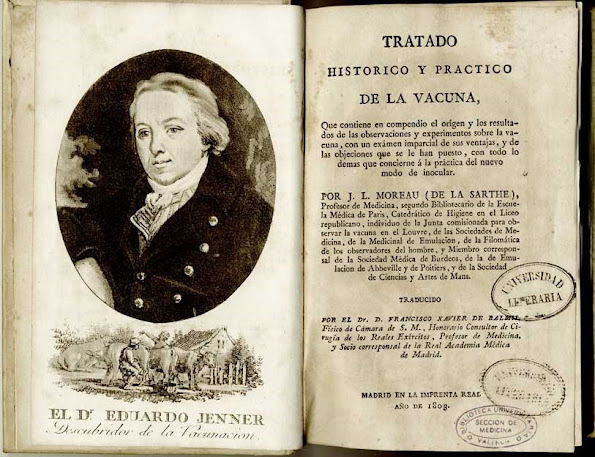 |
Balmis tradujo desde el francés
el libro de Jacques Louis Moreau titulado “Tratado histórico y práctico de
la vacuna” (1803), que sirvió como libro de consulta para ser entregado a
las Juntas de Vacuna creadas en el curso de la expedición. Biblioteca y
Museo Histórico-médicos. Valencia |
La
elección de Balmis como director de la REFV fue muy acertada porque reunía las
características de conocimiento, experiencia y capacidad necesarias para poder
llevar a cabo con éxito un proyecto de tal envergadura y con previsibles
dificultades en su ejecución. Balmis tenía una personalidad proactiva y con
grandes dotes de organización. Era ambicioso, enérgico, correoso, determinante,
fuerte de carácter, resiliente, perfeccionista, minucioso, calculador y siempre
dispuesto a porfiar para conseguir sus fines. Sabía desenvolverse con habilidad
en los ambientes palaciegos y controlaba bien los tiempos para obtener el
reconocimiento y el control de la expedición. Pero, a su vez, era demasiado
intolerante e intransigente en sus relaciones con los demás, teniendo frecuentes
enfrentamientos y aireadas discusiones con gobernadores, virreyes, capitanes de
barco y con casi todo el personal que formaba parte de la expedición. A su
favor debe considerarse que reclamaba lo que creía que era justo para la misión
y le molestaba que no se entendiese la grandeza de tal empresa.
Personal facultativo
Joseph Salvany Lleopart nació en Barcelona en 1774. Se licenció como cirujano en el Real Colegio de Cirugía de Barcelona en 1797 donde tuvo como profesor a Antonio de Gimbernat. Ingresa inmediatamente en el Ejército sirviendo como cirujano interino en el IV Batallón del Real Cuerpo de Guardias Walonas, después como cirujano del III Batallón del Regimiento de Infantería de Irlanda y, más tarde, del V Batallón de Infantería de Navarra. Desde el comienzo de su carrera militar muestra una frágil salud que frecuentemente le incapacitaba, al parecer por estar afectado de tuberculosis. En el momento de incorporarse a la REFV se encontraba destinado como primer ayudante de Cirugía del Real Sitio de Aranjuez. Como subdirector de la expedición se responsabilizó del grupo que se dirigió hasta América del Sur. Demostró ser un joven con gran valor y entusiasmo, sensible y apacible, pero con mermadas dotes de organización.
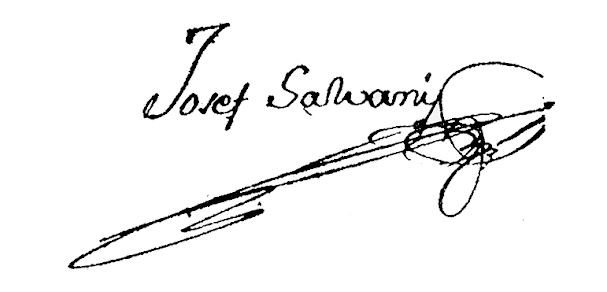 |
| Firma autógrafa de Joseph Salvany Lleopart. El cirujano barcelonés fue nombrado subdirector de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna |
Antonio Gutiérrez Robredo, nacido en 1773 en
Madrid, después de iniciar los estudios en el Real Colegio de Cirugía de San
Carlos de Madrid durante 4 años obtiene el título de bachiller en Medicina en
1797 en la Universidad de Toledo. Años después presentó examen ante el Real
Tribunal del Protomedicato el 21 de enero de 1800 obteniendo el título de
licenciado en Medicina y Cirugía. Ingresa en el Ejército como ayudante de
Cirugía siendo destinado a Extremadura donde participó en la Guerra de las
Naranjas contra Portugal. Tras servir en el Ejército, se estableció en la Corte
donde conoce la nueva práctica de la vacunación antivariólica. Fue elegido
personalmente por Balmis para formar parte de la REFV por “haberse dedicado
a mi lado a la práctica de la vacuna”, y en el curso de la expedición
acabaría convirtiéndose en su colaborador predilecto y más fiel. Fue
comisionado por Balmis para dirigir expediciones regionales por Nueva España y
para finalizar la campaña de Filipinas y conducir al grupo de regreso a
Acapulco desde Manila.
 |
Antonio Gutiérrez Robredo. El cirujano madrileño fue incorporado a la Real Expedición como ayudante. Imagen
idealizada según grabado realizada por la Escuela de Medicina de México |
Manuel Julián García-Grajales Gil de la Serna,
nacido en Sonseca (Toledo) en 1775, estudió en el Real Colegio de Cirugía de
San Carlos de Madrid durante cuatro años y, con posterioridad, en la
Universidad Literaria de Toledo consiguiendo el grado de Bachiller en Medicina
en 1802. Acompañó a Salvany en el grupo de la expedición que se dirigió a la
América Meridional. Al fallecer Salvany se hizo cargo de la dirección del grupo
propagando la vacuna a lo largo de la costa del océano Pacífico hasta la
Capitanía General de Chile.
 |
Firma autógrafa de Manuel Julián
García-Grajales Gil de la Serna. El cirujano toledano fue incorporado a la Real Expedición como ayudante |
Practicantes y personal de enfermería
Francisco
Pastor Balmis había sido seleccionado por Balmis por estar “muy instruido en
la bacunación por haverla constantemente practicado a mi lado”. Fue la mano
derecha de Balmis en la expedición, al que acompañó prácticamente de principio
a fin. Fue comisionado para hacer una misión a Guatemala la cual fue
desempeñada “con todo acierto” según su tío, aunque las dificultades
habían sido muchas por haber caminado “en un mes mas de 400 leguas” y se
hallaba “convaleciente de su enfermedad”. Rafael Lozano Pérez fue
elegido porque “se ha dedicado a esta nueba inoculación y es cirujano
aprobado”. En señal de agradecimiento por la labor realizada en la REFV,
Salvany solicita al rey que lo distinguiera con los honores de cirujano de
Cámara por reunir mérito suficiente. De igual manera, Salvany solicitó también
para Basilio Bolaños que el rey ”le distinga con los honores de Conserje del
Real Palacio o bien con otra distinción” en agradecimiento a los servicios prestados.
 |
Isabel Zendal Gómez. La enfermera coruñesa quedó al cargo del cuidado de los niños vacuníferos. Imagen
idealizada según grabado de Ramón Palmeral (2018) |
Pedro
Ortega, residente en Madrid, se seleccionó por referencias directas de Balmis.
Antonio Pastor Balmis reemplazó a Ángel Crespo, que figuraba en la primera
selección realizada por Balmis, acompañando a su tío durante toda la expedición
americana y filipina. Isabel Zendal Gómez, rectora del hospicio de A Coruña, es
incorporada por Balmis a la expedición como enfermera en el último momento al
comprender la necesidad de contar con una persona experimentada en la atención
de niños expósitos, una condición que era tan necesaria para conseguir el éxito
de tan tamaña y difícil empresa. Balmis quedó tan impresionado por la valía y
buen hacer de Isabel en la atención de estos niños, cuando acude a
seleccionarlos en el orfanato coruñés, que no dudó en solicitar sus servicios
para la REFV.
Contratación
del navío y preparativos iniciales del viaje
Balmis
parte de Madrid el 7 de septiembre de 1803 llegando dos semanas más tarde a A
Coruña. Nada más llegar comienza los preparativos para la contratación del barco,
la provisión de los recursos necesarios y la selección de los niños expósitos
que iban a transportar la vacuna. El encargado
de gestionar el contrato del navío fue Ignacio María Alcíbar, comandante
militar de Marina y juez de Arribadas de Indias. El comandante pide ofertas a
los armadores del puerto coruñés decantándose por la corbeta María Pita, un navío de tres mástiles y de 160 toneladas de peso, propiedad del armador Manuel Díez Tavanera,
firmándose el contrato el día 8 de octubre de 1803. El coste del flete se eleva
a 1.400 pesos fuertes al mes.
 |
Puerto y ciudad de A Coruña,
ciudad de donde partió la Real Expedición rumbo a América el día 30 de
noviembre de 1803. Pintura de Mariano Ramón Sánchez (ca. 1795). Patrimonio
Nacional de España |
La
tripulación se contrata el 29 de noviembre. El gobierno del navío queda a cargo
de Pedro del Barco, teniente de fragata de la Real Armada, de 52 años, con
dilatada experiencia en los Correos Marítimos que navegaban en la ruta de las
Indias, de brillante inteligencia, buen desempeño y probada valía. El resto de
la tripulación la forman el segundo piloto Pedro Martín de la Llana, el
contramaestre Joseph Pozo, el guardián Joseph Alburo, el carpintero Vicente Aldao,
el cocinero Gregorio García, el segundo cocinero Francisco del Barco y el
mayordomo Joseph Mosquera. Se contratan además siete marineros: Andrés Pozo,
Antonio Ortega, Joseph Lorenzo, Joseph Chouciño, Rosendo Anido, Álvaro Pozo y
Francisco Lerena; nueve matriculados: Joseph Fontán, Manuel Castiñeira, Joseph Noguerol, Joseph Cortés, Andrés Doriga, Francisco Villaverde, Francisco Varón,
Antonio Vellón y Andrés Andrade; y por último a tres pajes: Joseph Morás,
Fernando Fariña e Ildefonso Pozo. Los componentes de la tripulación son todos
vecinos y residentes en A Coruña. En su contrato se estipula que cobren dos meses por adelantado y viajen con cobertura hospitalaria y salarial en caso de enfermedad,
 |
Corbeta María Pita partiendo de
uno de los puertos del Caribe. Grabado realizado por Francisco Pérez (1846).
Litografía de Manini. Biblioteca Nacional de España |
El
número total de tripulantes a bordo se eleva a 58; correspondiendo 27 a
personal de navío, 10 a sanitarios y 21 a niños. Inicialmente se estimó en 22
el número de niños necesario, pero uno de ellos enfermó unos días previos a la
salida del navío. Los niños eran todos expósitos varones, con edades
comprendidas entre 2 y 9 años, de los cuales 12 procedían de la Casa de
Expósitos de A Coruña, 5 de la Inclusa del Hospital Real de Santiago de
Compostela y 4 del Colegio de los Desamparados de Madrid. La nave fue cargada con
porciones de lienzo para las vacunaciones, 2.000 pares de vidrios para mantener
el fluido, una máquina neumática para realizar el vacío, 4 barómetros y 4
termómetros para anotar los cambios meteorológicos, un botiquín con
medicamentos suministrados por la Botica Real, 6 cuadernos para anotaciones y
500 ejemplares de la obra de Moreau de la Sarthe.
 |
Circular del ministro Joseph
Antonio Caballero del día 4 de agosto de 1803 dirigida a los gobernadores de
las provincias de Ultramar informando de la naturaleza del proyecto de la Real
Expedición de la vacuna y la relación de miembros que la componen. Archivo
General de Indias, Sevilla |
Antes de zarpar, el rey Carlos IV había enviado un
edicto el 1 de septiembre de 1803 con un conjunto de directivas detalladas a
los virreyes de Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata; a los
capitanes generales de las Islas Canarias, Cuba, Venezuela, Guatemala, Chile y
las Islas Filipinas para que prestaran apoyo y colaboración absolutos a la
empresa, pasando a depender de las autoridades locales los gastos y necesidades
de los expedicionarios; sin embargo, en algunos casos no se produjo la
colaboración debida y, más bien al contrario, se encontraron con su oposición.
La Expedición conjunta (de noviembre de 1803 a mayo
de 1804)
El
30 de noviembre de 1803 zarpa la corbeta María Pita desde el puerto de A Coruña
con dirección a las Islas Canarias. En las actas de Puerto de A Coruña del día
siguiente queda reflejado que “ayer zarpó de este puerto la corbeta María
Pita (…) llevando á su bordo los individuos de la expedición filantrópica
destinada á propagar en América y Filipinas el precioso descubrimiento de la
vacuna. No se ha omitido precaución alguna por parte del Ministerio, promovedor
de una empresa tan importante como gloriosa, para que se produzca pronta y
seguramente todo el bien que desea el Rey y espera la humanidad”. La
primera parada se realiza en Santa Cruz de Tenerife, donde arriban el día 9 de
diciembre de 1803. Nada más llegar se inoculó la vacuna a diez niños de familias notables para que sirviera de
ejemplo al resto de la población. La expedición tuvo una muy buena acogida
contando con la permanente colaboración del comandante general de Canarias, el
marqués de Casa-Cagigal, que emitió edictos para favorecer la vacunación
advirtiendo de su gratuidad y propició la fundación de la Casa de Vacunación.
Esta primera etapa en Canarias sirvió como un ensayo general de la labor
expedicionaria. Una vez que pasaron un mes vacunando a cientos de lugareños en
las siete islas canarias, la misión humanitaria salió del archipiélago el 6 de
enero de 1804 en travesía transatlántica llegando a Puerto Rico el 9 de febrero, donde recibieron una mala acogida por parte del gobernador Ramón de
Castro. Además, la vacuna ya se había introducido en la isla por el médico
Francisco Oller mediante hilas de virus procedente de la colonia danesa de
Saint Thomas que no garantizaba buenos resultados por la deficiente
conservación de la muestra.
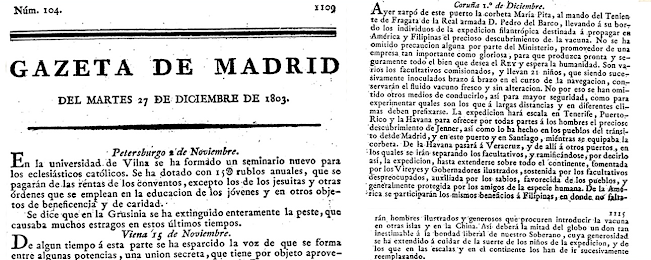 |
Gazeta de Madrid del 27 de
diciembre de 1803 anunciando la partida de la Real Expedición en la corbeta
María Pita desde el puerto de A Coruña en dirección a América |
La
falta de provisión de nuevos niños vacuníferos, y la llegada de dramáticas
noticias sobre la propagación de la viruela en el territorio de Nueva Granada,
hace que Balmis decida salir precipitadamente rumbo a La Guaira, pero las malas
condiciones de navegación les obligan a atracar en Puerto Cabello donde llegan
el 20 de marzo de 1804 para después dirigirse a Caracas. Aquí encuentran un
gran recibimiento por parte del capitán general de Venezuela, lo que motivó
mucho a los miembros de la expedición. En la ciudad de Caracas se crea la
primera Junta de Vacuna del continente americano, cuyo reglamento serviría como
modelo para otras poblaciones. La capital se convirtió en centro difusor de la
vacuna para toda la Capitanía, realizándose misiones a los territorios de Coro,
Puerto Cabello, Ortiz, Santa María de Iripe, Tocuyo, Maracaibo, Cumaná e
incluso a la isla Margarita, llegando a contabilizarse más de 37.000 vacunados
en poco más de un año.
 |
Mapa mostrando los distintos
derroteros seguidos por la Real Expedición |
 |
Mapa de la ruta de la expedición
conjunta en dirección a América (de noviembre de 1803 a mayo de 1804). Fuente
https://balmis.org/ |
Encontrándose en Venezuela en mayo de 1804, Balmis decide dividir la misión expedicionaria en dos grupos. Esta decisión se toma por varios motivos. En primer lugar, se van intuyendo las dificultades para conseguir la difusión de la vacuna en el menor tiempo posible debido a las grandes distancias que deben ser recorridas con el agravante de tener que transitar por caminos de difícil acceso, tanto por tierra como por mar. Otro hecho decisivo se debió al fallecimiento del médico de la Real Familia Lorenzo Vergés que había partido de Cádiz comisionado para difundir la vacuna en Nueva Granada donde se estaba produciendo un brote de viruela. De los grupos formados, uno tomaría rumbo a América meridional, desde Cartagena de Indias hasta el sur de Chile, siendo dirigido por Salvany en compañía de Grajales, Lozano, Bolaños y cuatro niños vacuníferos. El otro grupo estaría dirigido por el propio Balmis junto a Robredo, Ortega y sus sobrinos Francisco y Antonio Pastor, que siguió rumbo a América septentrional, desde Caracas hasta Ciudad de México. A este último grupo también quedaría asignada Isabel Zendal que seguirá estando al cuidado de los niños procedentes de A Coruña, incluido su hijo. Después de este fraccionamiento, Balmis ya no volverá a reunirse nunca más con Salvany ni Grajales y, por tanto, dejará de contar para siempre con la compañía de los dos únicos expedicionarios que no habían sido propuestos directamente por él.
La Expedición de Balmis-Robredo (de mayo de 1804 a agosto de 1807)
La expedición dirigida por Balmis embarca en la corbeta María Pita en el puerto de La Guaira el 8 de mayo de 1804 rumbo a La Habana donde llegan el 26 de mayo tras una accidentada travesía. Aquí también se encuentran que la vacuna ya se había introducido por el médico Tomás Romay, quien recibió los elegios de los expedicionarios por su notable labor en la propagación de la vacuna por toda la isla de Cuba. Se crea una Junta de Vacuna para mantener el virus activo recurriendo a la infestación de vacas. Dos años más tarde se había alcanzado una suma de 16.000 vacunados. El 18 de junio parten en dirección al Yucatán con un joven tamborcito del regimiento de Cuba y tres esclavas negras como portadores del virus al no poder conseguir niños para esta finalidad. Desembarcan en el puerto de Sisal después de siete días de penosa navegación donde también enferman varios miembros de la tripulación. Son bien recibidos por el gobernador de Mérida, Benito Pérez, que se desplaza personalmente hasta Sisal para darles la bienvenida.
 |
Mapa de la ruta de la expedición
de Balmis y Robredo en América septentrional (de mayo de 1804 a agosto de
1807). Fuente https://balmis.org/ |
Los
expedicionarios se trasladan luego a Mérida, donde llegan el 29 de
junio, comenzando con las vacunaciones de forma inmediata con el fuerte apoyo de
las autoridades locales. Se establece una nueva Junta de Vacuna. Encontrándose
en esta ciudad, Balmis comisiona a su sobrino Francisco Pastor para que difunda
la vacuna por la Capitanía General de Guatemala. Se hacen campañas de
vacunación en Mérida, Villahermosa de Tabasco, Ciudad Real de Chiapas y
Guatemala. Queda fundada otra Junta de Vacuna para seguir con las vacunaciones
hacia Nicaragua. Desde Sisal, el grupo de Balmis toma rumbo hacia Veracruz el
día 19 de julio tardando cinco días en llegar. Una vez más, comprueban que aquí
también la vacuna ya había comenzado a ser introducida.
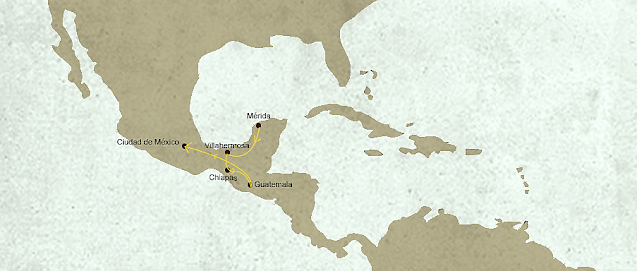 |
Mapa de la ruta de la expedición
regional de Francisco Pastor en América septentrional. Fuente
https://balmis.org/ |
En
Veracruz se dan por finalizados los servicios prestados a la expedición por la
corbeta María Pita. El día 8 de agosto de 1804 partirá desde esa ciudad
con retorno a A Coruña. El navío se vio obligado a hacer una escala en La
Habana durante más de dos meses para la atención médica de José Mosquera,
mayordomo de raciones de la corbeta. De nuevo, parten de La Habana el 23 de
octubre con una tripulación formada por 26 hombres. Después de una
larga travesía de 76 días llena de dificultades, con temporales e incluso con
el abordaje de un navío corsario inglés, llegan a A Coruña el día 6 de enero de 1805.
A su llegada a España, Pedro del Barco fue ascendido a teniente de navío de la
Real Armada y se le concedió una pensión vitalicia de 300 pesos en recompensa
por su contribución a la propagación de la vacuna en América.
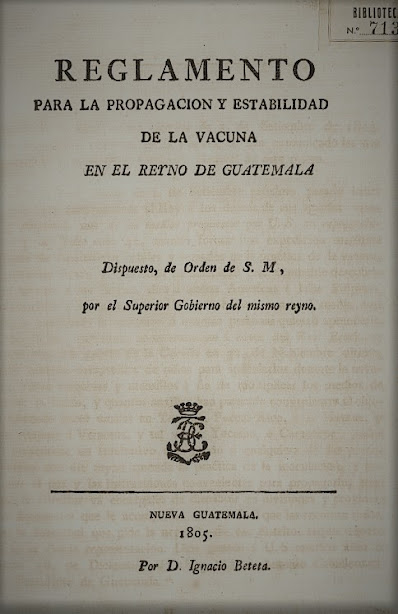 |
Carátula del “Reglamento para la propagación y estabilidad de la vacuna en el Reino de Guatemala” de 1805. Los reglamentos eran elaborados para las Juntas de Vacuna y tenían la finalidad de indicar los principios organizativos prácticos necesarios para garantizar la continuidad a las actividades vacunales tras la partida de la comitiva de la Real Expedición
|
Mientras tanto, la expedición de Balmis inicia su traslado por vía terrestre hasta la capital de Nueva España donde se reencontrará con Francisco Pastor. Nuevamente se produjo el problema de lograr niños para dar continuidad a los pases de la vacuna. En esta ocasión se tuvo que recurrir a personal de tropa. Salen de Veracruz el 1 de agosto de 1804 llegando ocho días más tarde a Ciudad de México, un lugar en que el cirujano alicantino había trabajado varios años y se le tenía en gran estima. Isabel Zendal y los niños vacuníferos quedan instalados en el hospicio de la capital mexicana. La misión en Nueva España estuvo dificultada en todo momento por la falta de colaboración del virrey José de Iturrigaray, quien incluso estaba implicado en una red de comercialización de la vacuna en colaboración con el médico García de Arboleya. Esta actitud contrasta con la ayuda que les prestan las autoridades religiosas del virreinato. A pesar del virrey, los miembros de la expedición siguieron vacunando por todo el territorio del norte novohispano. El 20 de septiembre se dirigen a Puebla de los Ángeles donde el gobernador, obispo y otras autoridades le dispensan una buena acogida pudiendo vacunar a más de 11.000 personas. Robredo se desplaza comisionado hacia Celaya donde tiene un buen recibimiento como asimismo en Zacatecas, Valladolid, San Luis de Potosí, Durango y Guadalajara. Se crean varias Juntas de Vacuna para su posterior distribución en sucesivas expediciones hacia el norte consiguiendo llegar hasta Chihuahua, Sonora y Texas.
 |
Mapa de la ruta de la expedición
regional de Robredo en Nueva España. Fuente https://balmis.org/ |
Después
de cumplir sus objetivos en Nuevo México, la expedición de Balmis se volvió a
reunir el 30 de diciembre de 1804 para iniciar los preparativos para la
travesía del océano Pacífico en dirección a Filipinas. De nuevo, no tendrán la
debida colaboración por parte del virrey Iturrigaray para organizar la
logística del viaje. Balmis trasmitirá sus quejas al Reino que acabarán con la
destitución del virrey, agravado por el hecho de su connivencia con los
insurgentes independentistas. A pesar de las dificultades, el 7 de febrero de
1805 la expedición parte desde Acapulco rumbo a Filipinas a bordo de la fragata
Magallanes con un grupo de 26 niños vacuníferos mejicanos quienes
—excepto tres expósitos— eran hijos de familias estructuradas. A su cuidado
también viaja Isabel Zendal. Su hijo queda en la ciudad mejicana de Puebla de
los Ángeles a cargo del obispo González del Campillo. En
esta ocasión también acompaña a la expedición Ángel Crespo, un hombre de
confianza de Balmis que hacía las funciones de secretario, encargado de la correspondencia y quizá de llevar
el diario de la misma.
 |
Mapa de la ruta de la expedición
de Balmis y Robledo en dirección a Filipinas y ruta del regreso de Balmis a
España. Fuente https://balmis.org/ |
Después
de un viaje accidentado de 67 días de navegación, con enfrentamientos
constantes de Balmis con el capitán de la fragata por las malas condiciones y
servicios del navío, llegan a Manila el 15 de abril de 1805. En este
archipiélago se había intentado introducir con anterioridad la vacuna por
buques de la Compañía de Indias, pero siempre con resultados negativos. La
expedición también se encontró con alguna dificultad de colaboración de las
autoridades, pero gracias a su perseverancia y a la ayuda de autoridades de
menor rango y de la Iglesia consiguieron vacunar a 9.000 personas en menos de
cuatro meses. Balmis comisionó a Antonio Pastor y Pedro Ortega para llevar la
vacuna a las islas de Misamis, Zamboanga, Cebú y Mindanao. Al igual de lo ocurrido en México, Isabel se instaló en el
hospicio de Manila y allí estuvo al cuidado de los niños mexicanos
participantes en la misión. Se redactó un Reglamento y se creó una Junta
Central de Vacuna para planificar la extensión mayor posible de vacunación en
un territorio con gran complejidad geográfica. Durante la misión fallecería el
enfermero Pedro Ortega. Balmis, con problemas de salud por una grave disentería
que padecía desde hacia algún tiempo, decide su prematuro regreso a España
siguiendo la ruta del océano Índico para aprovechar la difusión de la vacuna en
China, ya que aún no se había distribuido en ese territorio. Los
expedicionarios que permanecen en Filipinas, ahora bajo la dirección de
Robredo, seguirán durante otros dos años más en Filipinas llegando a vacunar a
más de 20.000 personas. Conseguidos los objetivos propuestos partirán de Manila
el día 19 de abril de 1807, de nuevo en el navío Magallanes, con destino
a Acapulco donde llegan el día 14 de agosto para terminar de conformar la
infraestructura de vacunaciones en Nueva España, según instrucciones dadas por
el propio Balmis, dando por finalizado el proyecto expedicionario a finales de octubre de 1807.
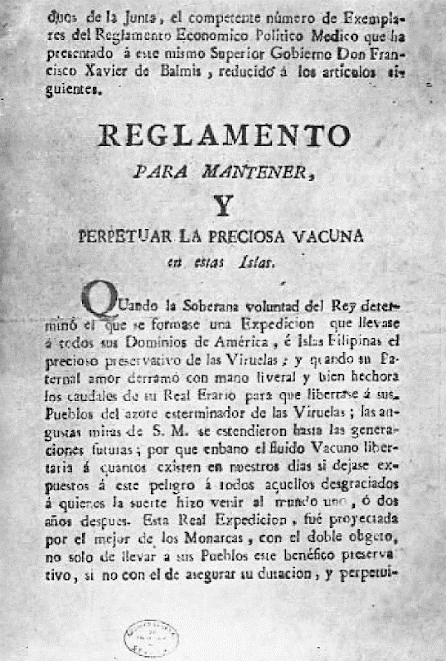 |
Carátula del “Reglamento para
mantener y perpetuar la preciosa vacuna en estas islas” editado en Manila
en 1809 para uso en la Juntas de Vacuna en Filipinas. Archivo General de
Indias, Sevilla |
El
cirujano alicantino, por su parte, en compañía de tres niños vacuníferos, había
partido con anterioridad el 3 de septiembre de 1805 desde Filipinas en
dirección a Macao a bordo de la fragata Diligencia, que sufrió muchos
daños a consecuencia de un tifón. La expedición difunde la vacuna por la
entonces colonia portuguesa y también por la provincia china de Cantón. Los
colonos ingleses aprovecharon la ocasión para propagar la vacuna por el resto
de China a través de la Compañía de Indias, lo que provocó el reconocimiento
del pueblo chino. Mientras tanto, Balmis se encontraba con grandes dificultades
económicas para continuar el viaje, pero finalmente consiguió un préstamo de 2.500
pesos que recibió de un agente de la Real Compañía Filipina de Cantón, que
posteriormente le serían reembolsados por la Corona española. El 7 de febrero
de 1806 parte de Macao con rumbo a España en el navío portugués Bom Jesus de
Alem. En el mes de junio a su paso por la isla de Santa Elena, entonces
territorio británico de ultramar, aprovecha para vacunar a la población
teniendo que vencer la oposición inicial del gobernador Robert Patton. El 14 de
agosto de 1806 recala en Lisboa y, poco más tarde, el 7 de septiembre, es
recibido por el rey Carlos IV en su palacio de San Ildefonso, donde lo colmó de
honores y felicitaciones nombrándole cirujano de Cámara e Inspector General de
la Vacuna en España y sus Indias. Además, Balmis hace la entrega al Real Jardín
Botánico de una importante remesa de plantas asiáticas y abundante información
escrita sobre botánica china.
La
Expedición de Salvany-Grajales (de mayo de 1804 a mayo de 1812)
Por
su parte, la expedición del grupo de Salvany estuvo llena de penalidades y
obstáculos. Salen de La Guaira el 8 de mayo de 1804 a bordo del bergantín San
Luis en dirección a Cartagena de Indias. Al quinto día de navegación el
buque encalló en la boca del Río Magdalena, cerca de la ciudad de Barranquilla,
viéndose obligados a desembarcar en una playa desierta. No hubo víctimas
mortales, aunque Salvany pierde la visión del ojo izquierdo durante el
incidente. Las pérdidas materiales van a ser cuantiosas, sobre todo en lo
referente a recursos utilizados para las vacunaciones. En esta situación se
verán obligados a continuar el viaje hacia Cartagena atravesando el desierto y
las ciénagas de Santa María lo que, además de las incomodidades que suponía,
representaba un retraso sobre los planes previstos. Al llegar a Cartagena de
Indias contaron con el total apoyo de autoridades y ayuda económica del
Consulado por lo que consiguieron vacunar a unas 2.000 personas. En esta ciudad
se estableció una Junta Central de Vacuna desde donde se extendería la
vacunación hacia Panamá, Portobello y Buenos Aires, territorios en donde se
crearon nuevas Juntas Subalternas.
El
24 de junio de 1804, Salvany decide emprender de nuevo el viaje en dirección a
Santa Fe de Bogotá, para lo cual logra un grupo de diez niños que los
acompañarían como portadores de la vacuna. Se decide hacer el trayecto mediante
unas pequeñas embarcaciones, llamadas champanes, para navegar a través del río
Magdalena. Aún a sabiendas del riesgo con este medio de transporte, estimaban
que un desplazamiento por tierra sería un riesgo mucho mayor. Al llegar a
Ocaña, Salvany se da cuenta de la enorme extensión del terreno que han de
cubrir en su expedición para difundir la vacuna por lo que toma la decisión de
subdividirse en dos grupos de dos componentes cada uno para poder así abarcar
una zona mayor para la expansión de la vacuna en menos tiempo.
 |
Mapa de la ruta de la expedición
de Salvany y Grajales (de mayo de 1804 a mayo de 1812). Fuente
https://balmis.org/ |
Un
grupo, formado por Salvany y Bolaños, seguirán la ruta de la cordillera pasando
por Nares y la Villa de Honda. En esta ciudad Salvany tuvo que guardar reposo
por reactivación de sus problemas de salud, agravados en el ascenso de los
Andes. El virrey de Nueva Granada preocupado por su enfermedad, y por el
posible retraso que suponía para la misión, envió a un facultativo para
prestarle asistencia. Una vez repuesto pudo continuar la ruta. El otro grupo,
formado por Grajales y Lozano, recorre el valle de Cúcuta pasando por Pamplona,
San Gil, Socorro y Vélez. El 17 de diciembre de 1804, Salvany se encontró con
Grajales en Santa Fe de Bogotá. La expedición contó con la colaboración del
virrey neogranadino, las autoridades eclesiásticas y los párrocos, estimándose
que en febrero de 1805 había 50.000 vacunados. Con el apoyo del virrey Antonio
José Amar se publica el “Reglamento para la conservación de la Vacuna en el
Virreinato de Santa Fe”, que dicta normas para el funcionamiento de las
Juntas de Vacuna en las principales ciudades del virreinato. Se instaura en
esta ciudad una Junta de Vacuna y además la primera Junta de Sanidad que
abarcaba otras funciones más amplias en el ámbito de la salud pública.
El
8 de marzo abandonan Santa Fe rumbo al virreinato peruano, el grupo se divide
de nuevo en dos al objeto de seguir rutas diferentes. Grajales y Bolaños
atraviesan las montañas del Quindío, por la ciudad de Neiva y La Plata. Salvany
y Lozano transitan por las ciudades de Ibagué, Cartago, Truxillo, Llano Grande,
Provincia de Choco y Real de Minas de Quilichas. El 27 de mayo de 1805 ambos
grupos se encuentran en Popayán siendo su próximo destino Quito, que se hallaba
afectada por una epidemia de viruela. Salvany y Lozano se dirigen por la sierra
pasando por Pasto, Tulcán, Herradura, Ibarra, Otavalo y Cayambe. Grajales y
Bolaños, en cambio, van por la costa pasando por Tumaco, La Tola, Jipijapa y
Guayaquil. Esta expedición tuvo problemas para realizar su labor debido a la
presencia de piratas ingleses en la isla de Gorgona y en la punta de la isla de
Santa Elena. El grupo de Salvany llega a Quito el 16 de julio de 1805 volviendo
a tomar contacto con Grajales. En esta ciudad también van a tener una calurosa
acogida tanto por la población como por las autoridades locales. Van a
prolongar su estancia durante unos dos meses debido al contratiempo del robo de
dinero y equipaje que fueron objeto y por la necesidad de realizar diversos
trámites administrativos. No obstante, este tiempo permite a Salvany recuperar
su salud nuevamente quebrantada.
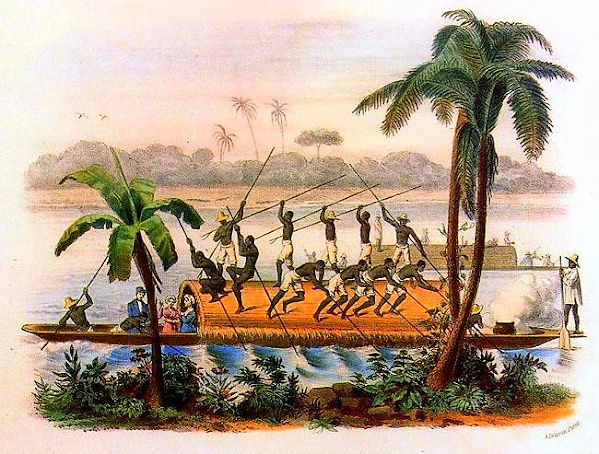 |
Salvany para dirigirse a Santa Fe
de Bogotá decide navegar por el río Magdalena en unas frágiles embarcaciones
utilizadas por los nativos llamadas champanes. Grabado de un champán realizado por Ramón Torres Méndez
(1860) |
Pasados
dos meses en Quito salen en dirección a Lima donde se había desencadenado un
brote de viruela. De camino por la cordillera andina pasarán por Latacunga,
Ambato, Ríobamba, Cuenca, Cumbe, Nabón, Oña, Loja, Gonzanamá, Piura y
Lambayeque. En esta última ciudad fueron rechazados y la población rehusó la
vacuna acusando los indígenas a los expedicionarios de anticristos. Salvany
comisiona al religioso bethelemita fray Tomás de las Angustias, presidente del
Hospital de Belem de Lambayeque, para que recorra los territorios próximos y
venza la desconfianza inicial hacia la vacunación. Para continuar su marcha en
dirección a Lima, Salvany necesita contar con un número mayor de niños por lo
que incorpora a la misión a Fray Lorenzo Justiniano con el encargo del cuidado
de estos niños.
La
expedición continúa su desarrollo pasando por las poblaciones de Reque, Chepén,
Chota y Cajamarca hasta llegar a Trujillo, lugares que estaban amenazados por
una epidemia de viruela. En su camino hacia Chepén, los portadores, arrieros y
guías les abandonan en una zona inhóspita y totalmente desconocida para ellos,
debiendo vagabundear sin orientación durante algún tiempo y con unos niños
atemorizados. Salvany intentará entrar en contacto con Grajales, cuya pista ha
perdido, comisionando al practicante Lozano para que propague la vacuna e
intente frenar el contagio por la región de Chachapoyas y por las ciudades de
Cajamarquilla y Guarochiri. En mayo de 1806, el grupo de Salvany llega a Lima,
después de atravesar los Andes con fuertes lluvias y nevadas, y donde se
reunirá nuevamente con Grajales y Bolaños.
 |
El virrey de Nueva Granada José
Amar y Borbón Arguedas prestó una total colaboración para el éxito de la misión
vacunal del grupo de Salvany en los territorios de su virreinato. Retrato
del virrey depositado en el Museo Nacional de Colombia, Bogotá |
Al
llegar a Lima, los expedicionarios se encontraron una ciudad desolada por la
epidemia, pero tuvieron un buen recibimiento lo que facilitó un rápido proceso
de vacunación. No obstante, para disgusto de Salvany, se encontraron con la
desagradable noticia de que la vacuna estaba siendo comercializada en forma de
placas de vidrio selladas traídas desde Buenos Aires procedente de virus
portados por esclavos negros desde Brasil. El miedo a la enfermedad era tan
grande que se pagaban sumas altísimas para vacunarse. Salvany decepcionado ante
esta situación decide abandonar temporalmente las vacunaciones en masa
delegando las operaciones en los médicos locales. Para evitar el enfrentamiento
se dotó de sueldos a los cargos de la Junta de Vacuna que hasta ese momento
solo habían sido honoríficos. Mientras tanto, Salvany invierte el tiempo
vinculándose a la Universidad de San Marcos y dedicándose a la elaboración de
un reglamento para todo el Virreinato de Perú que permitiese organizar las
campañas de vacunación de una forma coordinada y común desde los poderes
públicos. Asimismo, propone a la Secretaría de Estado la creación de una plaza
de Inspector de Vacuna, que estaría encargado de visitar cada tres años uno de
los tres virreinatos (Nueva Granada, Perú y Río de la Plata) debiendo estar
informado por las Juntas Centrales de Vacuna cada bimestre de todas sus operaciones.
Una
vez reconducida la situación en Lima, Salvany decide continuar con la
expedición volviendo a dividirla en dos grupos que tomarían direcciones
diferentes y, sin saberlo, ya no volverían a encontrarse más. Grajales se
dirige a Cuzco y después pone rumbo marítimo hacia la Capitanía General de
Chile desde el puerto de El Callao. Por su parte, Salvany va en dirección a
Arequipa, situada en plena sierra de los Andes, llegando el 8 de diciembre de
1807. Las condiciones inclementes del recorrido, el frío y la altitud agravan
los problemas respiratorios del cirujano catalán de forma que, a pesar de que
el trayecto a recorrer es relativamente corto, tarda más de dos meses en llegar
a Arequipa. Con gran deterioro de su salud se ve obligado a guardar un tiempo
de reposo en esta ciudad.
 |
El grupo de Salvany transitó por
difíciles pasajes a través de la cordillera andina lo que le costó un importante
quebranto en su delicada salud. Grabado de la falda occidental de la
cordillera de los Andes realizado por Brambilia |
Ya
recuperado, Salvany decide continuar la misión en dirección a La Paz.
Nuevamente debe atravesar la cordillera andina siguiendo un itinerario que se
hace insoportable para su maltrecha salud debiendo emplear un tiempo de 16
meses en hacer un recorrido de apenas unas semanas. Llega a La Paz el 1 de
abril de 1809 con una salud muy deteriorada. Con solo un par de semanas de
descanso, un nuevo proyecto vuelve a ilusionarle para llevar la vacuna a las
provincias de Mojos y Chiquitos, poblaciones en las que se padecían frecuentes
epidemias de viruela. Se dirige a estas localidades en otro largo y penoso
viaje que también tendrá una duración excesiva de 13 meses hasta llegar a
Cochabamba. Será en esta ciudad donde Salvany, exhausto y gravemente enfermo,
fallece el 21 de julio de 1810 a la temprana edad de 36
años. La misión iniciada por Salvany debe ser completada por el médico
militar Santiago Granado. Por su parte, Grajales y Bolaños continúan con su
ruta expedicionaria durante dos años más para propagar la vacuna por los
territorios de la Capitanía General de Chile hasta alcanzar el archipiélago de
Chiloé en enero de 1812, en la región de Nueva Galicia, después de recorrer más de nueve mil kilómetros. La expedición se da por
concluida con su regreso en barco a Lima en mayo de 1812.
Destino de los expedicionarios finalizada la Real
Expedición Filantrópica de la Vacuna
Los
problemas políticos surgidos por la sucesión monárquica en el Reino de España,
los enfrentamientos armados con motivo de la invasión napoleónica y los
movimientos de independencia en las colonias americanas dificultaron el regreso
ordenado de los miembros de la REFV a España. El grupo de expedicionarios
acabaría desmembrándose y seguiría distintos rumbos, la mayoría regresa a
España pero otros quedarán afincados en América para siempre.
Personal
facultativo
Francisco
Xavier Balmis regresa a España
en agosto de 1806 tras concluir su misión personal en la REFV. A su llegada es
recibido como un héroe reconociéndole con honores y nombramientos de cargos.
Durante la ocupación francesa no juró acatamiento al rey José Bonaparte,
impuesto por Napoleón, lo que le generó hostilidades con los invasores. Su
vivienda en Madrid fue asaltada por las tropas napoleónicas siendo confiscados
todos sus bienes. Por estos acontecimientos se vio obligado a trasladarse a
Sevilla y después a Cádiz.
| Gazeta de Madrid del 14 de octubre 1806 que da cuenta del regreso de Balmis a España procedente de Filipinas |
En
1809 solicitó autorización de la Junta Central Gubernativa del Reino para
regresar a Nuevo México con el fin de supervisar el programa de vacunación por
aquellos territorios que estaba inactivándose. Salió de Cádiz rumbo a Veracruz
a finales de enero de 1810. Consigue aprobar un reglamento de vacunación y con
el decidido apoyo del virrey Pedro de Garibay reinicia la difusión de la vacuna
con la apertura de nuevas salas por todo el territorio novohispano. Pero, para
entonces, el movimiento insurgente en Nueva España se estaba extendiendo, lo
que dificultada la labor de Balmis. Regresa en marzo de 1813 de forma
definitiva a España a bordo de la fragata Venganza. Al finalizar la
guerra de la Independencia se restituyen sus bienes. Es nombrado en noviembre
de 1814 vocal de la Real Junta de Cirugía y meses más tarde, en junio de 1815,
cirujano de Cámara por el rey Fernando VII con una asignación de 800 ducados y
la titularidad de nobleza. También es nombrado académico de la sección de
Cirugía de la Academia Médica Matritense y Clavero del Fondo de la Facultad de
Medicina en representación de la Junta. Fallece en Madrid el 12 de febrero de
1819 a la edad de 65 años después de haber conseguido una holgada posición
económica.
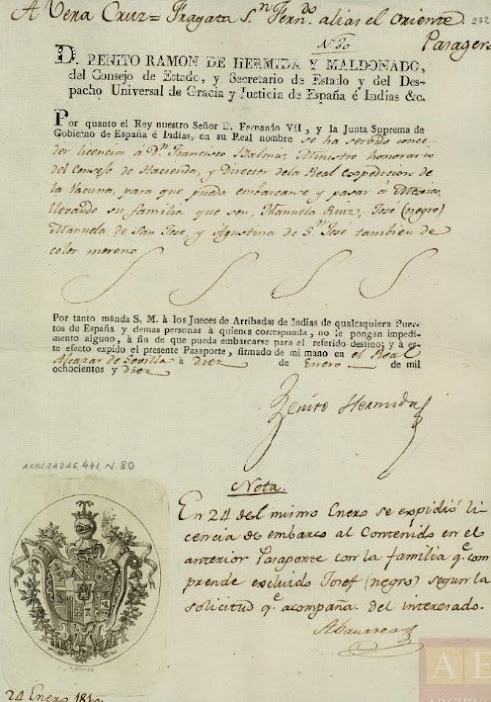 |
Balmis regresó de nuevo a Nuevo México en 1810 para supervisar y
activar los programas de vacunación. Licencia de embarque de Balmis desde
Cádiz a América el día 24 de enero de 1810. Archivo General de Indias, Sevilla |
Joseph Salvany realizó estudios en
la Real Universidad de San Marcos aprovechando su estancia en la ciudad de Lima
donde consigue el título de Bachiller en Medicina y borla de doctor en Medicina
bajo el patronazgo del catedrático José Hipólito Unanue. El grado de Bachiller
lo obtiene el 8 de noviembre de 1806 leyendo dos trabajos, una de ciencia
médica titulado “El galvanismo es una electricidad negativa por cuyo medio
se explican los fenómenos que se producen en el cuerpo humano”, y otra de
ciencia física titulada “Los picos de los Andes haciendo de conductores
eléctricos, descargaban la atmosfera de la costa e impedían que tronase”. El grado de Doctor lo
consigue el 30 del mismo mes y año después de la lectura de una tesis médica
sobre “La vacuna como profiláctico de la viruela” y otra física sobre el
“Calor de la materia”.
Las
penalidades sufridas por Salvany durante la REFV se fueron sucediendo una tras
otra. Cuando sufren el naufragio siguiendo el río Magdalena pierde la visión
del ojo izquierdo. La prolongación en el tiempo de la expedición y los
desplazamientos por territorios cada vez más difícilmente transitables agravan
su quebrantada salud. En su tránsito por la cordillera de los Andes estuvo
afectado de frecuentes episodios de hemoptisis y además se luxó una muñeca que
acabó quedándole prácticamente inmóvil. A su llegada a Quito pudo descansar y
recuperarse parcialmente. En Lima tuvo una estancia gratificante con una
mejoría significativa de su estado de salud. En 1809 Balmis hace un informe sorprendentemente
negativo sobre la labor de Salvany, ignorando el mal estado en que se
encontraba, y recomienda que no se le apruebe ningún nombramiento en Lima donde
podría aspirar a establecerse.
 |
José Hipólito Unanue Pavón fue
catedrático de la prestigiosa Universidad de San Marcos de Lima en donde
apadrinó a Salvany para la obtención del título de Bachiller y Doctor de
Medicina. Copia del retrato original pintado por José Gil de Castro (1885). Museo
de Arte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima |
Cuando sufre un empeoramiento encontrándose en Arequipa en diciembre de 1807, es reconocido por los médicos Del Carpio y Aguirre que certifican que su enfermedad “se confundía con la apoplejía por la intermitencia de su pulso y por la respiración estertorosa precedida de movimientos convulsivos y el síncope en su cesación nos presentaba un espectáculo de horror” pronosticándole que “su viaje le será demasiado penoso y fatigado y acaso sufrirá otro insulto vigoroso por entrar en estaciones de aguas y en países donde las falta de facultativos y medicina solo proporcionará su ruina”. En otro certificado médico realizado en La Paz en abril de 1809 se hace constar que Salvany padece “enfermedad de un afecto reumático de bastante consideración…diversos ataques en el vientre, pecho y cabeza…puede ocasionarle un accidente mortal…sería más conveniente a su existencia fijar su residencia en un clima templado, sano y seco”. El propio Salvany en sus cartas refiere que sufre “enfermedades como tercianas, garrotillo, mal de pecho, opresión y fuerte mal de corazón”. En un nuevo recorrido por tierras montañosas en dirección a Cochabamba, Salvany vuelve a empeorar gravemente. En esta ciudad fallece el 21 de julio de 1810 después de recorrer más de 18.000 kilómetros por tierras americanas difundiendo la vacuna entre toda la población, un mérito que le valió para ser reconocido como “uno de los más grandes mártires de la medicina mundial”. Su protector, el catedrático Unanue reconoce su labor ya “que por obedecer las órdenes de un Rey tan grande, te has expuesto a tantos peligros por mar y tierra”. El comentario que hace Balmis sobre el fallecimiento de Salvany afirmando que “he conocido este fatal acontecimiento el 11 de marzo de 1813″, casi tres años después del óbito, es una prueba más de su desapego hacia el cirujano catalán.
Antonio Gutiérrez Robredo tuvo un enfrentamiento con Balmis, cuando éste hace el viaje de regreso a Nuevo México a principios de 1810, por no haber cumplido debidamente sus instrucciones de gestionar su regreso a España junto con sus sobrinos y Ángel Crespo, y de haber consumido la dotación económica destinada para el regreso en otros menesteres. Balmis quedó decepcionado de la actitud del que, hasta ese momento, había sido su colaborador favorito. Además, le reprochó por el fallecimiento de los dos niños vacuníferos mexicanos a su cargo durante el regreso de Manila a Acapulco y también por el hecho de apropiarse de los bienes personales del enfermero expedicionario Pedro Ortega, que había perdido la vida en Filipinas. Finalmente, Robredo decide quedarse en México donde se dedicó a ejercer la medicina privada de manera exitosa y tuvo tiempo para revalidar sus títulos en el Real Tribunal del Protomedicato de México. Más adelante, solicitó simultáneamente la plaza de cirujano en el Hospital de San Andrés, de segundo cirujano en el Hospital Real de Naturales y de disector anatómico en el Real Colegio de Cirugía del virreinato, que le fueron concedidas a finales de 1812. Al proclamarse la independencia de México, el nuevo gobierno le permite continuar su labor docente, en la que sería renombrada Escuela Nacional de Cirugía de México, hasta su jubilación en 1833.
Manuel Julián García-Grajales consigue en 1805 el grado de doctor en Medicina por la Universidad de Santiago de Chile. Durante los movimientos de insurgencia fue capturado por los independentistas. Una vez declarada la independencia en Chile es rehabilitado siendo nombrado fiscal del Protomedicato chileno. En 1822 publica en Santiago de Chile un libro sobre la expedición que titula “Descripción de la verdadera, y falsa vacuna, y modo de ingerir el fluido vacuno, con los accidentes que acaecen antes y después de su ingerción”. Más tarde, el virrey Abascal le recluta como médico de las tropas fieles que luchan contra los insurgentes en el virreinato del Río de la Plata. El 3 diciembre de 1824, poco antes de las capitulaciones de Ayacucho, regresa a España afincándose en Cádiz como cirujano militar. Fue condecorado por Isabel II con la Cruz de Caballero de la Orden Americana de Isabel la Católica por su meritoria contribución al éxito de la REFV.
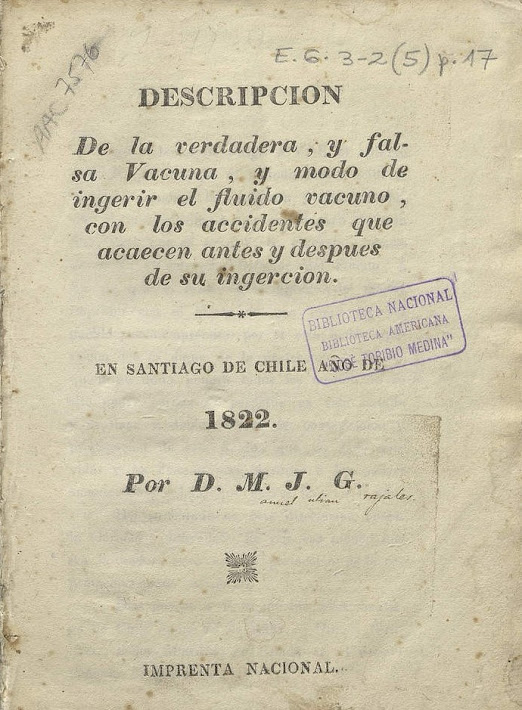 |
Libro de Manuel Julián Grajales
titulado “Descripción de la verdadera y falsa vacuna y modo de ingerir el
fluido vacuno con los accidentes que acaecen antes y después de su ingerción”
publicado en Santiago de Chile en 1822 |
Practicantes y personal de enfermería
Francisco Pastor regresó a España en el navío Implacable el 8 de enero de 1811, junto a su hermano Antonio, tres años después de su llegada a América desde Filipinas. Su regreso fue gestionado directamente por tu tío Balmis mediante solicitud que realiza el 30 de junio de 1810 considerando que “D. Francisco y D. Antonio Pastor individuos de la Real Expedición Marítima de la Vacuna, que dejé comisionados en Filipinas y estando mandado por S.M en el Reglamento formado por la dicha expedición, que concluida su comisión regresen a España de cuenta del Real Erario hasta llegar a sus casas; para que se digne dar las ordenes correspondientes y los auxilios necesarios de cuenta de la Real Hacienda para los gastos del viaje desde esta capital a la ciudad de Alicante su Patria de donde salieron”. En un documento de albaceas de 1819 para el reparto de la herencia de Balmis se señala que “Francisco, soltero y consultor de la expedición de la vacuna, había fallecido” y, por tanto, se fija su óbito anterior a esa fecha, aunque se desconoce con exactitud el año y el lugar.
No se tienen datos sobre el destino de Rafael Lozano. Solo se conoce que al fallecer dejó como beneficiario de sus sueldos a Francisco Pérez, residente en Madrid. La última noticia que se dispone de Basilio Bolaños es que se encontraba en Buenos Aires en espera para trasladarse a España, una vez finalizada su misión en Chile, pero no se tiene más información de su vida posterior. Pedro Ortega fallece en Manila en plena obra expedicionaria. Balmis recomienda encarecidamente que “se proteja a los dos hijos huérfanos de su colaborador”. Quedó Francisca López como beneficiaria de sus sueldos, probablemente su esposa y residente en Madrid. Antonio Pastor tras finalizar la misión en Filipinas acompañó a Balmis después de su regreso a Nueva España en 1810, aunque retornó a España antes que su tío a principios del 1811. Un documento de albaceas de 1819 sobre la herencia de Balmis indica que “Salvador Pastor otorgaba a su hijo Antonio Pastor y Balmis poderes para hacer diligencias en su nombre y en el de su madre Micaela para cobrar la herencia de Balmis” quedando de manifiesto que para esa fecha Antonio permanecía con vida.
Ángel Crespo formaba parte del grupo inicial de expedicionarios que iba a partir desde A Coruña, pero al final fue sustituido por Antonio Pastor. Con posterioridad se incorpora a la expedición de Balmis en el viaje desde Acapulco a Manila en funciones de secretario durante el itinerario mexicano y como un enfermero más en todo el trayecto filipino. Tras su vuelta a México permanece aquí y nunca regresaría a España. Consigue una pensión y se establece como agente del tabaco. Isabel Zendal, una vez regresada a América desde Filipinas, en abril de 1808 decide solicitar al virrey de Nueva España el permiso de permanencia para establecerse junto a su hijo en Puebla de los Ángeles y se supone que residió en esta ciudad hasta su fallecimiento.
 |
Los niños vacuníferos fueron elevados a la categoría de héroes anónimos en reconocimiento a su papel principal en la Real Expedición pero, en buena medida, no se cumplieron todas las promesas para recompersarlos lo que fue motivo de repulsa por parte de Balmis. Imagen idealizada de un niño vacunífero de la expedición
|
Niños
vacuníferos
Los
niños vacuníferos de la expedición fueron elevados a la categoría de héroes
anónimos en reconocimiento a su papel principal en la propagación de la vacuna.
Balmis siempre mostró un desmedido interés para que estos niños fueran bien
tratados tras cumplir con su cometido. Existía el compromiso de que los niños
serían cuidados a cargo del erario público y que deberían recibir la formación
necesaria en una profesión que les permitiera integrarse laboralmente en la
sociedad una vez finalizada la misión. Desgraciadamente, en buena medida no van
a cumplirse estas promesas lo que fue motivo de repulsa por parte de Balmis.
Para
garantizar la atención de los niños españoles que parten desde A Coruña, una Circular del
1 de septiembre de 1803 indica claramente que los niños "serán bien
tratados, mantenidos y educados, hasta que tengan ocupación o destino con que
vivir, conforme a su clase y devueltos a los pueblos de su naturaleza, los que
se hubiesen sacado con esa condición". Sin embargo, estos niños nunca
regresaron a España como era el deseo de Balmis. Inicialmente quedaron
ingresados en el Real Hospicio de Pobres de Ciudad de México en condiciones
poco apropiadas. Balmis escribe repetidas quejas sobre esta situación. Sobre el
destino final de estos niños, en 1809 el Consejo Mexicano de Beneficencia
informa que dos habían muerto; cuatro estudiaban en la Escuela Patriótica; un
comerciante había adoptado a tres y otro comerciante a otros tantos; un director
de hospicio cuidaba de dos y otro director de tres; un médico, el director de
un colegio y un párroco también habían adoptado sendos niños. Se conoce que el
niño Francisco Antonio estudiaría en la Universidad Real Pontificia y llegaría
a ser catedrático propietario de Mínimos y Menores, Filosofía y Artes en el
Real y Primitivo Colegio de San Juan de Letrán y, ya conseguida la
Independencia de México, sería el fundador de una de las primeras escuelas de
la ciudad de San Luis de Potosí.
 |
El virrey de Nueva España José
Joaquín Vicente de Iturrigaray y Aróstegui tuvo un papel negativo en la acogida
y apoyo a la Real Expedición lo que sería un factor desencadenante para su destitución.
Retrato de autor desconocido. Museo Nacional de Historia Castillo de
Chapultepec, México |
Para los niños mexicanos que participaron en la expedición de Filipinas, el virrey Iturrigaray dictó una orden el 31 de octubre de 1807 para que una vez retornados fueran devueltos a sus hogares y quedase garantizada su “manutención, se vistiese y educase a cuenta del Erario, hasta que tuviesen la edad correspondiente para poder ser colocados según su aptitud y circunstancias”. A los padres de estos niños se les habían hecho promesas y se les ofreció una compensación económica para que dieran su consentimiento, pero en este caso tampoco se cumplieron enteramente las expectativas y las familias se sintieron defraudadas. Balmis reaccionó sistemáticamente contra esta dejación durante y después de la expedición, como ya había hecho con los niños españoles, responsabilizando al virrey de este descuido. En una carta emitida a la Junta Suprema a comienzos de 1809 manifiesta que “vivía tranquilo en la corte, creyendo se verificaría lo mandado, cuando recibo las quejas de las Ayuntamientos y Curas, así como las representaciones de los padres y de los niños mismos, haciéndome las justas reconvenciones de que nada se había cumplido de mis promesas, y que el Virrey desde el siguiente día de su arribo a México, los había devuelta a sus padres, sin darles nada de lo prometido”.
La importancia histórica de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna
La REFV supuso la misión de salud pública más importante en la historia y la primera a escala internacional que revalorizó la figura socio-política del médico y de la medicina y cambió el paradigma de enfermedad y de muerte por el de vida y esperanza. El éxito de la expedición se basó en el estricto seguimiento de la metodología que había sido diseñada consistente en utilizar niños como portadores del virus vacunal transmitiéndolo por inoculaciones “brazo a brazo” a otros niños no inmunizados de cada lugar que era visitado actuando así a modo de vehículo de transmisión en portadores vivos por todo el territorio. Este método demostró ser el más idóneo para llevar la vacuna a largas distancias manteniendo viable el virus vacunal. Además, se crearon unas Juntas de Vacuna para regular todo el proceso encargándose de la promoción, producción, almacenamiento y distribución de la vacuna. En estas Juntas se preservaba el fluido vacuno en buenas condiciones para la práctica continua de la vacunación tras la marcha de los expedicionarios. Cada Junta llevaba asociado un Reglamento que se personalizaba para cada uno de los territorios en donde se incluían un conjunto de directrices encaminadas a conseguir buenas prácticas en el acto vacunal. Los expedicionarios también ejercían labores de instrucción a médicos y sanitarios locales para seguir la correcta metodología del procedimiento de conservación y transporte de la vacuna, así como el modo correcto de inocularla. De alguna manera, estas Juntas constituyeron el germen de los actuales sistemas de salud en los países hispanoamericanos.
 |
Busto de Francisco Xavier Balmis
ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández en San
Juan de Alicante. Escultura de Philipp von Kapff |
La Corona española acomete esta empresa en beneficio de “sus amados vasallos” de Ultramar y establece que la vacuna se distribuya de forma gratuita y universal, sin distinción en clase social, edad, sexo, raza ni religión. El empeño y el esfuerzo que los miembros de la expedición pusieron en su trabajo por llevar la vacuna a todos los territorios, costándoles la vida a algunos e incluso el no poder regresar a su tierra natal, superó con creces las expectativas y los planes iniciales. Se calcula que fueron vacunados directamente más de 250.000 personas y con la sólida implantación de las Juntas de Vacuna acabaron beneficiando a más de un millón de individuos vacunados.
 |
Sello conmemorativo con el motivo
del bicentenario de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna emitido por la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos de España en 2004 |
Por
otra parte, no fue una empresa fácil debido a las enormes distancias que había
que recorrer, la dificultad que implicaban los desplazamientos, la escasez de
recursos y una climatología adversa. Muchos de los caminos eran intransitables
y para salvar obstáculos se recurrió a la ayuda de indios indígenas que
actuaban como porteadores y también como guías para seguir trayectorias más
favorables. Uno de los escollos principales era traspasar los ríos, con frecuencia
de gran caudal y profundo cauce. Otro importante problema fue conseguir niños
para la transmisión de la cadena de la vacuna por el temor que las familias
tenían a que contrariamente pudiesen contraer la enfermedad. Pero, tal vez, la
dificultad mayor fue la reticencia de buena parte de la población para ser
vacunada por no comprender con exactitud los beneficios que podía reportarles.
 |
El mismo Edward Jenner elogió los logros de la
Real Expedición no imaginándose “que en los anales de la historia haya un
ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este”. Retrato
pintado por Thomas Lawrence (1805). Royal College of Physicians, London |
Por
la envergadura que alcanzó esta empresa no es de extrañar que sea considerada
una de las mayores y mejores contribuciones humanitarias de España a nivel
internacional. Sin embargo, la importancia que tuvo esta expedición contrasta con el
desconocimiento, la falta de consideración y el debido reconocimiento que se ha
tenido en España entre la población general. Afortunadamente esta situación
está cambiando y esta gesta cada vez está siendo más valorada y difundida en
los medios de comunicación. El catedrático de Medicina Antonio Campos Muñoz
destaca que la REFV marcó una serie hitos verdaderamente innovadores como
fueron: el desarrollo de un programa de salud pública organizado y dirigido por
primera vez desde un gobierno; la institucionalización de la actividad
vacunadora como algo organizado y reglado; el establecimiento de programas de
educación sanitaria; la transferencia de conocimiento y de tecnología destinada
a alcanzar la independencia y la autosuficiencia de aquellos que la reciben; el
desarrollo de proyectos científico-sanitarios; y, finalmente, la participación
de una mujer, Isabel Zendal, como la primera enfermera en misión internacional.
 |
El insigne naturalista Alexander
von Humboldt ensalza la gesta de la Real Expedición diciendo que “este viaje de
Balmis será memorable en los anales de la historia”. Retrato pintado por
Joseph K. Stieler (1843). Colección Schloss Charlottenhof, Potsdam |
Edward Jenner, el descubridor de la vacuna de la viruela, llegó a decir sobre esta expedición que no se imaginaba “que en los anales de la historia haya un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este”. El naturalista ilustrado Alexander von Humboldt se refiere a esta gesta diciendo que “este viaje de Balmis será memorable en los anales de la historia. Los indígenas vieron entonces por primera vez que aquellos mismos navíos que encerraban instrumentos de destrucción y la muerte, llevaban a la humanidad doliente el germen del alivio y del consuelo”. En tiempos recientes, el médico e historiador mexicano Manuel Enrique Bustamante afirmó que “la Expedición de la Vacuna permanece inigualada y corresponde a sus miembros la primacía en la aplicación científica, a escala mundial, de un nuevo y maravilloso procedimiento preventivo”. El prestigioso cardiólogo mexicano Ignacio Chaves refirió que “con esta expedición, España escribió una de las páginas más limpias, más humanas y de más auténtica civilización que se haya jamás escrito en la historia”. Sin duda la REFV fue un punto de partida fundamental para que la enfermedad pudiese ser erradicada de la faz de la tierra en el año 1979 porque esta expedición asentó la vacunación como un método efectivo a escala internacional.
Bibliografía recomendada
-Balmis Berenguer FX. Tratado histórico y práctico de la vacuna; por J. L. Moreau. Madrid: Imp. Real, 1803.
-Belaústegui Fernández A. José Salvany y otros médicos militares ejemplares. Madrid: Imp. del Ministerio de Defensa, 2006.
-Bustamante ME. Vigesimoquinto aniversario de la erradicación de la viruela en México. Gaceta Médica de México 1977; 113 (12): 555-556.
-Cebreiro Regueira P. Francisco Xavier de Balmis. Santiago de Compostela: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Dirección Xeral de Promoción Cultural; 2005.
-Díaz de Yraola G. La vuelta al mundo de la Expedición de la Vacuna. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla; 1948.
-de Demerson P. La práctica de la variolización en España. Asclepio 1993; 45(2):3-39.
-del Castillo y Domper J. Real Expedición Filantrópica para propagar la vacuna en América y Asia (1803) y progresos de la vacunación en nuestra Península en los primeros años que siguieron al descubrimiento de Jenner. Madrid: Imp. de Ricardo F. de Rojas; 1912.
-Escolano A, Soler J, Poveda R. Bicentenario de la Expedición Filantrópica de la Viruela. Alicante: Obras Sociales de la Caja de Ahorros del Mediteráneo; 2004.
-Francisco Xavier de Balmis (Alicante 1753 - Madrid 1819) [Internet]. Alicante: Cátedra Balmis de Vacunología. Universidad de Alicante. 2019 [citado el 14 de enero de 2023]. Disponible en: https://balmis.org/.
-Fenner F, Henderson DA, Arita I, Henderson D, Jexek Z, Ladnyi I. Smallpox and its erradication. Geneva: World Health Organization, 1988.
-Fernández del Castillo F. Los viajes de Don Francisco Xavier de Balmis: Notas para la historia de la expedición vacunal de España a América y Filipinas (1803-1806). México DF: Ed. Galas de México, 1960.
-García-Grajales MJ. Descripción de la verdadera, y falsa vacuna, y modo de ingerir el fluido vacuno, con los accidentes que acaecen antes y después de su ingerción. Santiago de Chile: Imp. Nacional de Santiago de Chile; 1822.
-González Guitián C, Galdo Fernández F. A Coruña en la historia de la viruela. A Coruña: Vía Láctea; 1996.
-Hopkins DR. The greatest killer. Smallpox in history. Chicago: University of Chicago Press, 2002.
-Jenner E. On inquiry into the causes and effects of the variolae vaccinae, a disease discovered in some of western countries of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of The Cow Pox. London: Sampson Low 7, 1798.
-López Piñero JM, Bueno Cañigral FJ. Segundo centenario de la Real Expedición Filantrópica de la vacuna de la viruela 1803-2003. De Francisco Javier Balmis Berenguer al terrorismo biológico. Valencia: Consell Valencià de Cultura; 2003.
-Ludert JE, Pujol FH, Arbiza J. Human virology in Latin America: From biology to control. NY: Springer; 2017.
-Mark C, Rigau-Pérez JG. The world's first immunization campaign: The spanish smallpox vaccine expedition, 1803–1813. Bull Hist Med 2009; 83(1):63-94.
-Moore JC. The history and practice of vaccination. London: Imp. J. Callow; 1817.
-Moratinos Palomero P, Evaristo Santos R. Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-1806): Comisión Balmis y Subcomisión Salvany. Madrid: Imagine Ediciones; 2004.
-Moreno Caballero E. Sesión apologética dedicada al Dr. D. Francisco Xavier de Balmis y Berenguer. Discurso leído en la inaugural del Instituto Médico Valenciano. Valencia: Imp. de Ferrer de Orga; 1885.
-O´Scalan T. Práctica moderna de la inoculación con varias observaciones y reflexiones fundadas en ella, precedidas de un discurso sobre la utilidad de esta operación, y un compendio histórico de su origen, y de su estado actual, particularmente en España; con un catálogo de algunos inoculados. Madrid: Imp. de Hilario Santos; 1784.
-Parrilla Hermida M. Los médicos militares españoles y la expedición filantrópica de la vacuna antivariólica a América y Filipinas, para la lucha contra la viruela. Revista del Ejercito 1976; 437:11-21.
-Piguillem Verdacer F. La vacuna vindicada o aviso interesante al público sobre esta inoculación. Barcelona: Sierra i Martí, 1803.
-Rabí Chara M. Bicentenario de la Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-5-2003-5): las campañas de vacunación y las acciones inmunopreventivas contra la viruela: proceso histórico y social. Lima: Ministerio de Salud; 2005.
-Ramírez Martín SM. La salud del Imperio: La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Madrid: Ed. Doce Calles, 2002.
-Ramírez Martín SM, Valenciano L, Nájera R, Enjuanes L, eds. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna: doscientos años de lucha contra la viruela. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 2004.
-Riera Palmero J. Los comienzos de la inoculación de la viruela en la España ilustrada. Medicina & Historia 1985; 8:4-26.
-Sánchez Granjel L. Balmis y la Expedición Filantrópica de la Vacuna con motivo del Bicentenario de la Real Expedición Filantrópica de Francisco Xavier Balmís para llevarla vacuna de la Viruela a América y Filipinas. Anales de la Real Academia de Medicina. 2004; CXXI:331-335.
-Torres R. La vacuna contra la viruela. Madrid: Antibióticos; 1971.
-Tuells Hernández J, Ramírez Martín SM. Balmis et Variola. Alicante: Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat; 2003.
-Veiga de Cabo J, de La Fuente Díez E, Martín Rodero H. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna (1803-1810). Medicina y Seguridad del Trabajo 2007; 58(209):71-84.
-William R. On vaccine inoculation. London: Ed Richard Philips; 1806.
-Williams G, Loadman R. Angel of death: the story of smallpox. Basingstoke: Palgrave Macmillan; 2010.
Como citar este artículo:
Lancina Martín JA. La Expedición Balmis o Real Expedición Filantrópica de la Vacuna contra la viruela en los territorios españoles de Ultramar (1803-1812): Primera misión de salud pública en la historia a escala internacional [Internet]. Urología e Historia de la Medicina. 2023 [citado el día/mes/año]. Disponible en: https://drlancina.blogspot.com/2023/01/expedicion-balmis-real-expedicion-filantropica-vacuna.html


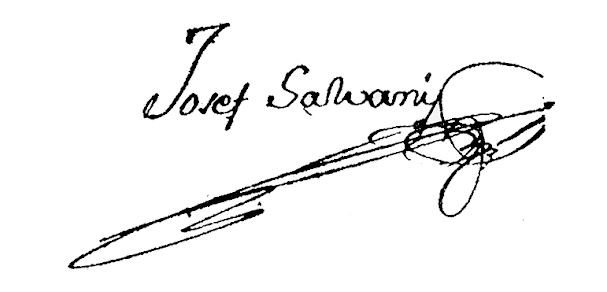





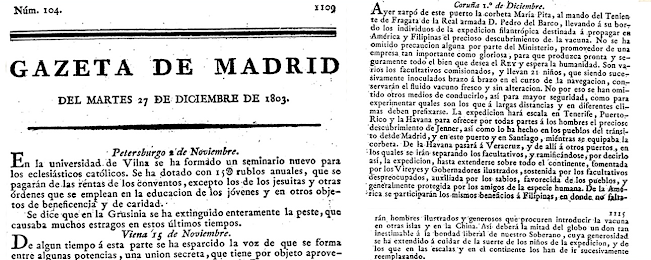



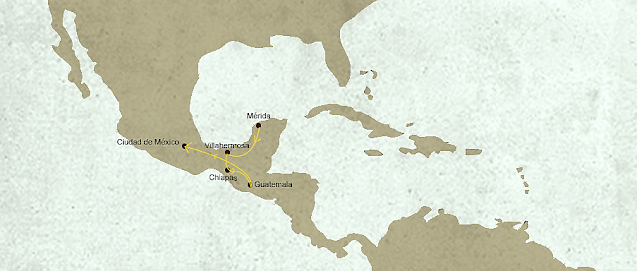


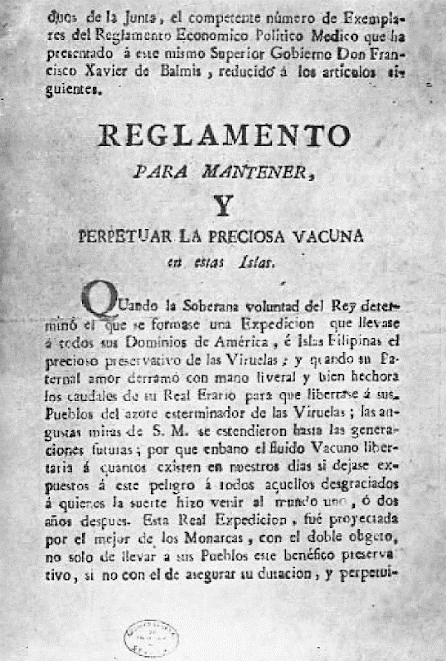




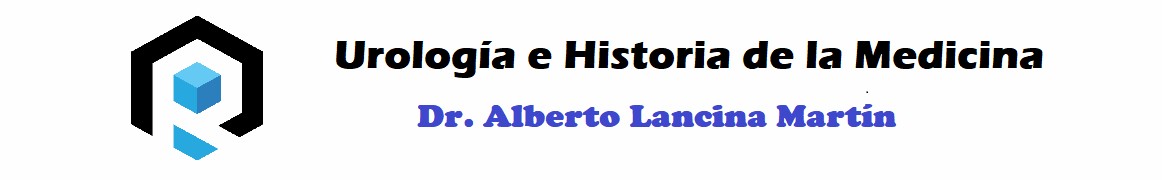



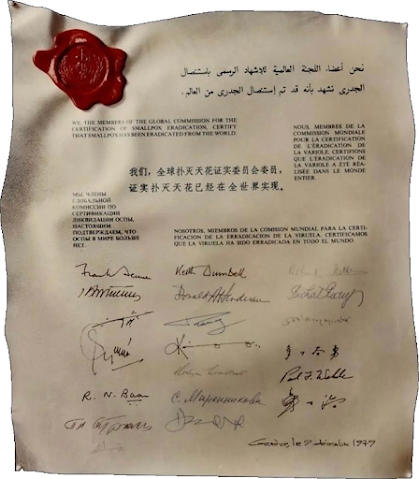



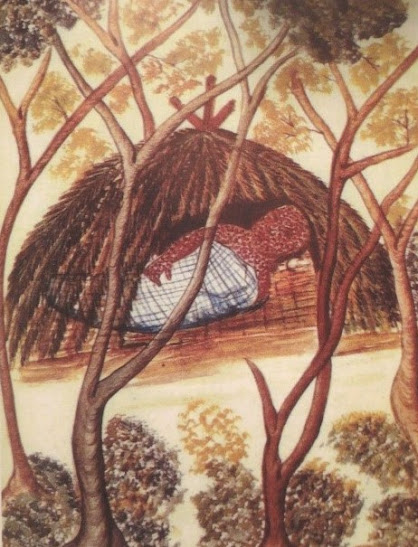





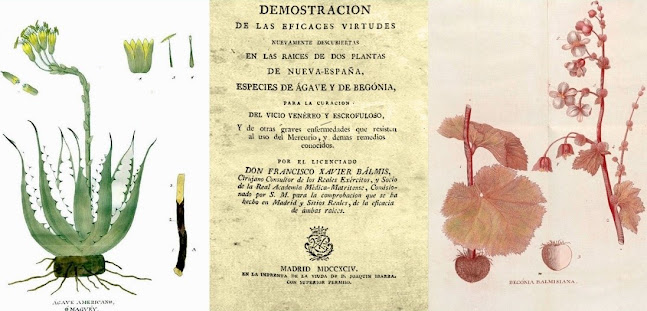
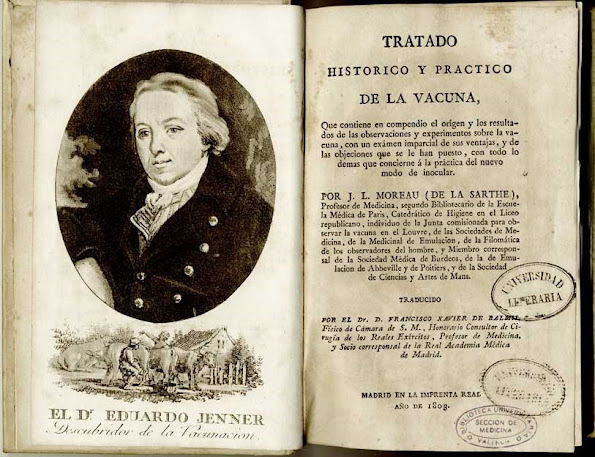

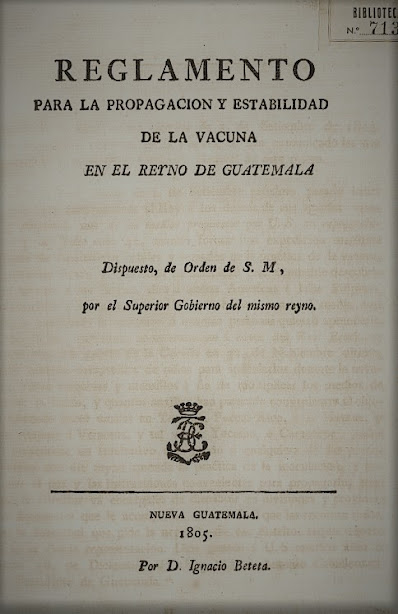
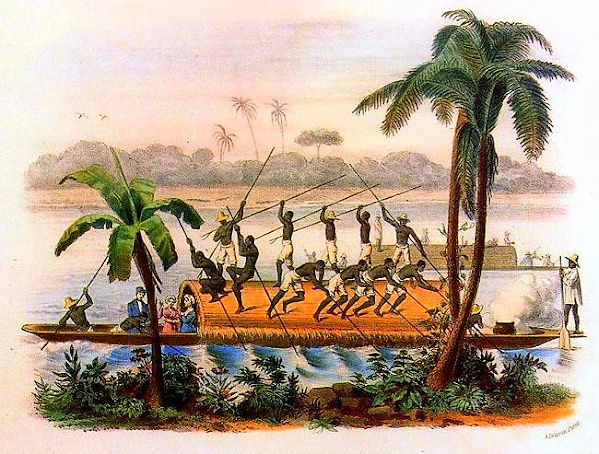


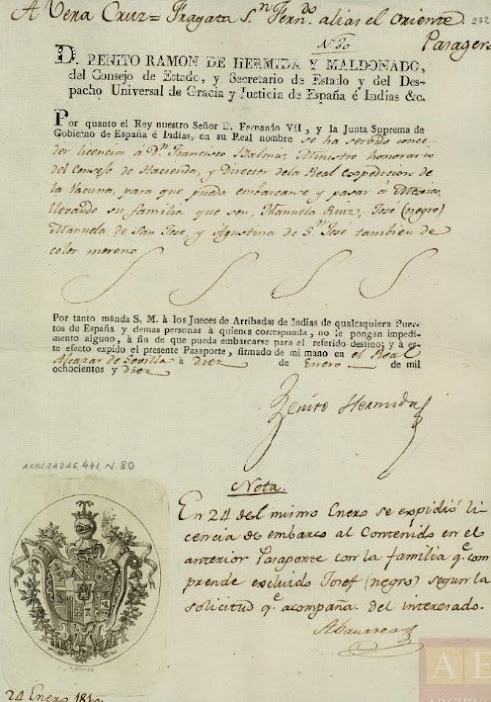

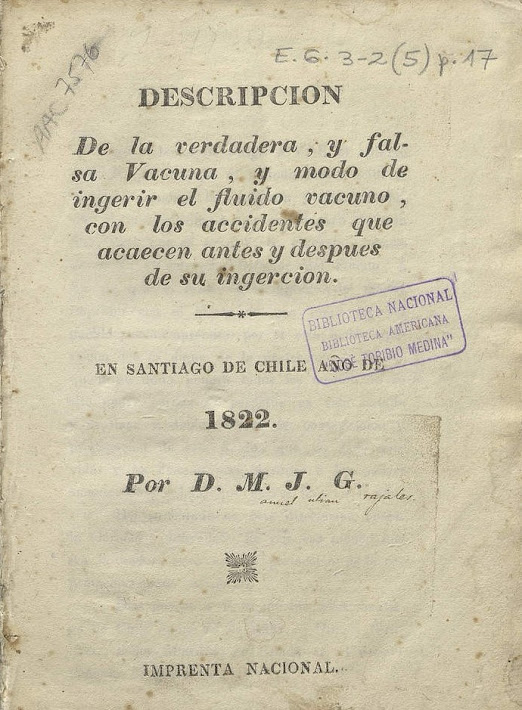




No hay comentarios:
Publicar un comentario