%2B-%2Bcirujano%2Bespañol%2Bque%2Binicia%2Bla%2Btecnica%2Bde%2Banestesia%2Bepidural%2Ben%2B1921%2B4.jpg) La contribución de autores
españoles al desarrollo histórico de la Anestesia ha sido lamentablemente muy
discreta. Las aportaciones más sobresalientes corresponden a José Goyanes
Capdevila, Jaume Raventós Pijoan y Fidel Pagés Miravé. Goyanes propuso la
anestesia regional por la novedosa vía intraarterial y cuyas conclusiones
finales expuso en el año 1932 durante las sesiones del IX Congreso
Internacional de Cirugía celebrado en Madrid. Raventós consiguió aislar el
tialbarbital, un barbitúrico de acción ultracorta, y en 1956 da a conocer el
fluothano, un nuevo gas halogenado para uso anestésico. Pero posiblemente la
aportación de Pagés, que fue el primero en abordar el espacio epidural
con fines anestésicos, sea la que tenga mayor relevancia por su utilidad clínica,
continuando todavía hoy en plena vigencia. También debe ser considerada la
contribución del urólogo Alberto Suárez de Mendoza que en 1898 propuso
administrar una mezcla de oxígeno y cloroformo, aplicado mediante un aparato
diseñado por él mismo, para así reducir las dosis de cloroformo y mejorar la
oxigenación de la sangre.
La contribución de autores
españoles al desarrollo histórico de la Anestesia ha sido lamentablemente muy
discreta. Las aportaciones más sobresalientes corresponden a José Goyanes
Capdevila, Jaume Raventós Pijoan y Fidel Pagés Miravé. Goyanes propuso la
anestesia regional por la novedosa vía intraarterial y cuyas conclusiones
finales expuso en el año 1932 durante las sesiones del IX Congreso
Internacional de Cirugía celebrado en Madrid. Raventós consiguió aislar el
tialbarbital, un barbitúrico de acción ultracorta, y en 1956 da a conocer el
fluothano, un nuevo gas halogenado para uso anestésico. Pero posiblemente la
aportación de Pagés, que fue el primero en abordar el espacio epidural
con fines anestésicos, sea la que tenga mayor relevancia por su utilidad clínica,
continuando todavía hoy en plena vigencia. También debe ser considerada la
contribución del urólogo Alberto Suárez de Mendoza que en 1898 propuso
administrar una mezcla de oxígeno y cloroformo, aplicado mediante un aparato
diseñado por él mismo, para así reducir las dosis de cloroformo y mejorar la
oxigenación de la sangre.
Fidel Pagés fue el introductor
mundial de la anestesia epidural, que él denominaría anestesia metamérica en su
artículo publicado en el mes de marzo de 1921 en la Revista Española de
Cirugía. Años más tarde, en 1931, el cirujano italiano Achille Mario Dogliotti
Ferrara, profesor de Cirugía en la Universidad de Modena (Italia), dio a
conocer internacionalmente sus experiencias sobre la anestesia epidural, a la
que llamó anestesia peridural segmentaria, presentándola como original
ignorando el trabajo de Pagés publicado diez años antes, y del que siempre manifestó
desconocer. Así, el procedimiento se difundió por todo el mundo con rapidez y pronto
pasó a ser conocido como método de
Dogliotti. El propio autor comunicó la nueva técnica en el curso del IX
Congreso de la Sociedad Internacional de Cirugía celebrado en Madrid los días
15 a 18 de marzo de 1932, sin que ninguno de los asistentes interviniera para
reivindicar el protagonismo inicial de Pagés. Una vez finalizado el evento,
Dogliotti incluso se desplazó a Barcelona y Sevilla lugares en los que, al
igual que en Madrid, hizo diversas demostraciones prácticas del método.
La primera publicación de
Dogliotti sobre el tema apareció en el Bolletino e Memorie della Societá
Piemontese di Chirurgia llevando por título Un
promettente metodo di anestesia tronculare in studio: la rachianestesia
peridurale segmentaria, que hace referencia a una presentación realizada el
día 18 de abril de 1931 en dicha Sociedad. Dogliotti publica un segundo trabajo
ese mismo año en una revista alemana. Su discípulo, el urólogo G. Giordanengo,
publica en el Journal d’Urologie el artículo Anesthèsie segmentaire extra-durale, también en 1931. En una
posterior publicación en el American Journal of Surgery de abril de 1933,
Dogliotti consigue hacer conocida su técnica a nivel internacional. Será a
partir de estas publicaciones cuando cirujanos de varias nacionalidades, entre
ellos españoles, comenzarán a utilizar la técnica y difundirla definitivamente
por todo el mundo.
El trabajo de Dogliotti fue
rápidamente reconocido, asumiendo todos los méritos de la paternidad de la nueva
técnica, quedando Pagés relegado a un injusto olvido. Probablemente su temprano
fallecimiento, víctima de un accidente de automóvil cuando solo contaba con 37 años
de edad, y una insuficiente difusión de sus escritos entre sus contemporáneos
hayan contribuido decisivamente a este olvido y falta de reconocimiento. La deficiente
difusión no debemos imputarla exclusivamente a Pagés sino también a un cierto
menosprecio que existía hacia la producción científica generada en España, no alcanzando
suficiente divulgación los trabajos publicados en revistas españolas. Sin
embargo, no deja de ser sorprendente como la publicación de una nueva técnica
anestésica tan relevante no consigue despertar la debida atención, primero
entre sus coetáneos y después por los historiadores de la medicina. Más
sorprendente aún es comprobar como en revistas o publicaciones específicas sobre
anestesia se haya tardado tanto en reconocer la relevancia histórica de los
trabajos de Pagés.
Pero en realidad, la anestesia
epidural comienza cuando Pagés en 1921 publica su célebre artículo Anestesia metamérica en donde comenta
que "en el mes de noviembre del
pasado año, al practicar una raquianestesia, tuve la idea de detener la cánula
en pleno conducto raquídeo, antes de atravesar la duramadre, y me propuse
bloquear las raíces fuera del espacio meníngeo y antes de atravesar los
agujeros de conjunción, puesto que la punta de la aguja había atravesado el
ligamento amarillo correspondiente...hice la disolución de...375 mg de
novocaína en 25 c.c. de suero fisiológico, procediendo a inyectarlo entre las vértebras
lumbares 2ª. y 3ª...El resultado de este intento nos animó a seguir estudiando
este método, al que en clínica denominamos de anestesia metamérica...por la
posibilidad que nos proporciona de privar de sensibilidad a un segmento del
cuerpo, dejando con ella a las porciones que están por encima y por debajo del
segmento medular de donde proceden las raíces bloqueadas".
Pagés describe en esta
publicación, por primera vez en el mundo, una nueva técnica anestésica regional
consistente en el abordaje del espacio epidural por punción lumbar con fines de
uso práctico e inmediato para intervenciones quirúrgicas. No obstante, se debe
reconocer el mérito de Dogliotti de dar a conocer la técnica en distintos foros
y revistas internacionales consiguiendo su difusión universal. Un factor que sin
duda le ayudó sobremanera a aumentar esta difusión fue la temprana publicación de
sus trabajos al idioma inglés y en una revista norteamericana. Los estudios de
Pagés, sin embargo, no serán traducidos a ese idioma y publicados hasta el año
1961 y al francés en 1975.
En España, el reconocimiento a su
aportación irá llegando paulatinamente tras su trágico fallecimiento. Los
homenajes y discursos se producen de forma inmediata al óbito, como el afectuoso
artículo que le dedica su colega y amigo Mariano Gómez Ulla, publicado en El
Telegrama del Rif el 25 de septiembre de 1923. Al año siguiente se le rinde un
homenaje en el Hospital Militar de Urgencia del Buen Suceso de Madrid, con la
presencia de la Reina María Cristina, siendo colocada una placa en su memoria
en el quirófano. En el Hospital Docker de Melilla es homenajeado y pasa a
denominarse Hospital Militar Pagés en el año 1926, en honor del cirujano que prestó
sus servicios en aquel centro durante las guerras contra las cabilas
insurgentes. En 1957, la asamblea general de la Sociedad Española de
Anestesiología y Reanimación crea el premio Pagés de temas libres para
cualquier aspecto experimental o clínico relacionados con anestesia y
reanimación. A partir de entonces irán apareciendo recordatorios sobre la
figura en la Revista Española de Anestesiología y Reanimación hasta que de
forma definitiva, en la década de los noventa, la obra científica de Pagés será
completamente reconocida. Además el Ministerio de Defensa español creó en 2007
el premio a la investigación en Sanidad Militar “Fidel Pagés Miravé”.
Perfil biográfico
Fidel Pagés Miravé nace en Huesca
el 26 de enero de 1886. Sus primeros estudios los cursa en el Instituto de
Huesca, alcanzando el grado de Bachiller en 1901. En ese mismo año inicia los
estudios de Medicina en la Universidad de Zaragoza obteniendo la titulación en
1908. Las calificaciones obtenidas son muy altas y acaba recibiendo el premio
extraordinario de la licenciatura. En la Facultad de Medicina tuvo como
profesor a Ricardo Lozano Monzón, que sería un gran defensor en España de la
anestesia regional por raquicocainización, y muy probablemente pudiera haber
ejercido alguna influencia sobre Pagés. Durante sus años de estudiante de
Medicina aprovecha para seguir cursos de lengua francesa y alemana, idiomas que
llega a tener gran dominio. En 1912 consigue el grado de Doctor en Medicina
tras la defensa de su tesis doctoral titulada Patogenia de las bradicardias.
 |
| Acta de Grado del Doctorado en Medicina de Fidel Pagés que consigue en 1912 en la Universidad Central de Madrid por la presentación de su tesis doctoral Patogenia de las bradicardias |
Recién terminada la licenciatura de
Medicina prepara las oposiciones al Cuerpo de Sanidad Militar, en el que
ingresa en 1908 con el número tres de su promoción, siendo destinado al
siguiente año al Hospital Militar de Carabanchel con el grado de médico segundo.
En este primer destino permanece breve tiempo siendo trasladado al Hospital
Militar de Melilla, donde comienza a ejercer como ayudante de cirugía, por lo
que recibe sus primeras experiencias en la atención de soldados heridos en
combate, y posteriormente se le comisiona a la sección de tropas de la Compañía
de Sanidad por necesidades del servicio. Como recompensa a estas labores se le
concede la cruz de primera clase del mérito militar con distintivo rojo y
pensionalidad.
A principios de 1910 es destinado de nuevo al Hospital Militar de Carabanchel, pero el agravamiento del conflicto en el norte de África frente a las cabilas rifeñas va a provocar el inmediato retorno de Pagés con destino al Regimiento de Infantería de San Fernando con sede en las proximidades de Melilla. Su función en el segundo batallón de este Regimiento es asistencial, efectuando las primeras curas de los heridos en el frente y realizando las medidas propias de la medicina preventiva militar. Vuelve a cambiar de destino incorporándose a la Compañía de Sanidad como instructor de reclutas a principios de 1911. Obtiene el grado de médico primero en ese mismo año.
La mejora de la situación del
ejército español permitirá el regreso de Pagés a la península en agosto de
1911, siendo destinado al Primer Batallón del Regimiento de Infantería Almansa
nº 18 con sede en Tarragona donde sólo permanece unos meses para incorporarse a
su nuevo destino en el Colegio de Huérfanos de María Cristina en Toledo. En
1912 es agregado al Ministerio de la Guerra y se le comisiona al servicio de eventualidades
de la Primera Región Militar en agosto del mismo año. Allí permanece hasta el
28 de marzo de 1913, en la que se le destina al Regimiento de
Zapadores-Minadores de Madrid, de donde es comisionado en varias ocasiones a la
zona de reclutamiento de Ciudad Real.
En 1914 se incorpora al Batallón del Regimiento de Infantería de Menorca en Mahón, pasando al año siguiente al Hospital Militar de Alicante por permuta. Regresa a Madrid para ser destinado al Gabinete Militar del Ministerio de la Guerra el 19 de mayo de 1915. En este mismo año obtiene el número uno en la oposición para cirujano de la Beneficencia realizando su labor quirúrgica en el Hospital General, en donde adquiere experiencia en el tratamiento de las heridas por asta de toro, lo que le convierte en uno de los primeros cirujanos ejercientes en las plazas de toros.
.jpg) |
| Actividad en un quirófano de campaña del ejército español en Tetuán durante 1913 en el curso del conflicto bélico surgido en el Protectorado Español de Marruecos |
En 1916 pasa al Estado Mayor del
Ejército donde se pide su colaboración para la elaboración del plan de
reorganización del Ejército. Su permanencia continuada en Madrid le permitirá
alcanzar un cierto prestigio como cirujano que tendrá como colofón el
nombramiento de médico personal de la Reina María Cristina, a la que unirá una estrecha
amistad. Al año siguiente, y debido a su conocimiento del idioma alemán, se le
comisiona como delegado del embajador de España en Viena para inspeccionar los
campamentos de prisioneros durante la Gran Guerra. Además Pagés asiste como
cirujano en que en el Hospital Militar nº 2 de la capital austriaca donde
realiza un elevado número de intervenciones, lo que acrecienta su experiencia
en la atención de heridos de guerra. De regreso a Madrid reanuda sus
actividades en el Hospital General y comienza a relacionarse con las primeras
figuras de la cirugía de la época como Tomás Rodríguez de Mata, Víctor Manuel Nogueras,
Manuel Bastos Ansard o, de forma especial, con Mariano Gómez Ulla.
En 1919 se le concede la medalla de segunda clase de la Cruz Roja. En 1920 es destinado como cirujano al Hospital Militar de Carabanchel donde se le encarga la formación de una Junta que prepare un cuadro de lesiones e inutilidades de los combatientes. Este cuadro sería el embrión del actual Cuadro de exclusiones del Ejército. Más tarde se le concede la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco por su labor durante los cuatro años que permaneció en el disuelto Gabinete Militar y Estado Mayor Central. Por aquellas fechas consigue el nombramiento como profesor de enfermeras militares del Hospital de Urgencias.
.jpg) |
| Evacuación de heridos en la región de Dar Azugaj (Rif) en 1921 durante los enfrentamientos entre tropas españolas contra las cabilas insurgentes |
En el verano de 1921, la
sublevación de los rifeños encabezados por Abd el-Krim ocasionará un duro revés
a las tropas españolas en Annual, con la muerte de miles de soldados. El
desastroso incidente motiva la movilización de Pagés que es destinado como
cirujano jefe de equipo al segundo grupo del Hospital Docker de Melilla. Con
motivo de los combates en Nador, Tizza, Atlaten y Segangan se producen una
ingente cantidad de heridos lo que provoca un incesante trabajo en los
quirófanos. Con la pacificación parcial del Protectorado, Pagés regresa a Madrid
ejerciendo en el Hospital Militar de Urgencia del Buen Suceso y en el Hospital
General como cirujano. En agosto de 1922 asciende al empleo de comandante y,
durante eses mismo año, recibe numerosos homenajes en reconocimiento a su labor
en la guerra africana.
En paralelo a su carrera miliar,
Pagés también desarrolla una actividad científica más que notable que se
refleja en distintas publicaciones a revistas médicas. La mayor aportación de
Pagés será en el campo de la anestesia aunque el resto de sus contribuciones,
sin llegar a ser tan innovadoras y relevantes, tienen también cierta notoriedad,
en particular a lo referente en el manejo de heridas de guerra. En agosto de
1912 publica su primer artículo en la Revista de Sanidad Militar que lleva por
título La lucha en campaña contra de las
enfermedades infecciosas, donde pone de relieve la importancia de las
medidas profilácticas para evitar la contaminación de las enfermedades
contagiosas en grandes colectivos con especial insistencia en el medio militar
y en períodos bélicos. A finales de 1913 sale publicado en la misma revista un trabajo
de Vicent Czerney titulado El tratamiento
incruento de los tumores que se encarga de traducir desde el alemán. En
1918 es nombrado secretario de la redacción de la Revista de Sanidad Militar, en
la que publica en septiembre de ese mismo año el artículo La teoría y la práctica del injerto óseo.
En 1919 funda, junto a Tomás
Rodríguez de Mata, la Revista Española de Cirugía. Desde entonces sus trabajos
serán publicados en esta revista y algunos de ellos serán reproducidos
posteriormente en la Revista de Sanidad Militar. El primer número de la Revista
Española de Cirugía aparece en enero de 1919 donde se incluye un trabajo de
Pagés titulado Sobre un caso de
estrangulación retrógrada de epiplón. En este primer número, Pagés también realiza
comentarios y críticas de trabajos de otros autores. En el mes de mayo publica Contribución al estudio de la cirugía
plástica de la mejilla, en donde destaca la importancia del procedimiento
anestésico al comentar que «el
anestesiador debe preservar las mismas medidas de asepsia que el resto del
personal quirúrgico…poniéndose blusa, guantes y gorro». En el número de
agosto publica un nuevo artículo titulado Tratamiento
de las fracturas del olecranon por el enclavijamiento y la extensión continua.
En este mismo número siguen incluyéndose comentarios suyos de artículos de otras
revistas.
 |
| Portada de la Revista Española de Cirugía fundada y dirigida por Fidel Pagés en 1919 junto a Tomás Rodríguez de Mata en donde publicará la mayoría de sus trabajos |
En mayo de 1920 publica Sobre algunos casos de utilización de las
fascias en cirugía. En el número de marzo de 1921 saldrá publicado el que será
su más importante artículo: Anestesia
metamérica. En este trabajo, Pagés comunica por primera vez en el mundo un
nuevo método de anestesia regional por abordaje del espacio epidural. La
descripción que realiza de la técnica, sus indicaciones, contraindicaciones y
complicaciones es tan completa que sigue teniendo plena vigencia en la
actualidad. Un nuevo artículo Sobre la
existencia de un espacio paravertebral hipersonoro en los pneumotórax de
tensión es publicado en el número de diciembre de 1921. En enero de 1922
publica La gastroenterostomía con collar
epiplóico. Pero será a finales de 1922 cuando sale publicado uno de sus
mejores artículos, Heridas abdominales de
guerra, mi experiencia personal, donde compendia toda su experiencia como
cirujano en el conflicto bélico africano defendiendo la postura
intervencionista contra la abstencionista en heridas abdominales. En 1923 publica
Drenaje transcerebral y, más tarde, Aspectos quirúrgico del estreñimiento,
éste último a título póstumo.
Su final trágico se consuma con
ocasión de un desplazamiento a Cestona (Guipúzcoa) para pasar unos días de
vacaciones junto a su familia. El 24 de agosto de 1923 parte desde Madrid en su
vehículo en dirección a Cestona y decide regresar el 21 de septiembre. A 15
kilómetros de Burgos, en el término municipal de Quintanapalla, el vehículo sufre
un accidente colisionando contra un árbol, lo que ocasiona la muerte
instantánea de Pagés y heridas menores en su hija Ascensión y un acompañante.
Entorno histórico general y médico
La vida de Fidel Pagés transcurre
durante un período histórico convulso para España. Sus estudios de bachillerato
coinciden con el desastre del 98 y la pérdida de las últimas colonias de
ultramar, origen de la profunda decadencia en que cae la sociedad española. En
sus años de Universidad se va a producir el agotamiento de la restauración
canovista, la inestabilidad política y social, la pérdida de influencia y
prestigio de España en el ámbito internacional, el fin de la regencia de María
Cristina, la mayoría de edad de Alfonso XIII, el surgimiento del sentimiento
regionalista, el auge de las doctrinas socializantes y las revueltas sociales
que provocaban una encendida reacción de los sectores más conservadores de la
población.
Cuando en 1909 accede a su primer destino en el Hospital Militar de Carabanchel, se produce el incidente de la muerte de unos obreros de la Compañía Minera del Rif a manos de los cabileños que fue el desencadenante de un conflicto bélico de grandes dimensiones y que llegó a costar unas mil quinientas bajas al ejército español, y que además fue el detonante de disturbios y protestas callejeras en España contra la guerra. A partir del inicio de las hostilidades, y hasta su fallecimiento en 1923, la vida de Pagés va a estar condicionada por su participación en los continuos choques armados en el Norte de África, en las minas del Riff, la guerra del Kert, el desastre de Annual y la sublevación de los rifeños liderados por Abd el-Krim.
.jpg) |
| Fidel Pagés (segundo por la izquierda) junto con otros oficiales médicos durante su última estancia en el Hospital Militar Docker de Melilla en 1921 |
Pero en lo científico, Pagés nace
en un período de espléndido desarrollo de la cirugía, en donde se difunde y
perfecciona la anestesia, son propuestas nuevas técnicas operatorias, se
consolida la antisepsia y comienza a introducirse la cirugía restauradora y
funcional. El abordaje de la cavidad torácica y craneana se suman a la
abdominal como espacio de la actividad del cirujano. La anestesia por
inhalación ya era una práctica común en todos los hospitales del mundo después
de que fuera introducido el éter por William Morton en 1846, el cloroformo por James
Simpson en 1847 y el óxido nitroso por Gardner Colton en 1863.
En las primeras décadas del siglo XX continúan los avances en la anestesia. Así, Von Hacker en 1895 introduce el cloruro de etilo como anestésico en la práctica diaria. Dresser en 1898 inaugura la etapa de la anestesia intravenosa con el hedonal. En 1902 se incorporan los circuitos cerrados que permitían recuperar el gas anestésico y eliminar el anhídrido carbónico mediante el uso de cal sodada. En 1907 Ombredanne propone su inhalador de éter, que tuvo una gran aceptación en la clínica. En 1910 McKeesson perfecciona su válvula mezcladora de gases anestésicos, y también Boothby y Cotton abren las puertas para los modernos aparatos de flujo continuo al introducir los flujómetros de agua y, dos años más tarde, el uso de válvulas reductoras de presión. En esta década comenzó la llamada anestesia balanceada por George Crile, consistente en una combinación de agentes anestésicos por vía inhalatoria e intravenosa. Otro avance significativo fue la introducción de la premedicación anestésica. Durante la I Guerra Mundial se desarrolla la técnica de administración continua de óxido nitroso-oxígeno, con el agregado de bajas concentraciones de éter, la que dio resultados satisfactorios para los heridos en shock. Por otra parte, se impulsó el nuevo recurso de la administración endovenosa de fluidoterapia.
.jpg) |
| Instalaciones del Hospital Militar Docker de Melilla en una vista aérea tomada en el año de 1924 |
Los avances con la anestesia
regional van a ser también considerables. En 1898, August Bier y Theodore
Tuffier introducen de forma independiente la anestesia raquídea intradural administrando
cocaína. En 1901, Jean Sicard y el urólogo Fernand Cathelin realizan las
primeras experiencias con la anestesia epidural por inyección del agente
anestésico a través del hiatus sacral. En 1905, Heinrich Braun perfecciona el
método de Schleich recomendando añadir adrenalina a la solución de cocaína que,
por su acción vasoconstrictora, consigue retardar la reabsorción de la solución
anestésica prolongando el tiempo de acción. El descubrimiento de otras
sustancias de síntesis disminuyó considerablemente los efectos adversos que
ocasionaba la cocaína. Ernest Fourneau sintetizó la estovaína en 1904, de menos
toxicidad y mayor potencia que la cocaína, pero más importante aún fue la síntesis
de novocaína, obtenida por Alfred Einhorn en 1905. Todo ello permitió que durante
esta década se desarrollaran múltiples técnicas de anestesia regional.
Los avances de la técnica
anestésica exigían de la especialización con conocimientos profundos de
fisiología y farmacología. El narcotizador pasa a ser anestesista y la
anestesia, que antes se consideraba un apéndice de la cirugía, se convierte en una
más especialidad médica que, con el tiempo, va adquiriendo más protagonismo
dentro de los hospitales acabando por instalarse servicios específicos de
anestesiología.
En España se fueron adoptando con
rapidez los avances que se iban sucediendo en la técnica anestésica. Francisco
Rusca realiza la primera raquianestesia en 1900 pero, después de una buena
aceptación inicial, se irá limitando pronto su uso debido a la toxicidad
observada con la cocaína. La introducción de la estovaína y sobre todo la
novocaína, menos tóxicas e igualmente eficaces que la cocaína, harán de nuevo
resurgir la anestesia lumbar intradural. A partir de 1914 se destacan tres
grupos en España con el empleo de la raquianestesia, el de José Mª Bartrina en
Barcelona, el de Vicente Sagarra en Valladolid y el de Mariano Gómez Ulla en
Madrid. La anestesia epidural a través del hiato sacro fue primeramente
ensayada con éxito por Salvador Gil Vernet en 1917.
.jpg) |
| Placa colocada en los quirófanos del Hospital Militar Docker de Melilla que desde 1926 pasa a denominarse Hospital Militar Pagés en honor del ilustre cirujano |
Fidel Pagés se muestra inquieto y
comprometido con los nuevos avances que se producen en la cirugía y la
anestesia, los adopta con entusiasmo y los pone en práctica inmediatamente. En
la técnica quirúrgica incorpora los nuevos principios de asepsia, hemostasia y
cirugía restauradora. Está especialmente atento a las novedades que se producen
en la anestesia regional, de la cual se muestra firme defensor, pero no
conforme con todas las aportaciones que se producen se atreve a experimentar un
nuevo método consistente en la administración de los agentes anestésicos en el
espacio epidural. El éxito de su propuesta le servirá para entrar con justicia en
la historia universal de la anestesia.
Introductor de la anestesia epidural
El especial interés de Fidel
Pagés por la práctica anestésica se advierte por sus comentarios a
publicaciones realizadas por otros autores, la consideración que hace de la
técnica anestésica en sus propios artículos sobre cirugía y traumatología y, de
forma concluyente, con la aportación personal que hace de un nuevo
procedimiento anestésico: la anestesia epidural.
Desde la fundación de la Revista
Española de Cirugía son publicados comentarios que hace de artículos de distintos
autores como La anestesia raquidiana alta
y baja por la novocaína de Pol Coryllos, La raquianestesia general con novocaína por vía lumbar de V. Riche,
el famoso trabajo La raquianestesia
general de Johonesco, Principales
métodos que se practican en Estados Unidos para obtener la anestesia de
Manuel Altuna, Ventajas de la anestesia
local en las operaciones de tiroides de J.R. Eastman, Estudio crítico de los procedimientos de anestesia utilizados en
cirugía gástrica de A. Roussel y Nueva
técnica para la raquianestesia de M. Fornesco.
En cuatro artículos de su propia
autoría insiste en la trascendencia de elegir el método anestésico adecuado para
cada tipo de intervención. En Contribución
al estudio de la cirugía plástica de la mejilla analiza los procedimientos distintos
de anestesia para esta técnica quirúrgica y resalta la necesidad de una cuidadosa
asepsia expresando textualmente que «el
anestesiador se esteriliza como el resto del personal, poniéndose blusa,
guantes y gorro esterilizado, y, en realidad, aun cuando sea una práctica poco
seguida, en materia de asepsia no cabe la palabra exageración». En su
artículo Sobre un caso de estrangulación
retrógrada de epiplón sigue mostrando su preferencia por la raquianestesia
respecto a la anestesia por inhalación como ya se manifestaba en el anterior
trabajo. En su destacado artículo Heridas
abdominales de guerra da muestras de su interés y conocimiento sobre la
indicación anestésica en pacientes con hemorragia o grandes heridas, inclinándose
abiertamente por la raquianestesia dorsolumbar. De igual forma, en su póstumo
trabajo Aspecto quirúrgico del
estreñimiento insiste en la elección de esta anestesia para intervenciones
abdominales por la miorresolución que produce.
Pero su aportación central a la anestesia será la presentación de una nueva y original técnica, la anestesia epidural, que publicará en la Revista Española de Cirugía en 1921 con el título de Anestesia metamérica. En este artículo, Pagés sienta, por primera vez en la historia, las bases para abordar el espacio epidural por vía dorsolumbar con fines anestésicos. Aunque Pagés denomina metamérica a esta nueva técnica, en su artículo utiliza también el término epidural, peridural o extradural para definirla. El trabajo está perfectamente sistematizado en seis apartados, indicando minuciosamente la vía de abordaje, describiendo las estructuras anatómicas que intervienen, la forma paulatina de instalación de la anestesia, las complicaciones surgidas y los errores cometidos para finalizar con un pormenorizado estudio de su propia casuística.
Pagés demuestra un perfecto
conocimiento de las aportaciones más novedosas que se estaban produciendo en el
campo de la anestesia, incluyendo en el trabajo una discusión detallada de los
autores y técnicas más relevantes como las referidas por Reclus, Sicard,
Cathelin y Tuffier en sus vanos intentos de aprovechar la vía sacra como lugar
de penetración de los agentes anestésicos en el espacio epidural para practicar
intervenciones abdominales. También hace alusión a los estudios de Kappis sobre
cadáveres, en los que comprueba cómo soluciones coloreadas inyectadas en el
espacio paravertebral difundían al espacio epidural a través del agujero de
conjunción. Menciona los artículos de Bleeck y Strauss, quienes alertan de
graves complicaciones de las anestesias extradurales altas. También manifiesta
un amplio conocimiento de los recientes avances en anestesia intrarraquídea,
haciendo alusión a los trabajos de Johonesco, Le Filliatre, Braun, Hirschel y
Allen. De la misma forma cita a Sellheim, como precursor de la vía epidural
paravertebral en 1905 y los estudios sobre el mismo método de Laewen, Kappis,
Finsterer, Wilms y Pauchet.
.jpg) |
| Esquema original de la publicación Anestesia metamérica de Fidel Pagés que muestra la exacta colocación de la aguja de punción en el canal espinal |
Pero los inconvenientes y limitaciones
que presentan tanto la vía paravertebral como la vía caudal en la práctica
anestésica despiertan en Pagés el interés para buscar otra técnica que comporte
más seguridad, confort al paciente y facilite el acto operatorio. Se decide por
experimentar inyectando los agentes anestésicos en el espacio peridural «después de haber practicado muchos
centenares de raquianestesias y algunas anestesias radiculares paravertebrales,
es cuando nos hemos decidido a alcanzar los pares raquídeos a su paso por el
espacio epidural, a la altura necesaria para insensibilizar los nervios que se
distribuyen por la región operatoria», siendo plenamente consciente de que este
método no tiene precedentes «así como
tampoco en algunas de las obras últimamente aparecidas sobre anestesia se
menciona ningún procedimiento que sea parecido al metamérico, por todo lo cual
habré de limitarme a describir el que nosotros ponemos en práctica para lograr
la anestesia de que nos ocupamos».
Fue en noviembre de 1920 cuando
Pagés inició sus experiencias. Él mismo cuenta como cuando estaba practicando
una raquianestesia tuvo la idea de detener la aguja antes de atravesar la
duramadre, después de haber perforado el ligamento amarillo, y bloquear las
raíces nerviosas fuera del espacio meníngeo antes de atravesar los agujeros de
conjunción. Después de depositar el anestésico, relata cómo se fue instalando
una zona de hipoestesia que se iba acentuando progresivamente por la zona
infraumbilical y cara anteroexterna de los miembros inferiores, dejando indemne
el periné, escroto y planta de los pies. A los veinte minutos inició el acto
quirúrgico practicando una cura radical de hernia inguinal que discurrió con
éxito y así «el resultado de este intento
nos animó a seguir estudiando este método, al que en la clínica denominamos
anestesia metamérica, por la posibilidad que nos proporciona de privar de
sensibilidad a un segmento del cuerpo, dejando con ella a las porciones que
están por encima y por debajo del segmento medular de donde proceden las raíces
bloqueadas». Pagés muestra un total convencimiento de la utilidad clínica de
la técnica llegando a afirmar que «el
bloqueo de las raíces nerviosas con sustancias anestésicas, en el espacio
epidural, es susceptible de producir analgesia, utilizable en intervenciones
quirúrgicas».
La descripción anatómica de los límites del espacio epidural que hace Pagés en su trabajo resulta tan exacta que tiene perfecta validez aún hoy en día. Describe dos posibles vías de abordaje del espacio epidural, por punción lateral y la central. Siguiendo una u otra vía, señala dos procedimientos distintos para inyectar anestésico en el espacio epidural. El primero consistiría en practicar una punción aracnoidea y retirar la cánula hasta que dejara de rezumar líquido cefalorraquídeo, y el segundo, por el que Pagés se inclina abiertamente, dependería de la sensación táctil percibida cuando se está atravesando el ligamento amarillo, momento en el que debe detenerse la aguja de punción. Como solución anestésica usa la novocaína suprarrenina recomendando una concentración al 2%. El efecto anestésico se instaura de modo progresivo «al poco tiempo de inyectar, a los cinco minutos, empieza a aparecer una zona de hipoestesia en un segmento del cuerpo correspondiente a las raíces bañadas por la mezcla anestésica; esta zona es bilateral, pero al principio algo más extensa en la mitad del cuerpo correspondiente al lado de la inyección. La motilidad permanece en un principio inalterada, así como las reacciones vasomotoras. La sensibilidad se va haciendo más obtusa a medida que pasa el tiempo, y se extiende en el lado no inyectado hasta alcanzar los límites del otro. Desaparece, en primer término, la sensibilidad al dolor, y casi paralelamente la térmica; de modo que al cabo de quince minutos, y a veces antes (diez minutos, y menos en algunos enfermos), la anestesia es completa en las metámeras inervadas por las raíces que sufrieron el bloqueo. La sensibilidad táctil persiste casi siempre, aún con analgesia absoluta, siendo este uno de los hechos más curiosos tanto de la raquianestesia como de la que describimos».
 |
| Esquema original del trabajo Anestesia metamérica de Fidel Pagés que muestra comparadamente los espacios de abordaje para la anestesia epidural respecto a la intradural y el bloqueo paravertebral |
De una casuística personal de 43 anestesias
metaméricas realizadas, solamente refiere dos intentos fallidos aunque considera
que seguramente fueron por defectos técnicos. Las complicaciones inmediatas observadas
fueron náuseas y vómitos por efecto de depresión tensional transitoria, lipotimia
como consecuencia del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo en dirección
ascendente y trastornos neurológicos por inyección subaracnoidea masiva
accidental. Entre las complicaciones tardías refiere cefalalgias en el 6,9% de
los casos, que correctamente atribuye a la pérdida de líquido cefaloraquídeo; y
la raquialgia. Resulta curioso ver como el porcentaje de aparición de cefaleas coincide
literalmente con publicaciones actuales. Señala como mayor inconveniente de la
técnica el tiempo que la anestesia tarda en instaurarse, unos 15 minutos para
ser completa, pero rehúye de cualquier comparación con la anestesia general
afirmando con prudencia que «siempre
existirán cirujanos que prefieran ver dormido a su enfermo, aún para la
práctica de las más sencillas intervenciones».
En comparación a otras técnicas de anestesia regional, Pagés considera más limitada la anestesia paravertebral por su menor campo de aplicación, su mayor toxicidad, precisar de altas dosis de anestésico y por mayor complejidad técnica. La anestesia aracnoidea según el método de Johonesco y Le Filliatre la juzga excesivamente peligrosa por la posibilidad de graves crisis hipotensivas y de colapso. La anestesia lumbar intradural considera que está mejor indicada para intervenciones supraumbilicales mientras que para las infraumbilicales no tiene primacía sobre la anestesia epidural. Concluye afirmando que la anestesia epidural está indicada «siempre que haya que operar en zonas inervadas por nervios raquídeos…con ventajas sobre la aracnoidea y paravertebral». Las contraindicaciones de la técnica las reduce a los niños, por su incapacidad para diferenciar la sensación táctil de la dolorosa, y la a existencia de un proceso séptico en el área de punción. Al final del trabajo, Pagés se muestra cauto a la hora de llegar a las conclusiones finales diciendo «los resultados, para ser los primeros, me parecen lo suficientemente aceptables para justificar ulteriores investigaciones». Su precoz fallecimiento, dos años y dos meses después de la publicación del artículo, impidió que pudiera continuar con la investigación.
Reconocimiento de su autoría
Como ya hemos comentado,
correspondió a Achille Dogliotti el reconocimiento de ser el introductor de la
anestesia epidural quedando ignorados los trabajos que Fidel Pagés había
realizado diez años antes. Pero esta injusta situación empieza a cambiar cuando
Alberto Gutiérrez, cirujano argentino del Hospital Español de Buenos Aires, publica
en El Día Médico de Buenos Aires del 1 de agosto de 1932 unos comentarios en
alusión al trabajo que Fidel Pagés publicara en la Revista Española de Cirugía
manifestando que «recuerdo que llegó a
mis manos por aquel entonces, un ejemplar de dicha revista y que dicha técnica
despertó mi curiosidad. El ejemplar lo extravié y aunque tiempo después hube de
buscarlo, fracasé en mi intento. En el curso de este año tuve la oportunidad de
leer en el número 3 del Journal d’Urologie, un trabajo de Giordanengo, de la
Clínica del profesor Uffreduzzi, de Turín, titulado Anestesia segmentaria
extradural, en el que se le adjudica el procedimiento al profesor Dogliotti,
encargado de las anestesias, en el Instituto de Patología Quirúrgica bajo la
dirección del profesor Uffreduzzi. Al leerlo, vino a mi memoria el trabajo de
Pagés y me impuse la obligación de buscarlo. Tuve suerte en mi búsqueda, pues
después de mucho revolver, conseguí encontrar el ejemplar en la Biblioteca de
la Facultad de Medicina y por ese, luego el que yo tenía extraviado. En honor a
la verdad, la anestesia segmentaria extradural o metamérica, le corresponde a
Pagés. Dogliotti recién se ocupó de ella en un artículo aparecido en el
Zentrallblatt für Chirurgie del año 1931, así como en el Congreso Italiano de
Cirugía realizado en Bari, en el transcurso del ya citado año y en la Sociedad
Piamontesa de Cirugía. Dogliotti, en ninguna de dichas publicaciones hace
mención alguna del trabajo de Pagés. Quiero pensar que no conocía su trabajo,
si bien hay una grandísima similitud entre ambas publicaciones».
En una comunicación
de la sesión del 15 de octubre de 1932 en el IV Congreso Argentino de Cirugía
de Buenos Aires, Gutiérrez comenta que «si
nosotros empleamos al comienzo la solución al 1 por ciento, fue siguiendo a
Giordanengo, quien no ha mucho tiempo, publicó un artículo sobre dicha
anestesia, atribuyéndosela equivocadamente a su compañero de clínica Dogliotti...Convencidos
de la insuficiencia de la dosis anestésica empleada, permutamos dicha solución
por otra al 2 por ciento y los resultados se modificaron favorablemente.
Deseamos hacer notar que ya Pagés en su trabajo del año 1921, hacía ver que la
solución de novocaína al 1 ó 1 y medio por ciento eran insuficientes y que
había que recurrir a la antes mencionada del dos por ciento». En su trabajo
más conocido Anestesia metamérica
peridural, publicado en la Revista de Cirugía de Buenos Aires en diciembre
de 1932, Gutiérrez hace un reconocimiento explícito en favor de Pagés como
pionero de la anestesia epidural. La traducción del artículo al inglés y su
posterior difusión en Estados Unidos significará un fuerte espaldarazo para los
méritos de Pagés.
Mientras tanto, en España estaba
aún por llegar el merecido reconocimiento. Los primeros cirujanos españoles en
practicar la técnica fueron el urólogo José M. Martínez Sagarra y el cirujano
José M. Rementería Aberásturi, a finales de 1931, pero en sus publicaciones se
echa en falta una referencia para Pagés. En 1932 Tomás Rodríguez de Mata publica
Acerca de la anestesia peridural de
Dogliotti en Actas de la Sociedad de Cirugía de Madrid donde aprovecha en reclamar,
por primera vez en España, la paternidad del método para Pagés, reclamación que
también hace suya la Sociedad de Cirugía en nombre de Mariano Gómez Ulla. En
1933 Rafael Aiguabella y Bustillo publicó Anestesia
extradural, que tiene el mérito de ser uno de los primeros estudios de
investigación del espacio epidural in
vivo utilizando el lipiodol, un agente de contraste radiológico.
El cirujano Jaime Pi Figueras sintiéndose
atraído por la exposición de Dogliotti durante el IX Congreso Internacional de
Cirugía de Madrid puso inmediatamente en práctica la técnica anestésica
descrita por el italiano, refiriendo sus experiencias en Annals de l`Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau en 1932 y luego en la Revista de Cirugía de
Barcelona en 1932 y 1935. Pi presenta una casuística más amplia en la Riunione
Interrregionale della Società Italiana di Anestesia e di Analgesia celebrada en
Turín el 15 abril de 1935, en donde reivindica la primacía de Pagés para la anestesia
epidural ante la propia presencia de Dogliotti. Con anterioridad, el urólogo Vicente
Compañ Arnau ya había defendido la autoría de Pagés durante las sesiones de la Sociète
Française d’Uologie du Sud-est celebradas en abril de 1935 señalando que «podemos considerar al Dr. Dogliotti como un
renovador del método de Pagés y en atención a sus trabajos propusimos en la
sesión de abril de 1935, de la Sociedad Francesa del Sudeste habida en
Montpellier, la justa reivindicación de la paternidad del método para Pagés y
con la asociación de su divulgador, Doctor Dogliotti. Debe, pues, denominarse
este método de anestesia metamérica o epidural, método de Pagés-Dogliotti».
El también urólogo Luis M. Oller Sobregrau publica en 1934 sendos trabajos
sobre sus experiencias con la anestesia extradural en cirugía urológica. Un año
después, en compañía de Pi Figueras, publica La anestesia peridural segmentaria de Pagés-Dogliotti: Resultados de 201 casos en la Revista de
Cirugía de Barcelona. En 1941 publica, junto a Compañ, Investigación de la azotemia post-operatoria en cirugía renal
utilizando diferentes tipos de anestesia: general (éter) y extradural de
Pagés-Dogliotti en la revista Medicina Española, donde queda totalmente
reconocido el mérito de Pagés.
Con el tiempo irán llegando los
reconocimientos de nuevos autores españoles y extranjeros como M. J. Miguel, Carlos
Hervás, John J. Bonica, Alfred Lee, Hans Killian, Philip Bromage o Pierre
Morisot. Miguel en una editorial de la Revista Española de Anestesiología del
año 1957 llegaría a afirmar que «como
españoles nos sentimos orgullosos de esta gesta (de Pagés); como amantes de la verdad es nuestro deber
exponer cuánto hay de cierto en este asunto». Hervás llega a aseverar que «en 1931, el cirujano Achile Mario Dogliotti
dio a conocer su técnica de anestesia epidural que dominó “peridual
segmentaria”. La presentó como original, aunque en realidad reproducía la
descrita por Pagés en su trabajo; trabajo que desconocía Dogliotti». Morisot
considera el trabajo de Pagés como “el
primero en el que no sólo el principio de la anestesia peridural, sino también
sus aplicaciones prácticas, están codificadas perfectamente. En tal aspecto,
Pagés puede ser considerado como el verdadero promotor del método…Un trabajo
que aún hoy nos parece comparable en más de un aspecto a los mejores que se han
escrito sobre el tema y puede afirmarse que en él está todo descrito, las bases
anatómicas, las características de la analgesia y la parálisis motora; la
técnica; los signos y las complicaciones y contraindicaciones». Lee también
reconoce la paternidad de Pagés, pero le acusa de ser incapaz de difundir el
método haciendo recaer este mérito a Dogliotti. También Bonica hace un
reconocimiento de la primacía de Pagés ya que «en 1921, Fidel Pagés, cirujano militar español, propuso el bloqueo
segmentario lumbar peridural, que él llamó anestesia metamérica, con fines
quirúrgicos». Bromage le da el papel de mediador en la historia del acceso
al espacio epidural entre los partidarios de abordarlo por la vía caudal o
paravertebral diciendo que «esta
problemática se prolongó hasta 1921, fecha en que Fidel Pagés volvió a
despertar el interés por la punción lumbar media y a resaltar la facilidad de
su acceso y la amplitud de posibilidades que ofrecía en comparación con la
caudal. Como el método de Pagés para identificar el espacio fue primeramente
táctil, requería mucha destreza por parte del cirujano para sentir cómo la
aguja atravesaba el ligamento amarillo y penetra en el espacio epidural».
Fidel Pagés debe ser considerado
como el introductor a nivel mundial de una nueva técnica anestésica consistente
en la administración de los agentes anestésicos en el espacio epidural con finalidad
de aplicación práctica inmediata en intervenciones quirúrgicas. En su famoso
trabajo Anestesia metamérica,
publicado en marzo de 1921, hace una descripción cuidadosa, metódica y amplia
del método, aportando los resultados de su casuística personal y demostrando un
exhaustivo conocimiento de la bibliografía médica respecto a esta cuestión. Su
prematuro y desafortunado fallecimiento impidió continuar estas experiencias
iniciales e imposibilitó una adecuada difusión a nivel mundial.
Hay pocas dudas de que los trabajos de investigación de Pagés se adelantan claramente en el tiempo a los de Dogliotti. Tan convencido estaba Pagés que nadie hasta entonces había abordado el espacio epidural a nivel lumbar que él mismo manifiesta que «pocos datos históricos hemos encontrado que nos permita filiar la anestesia metamérica con un antiguo abolengo científico que para ello deseáramos». Tampoco hay dudas de que Pagés es perfectamente consciente de la aplicación práctica inmediata de la técnica que propone cuando afirma que «el bloqueo de las raíces nerviosas con sustancias anestésicas en el espacio epidural, es susceptible de producir analgesia, utilizables en intervenciones quirúrgicas». Tampoco puede considerarse que su aportación fuera casual sino, más bien al contrario, es fruto de su experiencia y conocimientos anatómico-fisiológicos decidiendo comenzar la experimentación «después de haber practicado muchos centenares de raquianestesia y algunas anestesias radiculares paravertebrales, es cuando nos hemos decidido a alcanzar los pares raquídeos a su paso por el espacio epidural, a la altura necesaria para insensibilizar los nervios que se distribuyen por la región operatoria». Además, con un rigor científico incuestionable, considera que sus ensayos iniciales deben ser confirmados y mejorados en investigaciones futuras.
.jpg) |
| Noticia del fallecimiento de Fidel Pagés en accidente de tráfico publicado en la prensa general de Madrid el día 26 de septiembre de 1923 |
En ningún momento existe
simultaneidad de los estudios de Pagés y Dogliotti. Pagés inicia los ensayos en
noviembre de 1920 y los publica en marzo de 1921, por el contrario Dogliotti iniciará
sus trabajos en 1927, siete años después de haberlos iniciado Pagés, seis
después de su publicación y cuatro después de su fallecimiento, y su primera
publicación será una década después del trabajo publicado por Pagés. Pero lo
que resulta indiscutible es que el reconocimiento lo alcanza el cirujano italiano,
pasando a ser conocida la técnica como el método de Dogliotti. En realidad, el
trabajo de Dogliotti aporta pocas novedades respecto al inicial de Pagés, solamente
podemos reconocerle su aportación para localizar el espacio epidural. Mientras que
Pagés lo basaba en la habilidad del cirujano para colocar correctamente la
aguja en el espacio peridural por sensación táctil, Dogliotti propone el método
del mandril líquido en la jeringa para registrar la menor resistencia por la presión
negativa que existe en el espacio extradural, método más objetivo y de
aplicación más universal.
Se debe hacer justo agradecimiento al cirujano argentino Alberto Gutiérrez quien, en un acto de grandeza y generosidad, a partir de sus publicaciones en 1932 consiguió que empezara a ser reconocida a nivel mundial la verdadera autoría de la anestesia epidural para Pagés.
Cómo citar este artículo:
Lancina Martín JA. Fidel Pagés Miravé: Introductor mundial de la anestesia epidural [Internet]. Doctor Alberto Lancina Martín. Urología e Historia de la Medicina. 2014 [citado el]. Disponible en: https://drlancina.blogspot.com/2014/11/fidel-pages-mirave-introductor-mundial.html
Lancina Martín JA. Fidel Pagés Miravé: Introductor mundial de la anestesia epidural [Internet]. Doctor Alberto Lancina Martín. Urología e Historia de la Medicina. 2014 [citado el]. Disponible en: https://drlancina.blogspot.com/2014/11/fidel-pages-mirave-introductor-mundial.html
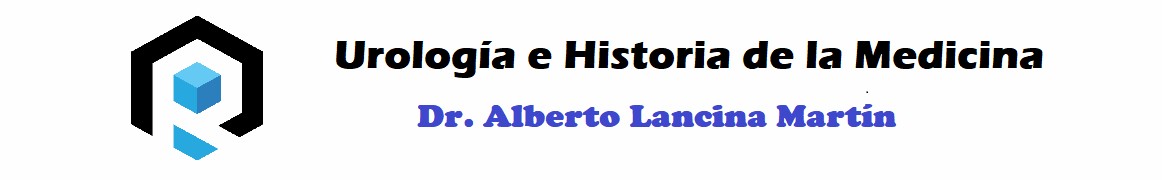
%2B-%2Bcirujano%2Bespa%C3%B1ol%2Bque%2Binicia%2Bla%2Btecnica%2Bde%2Banestesia%2Bepidural%2Ben%2B1921%2B2.jpg)
%2B-%2BCirujano%2Bitaliano%2Breintrodujo%2Banestesia%2Bepidural%2Ben%2B1931.jpg)
.jpg)
3.jpg)
.jpg)





La imagen de Alberto Gutiérrez fue hecha por mí. Algunas fotos por Ud. utilizadas, en su día costaron mucho esfuerzo y sacrificio. Creo que debería publicar una pequeña bibliografía, en la que se encuentre la Revista Española de Anestesiología. Creo que merecemos un pequeño reconocimiento, aunque esté escondido en una bibliografía. Atentamente: César Cortés Román - cacroman@gmail.com
ResponderEliminar