El tratamiento instrumental y
quirúrgico de las enfermedades urológicas, hasta la segunda mitad del siglo
XVIII, estaba casi por completo en manos de cirujanos empíricos, llamados
también romancistas por su desconocimiento de la lengua latina, quienes, a
pesar de no tener ninguna formación académica, solían estar dotados de una gran
habilidad. Los padecimientos urológicos que atendían comprendían las
disfunciones de la micción y la retención de orina ocasionadas por la litiasis
vesical, la estenosis de uretra o por la hipertrofia prostática.
Los cirujanos empíricos aprendían
su oficio de forma artesanal por transmisión directa desde sus instructores o
maestros, en que no pocas veces actuaban como tales sus propios padres u otros
parientes, precisando completar un período de tiempo variable como ayudantes de
los mismos. Los empíricos especializados en patología urogenital tenían como
práctica más habitual el tratamiento del mal de retención de orina que
resolvían mediante el sondaje evacuador y la dilatación de la uretra usando
diverso instrumental como sondas, juncos, hilos metálicos o bujías. También
ejercían la práctica de la talla vesical para la extracción de cálculos de la
vejiga. Esta técnica, de mayor complejidad y no exenta de graves
complicaciones, tenía un uso más restringido y su ejecución solamente estaba al
alcance de unos pocos empíricos, a los que se conocía con el nombre de
tallistas o litotomistas.
Debido a la gran frecuencia de estas dolencias entre la población, los monarcas de la Casa de Austria mostraron preocupación constante para que existiese un número suficiente de cirujanos prácticos en todos los rincones del Reino para la atención de estos enfermos. Durante el siglo XVI, y buena parte del siglo XVII, los reyes dictaron pragmáticas para regular convenientemente las actuaciones de estos empíricos. Se pretendía, además, la adecuada formación de nuevos cirujanos en el dominio de estas técnicas por lo que se dispuso que especialistas de reconocido prestigio se desplazaran por todo el territorio para su enseñanza. En los contratos se establecían unos honorarios de alta cuantía, similares o mejores a los asignados para los cirujanos de cámara, y también se fijaba el tiempo necesario de estancia para cada empresa con el objetivo de que transmitiesen sus conocimientos a los que se iniciaban o querían perfeccionarse en estos procedimientos.
 |
Sala con cirujanos realizando
distintos procedimientos quirúrgicos. Grabado de una obra médica publicada
en 1588, Facultad de Medicina de París |
En este contexto se desplazó a Galicia,
a mitad del siglo XVI, el doctor Romano, cirujano romancista con sólida
formación en el tratamiento del mal de retención de orina y que era
conocedor de un novedoso tratamiento para las carnosidades y callos
de la uretra consistente en la dilatación de la estrechez uretral mediante el
uso de unas bujías de cera, conveniente reforzadas y ocasionalmente impregnadas
de sustancias cáusticas, que recibían el nombre de candelas o candelillas.
Visitas
del doctor Romano a Galicia
Se tiene constancia al menos de dos
visitas del doctor Romano a Galicia, en 1565 a Santiago de Compostela y en 1566
a Mondoñedo.
Visita a Santiago de Compostela
El 17 de noviembre de 1565 se
presenta en el consistorio del concejo de Santiago una carta sobre una
resolución de Cortes en nombre del rey Felipe II, firmada por el doctor Agreda y Gonzalo de Hoces, que va dirigida al
concejo santiagués con fecha del 1 de marzo de ese mismo año, en donde se
informa para la conveniente recepción, en aquella ciudad y otras del Reino de
Galicia, de Diego Díaz, más conocido como el doctor Romano, cirujano empírico de
fama reconocida y amplia experiencia especializado en la cura e instrucción del
mal de retención de orina.
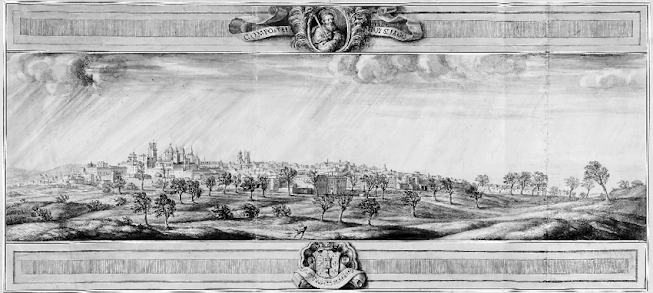 |
Vista panorámica de Santiago de
Compostela en 1669 dibujada por Pier Maria Baldi durante un viaje realizado por
España y Portugal por Cosme III de Medici (Consorcio de Santiago) |
En la carta se hace mención
explícita de este deseo real, por cuanto “el Reino estando junto en Cortes
tomó cierto asiento y concierto con el Doctor Romano, cirujano, para que curase
en estos Reinos la enfermedad de retención de orina y avezase el arte e cura
della a los médicos y cirujanos que los Ayuntamientos de las cibdades y villas
le declarasen, sin les llevar por ello cosa alguna, y que a los pobres que
ubiese de la dha enfermedad les curase de balde y a los otros les llebase una
moderada paga y satisfacción por ello como vuestras mercedes lo podrán ber por
el asiento que el Reino tomó con él e por la ynstrucción que dello le dio... y
en las Cortes que Su Majestad mandó celebrar en esta villa de Madrid el Reino
acordó que el dicho Doctor Romano visitase el Reino de Galicia e curase en él
conforme a su ynstrucción los enfermos que ubiese de la dicha enfermedad y
abezase la dicha arte e cura e las melecinas e ynstrucción con que la cura, a
los médicos e ciruxanos que los Ayuntamientos de los pueblos que visitare le
declarasen, como es obligado por su asiento e ynstrucción que lleva”. Como
vemos se pretende el doble objetivo de que el doctor Romano atienda a los
enfermos que padezcan la enfermedad, pero además también que pueda instruir a
todos aquellos que estén interesados en el tratamiento de estas dolencias. La
resolución no descuida que todo este proceso se desarrolle de forma altruista,
no haciendo pagar honorarios a los enfermos atendidos, excepto pequeñas
cuantías a los que tengan medios económicos suficientes, y tampoco será
necesario que los cirujanos instruidos precisen pagar por su aprendizaje.
En la carta queda bien claro la
reputación y experiencia del doctor Romano “porque ha besitado las diez y
ocho cibdades e villas que tienen voto a Cortes y echo con ellas las
diligencias que era obligado”. Se tiene referencia de que en 1564, el año
previo a su llegada a Santiago, fue llamado a Valencia donde “los jurados y
el síndico de Valencia, en abril de 1564, acuerdan pagar a don Diego Díaz,
trescientas libras para que resida en la ciudad cuatro meses enseñando públicamente
a todas aquellas personas de la ciudad y reino que quieran saber la forma y
manera que tiene adoptada tanto por práctica como por teórica en curar las
carnosidades que se desarrollan en la orina y leer en el hospital general de la
presente ciudad”. El cirujano valenciano Miguel de Leriza, en su libro Tratado
del modo de curar las carnosidades y callos de la vía de la orina,
publicado en Valencia en 1597, señala que “el Doctor Romano enseñó dicha
cura y curó a muchos en esta ciudad de Valencia, lo qual nunca dexé yo de
seguir, por ser una cura tan nueva, y de tanta industria, hasta ir a testificar
por él a los jurados de esta ciudad”. Al año siguiente de su estancia en
Santiago pasa por Mondoñedo y las Cortes también le ordenan desplazarse a las
ciudades de Córdoba y Jaén, por petición propia de estas poblaciones, para la
cura e instrucción de la enfermedad.
 |
Encabezado de la carta dirigida al concejo de Santiago de Compostela con fecha del 1 de marzo
de 1565 sobre una resolución de Cortes en nombre del rey Felipe II instando la
recepción en dicha ciudad del doctor Romano para la cura e instrucción de la
enfermedad del mal de retención de orina |
Siguiendo con la carta presentada
en el concejo santiagués, se indica explícitamente que se haga la difusión
necesaria de la llegada del doctor Romano para conocimiento de los interesados
en instruirse en tales artes y los enfermos afectos de la enfermedad “pues
la obra es tan buena, vuestras mercedes provean que el primero o segundo día que
llegare le nombren los médicos e ciruxanos que a de abezar la dha arte e cura e
que se publique para que los que tuvieren la dicha enfermedad en su comarca y
partido, se bengan a curar con él conforme a la dicha instrucción ... y porque
somos informados que demás de los médicos que hay en esa cibdad, ay en algunas
villas y lugares de su obispado otros muchos, mandarán vras. mds. abísalles que
para los días que les fuere señalado por el dho Doctor rromano, vengan a esa
cibdad oyr, leer y aprender la dha arte que así es obligado a leer y aprender
la dha ynstrucción, para que todos los que quisieren aprender lo puedan hazer”.
Para dar cumplimiento a estas
instrucciones reales, el concejo mandó anunciar y pregonar esta resolución de
las Cortes y transmitirla a las ciudades de A Coruña y Betanzos y a la villa de
Noia y demás puertos y lugares de la comarca de Santiago. El primero en acudir
al llamamiento fue Juan Tomás, licenciado y médico de Santiago, presentándose
seguidamente Jerónimo Gutiérrez, licenciado de Noia; Pedro Sánchez de Ayllón,
cirujano de Muros; Alonso Romero, maestro de Santiago; Antonio de Nis,
licenciado y médico de Pontevedra; y Viana, bachiller y cirujano de Ribadavia.
Todos ellos recibieron la instrucción directamente del doctor Romano, convirtiéndose
así en sus primeros discípulos en Galicia quienes, a buen seguro, quedarían en
condiciones de resolver con solvencia estas dolencias y serían, a su vez,
maestros en la formación de nuevas generaciones de empíricos especialistas en
el tratamiento del mal de retención de orina.
 |
Fachada del Hospital Real de
Santiago de Compostela fundado por los Reyes Católicos en 1501 para dar cobijo
a los enfermos y peregrinos que acudían a rendir culto al apóstol Santiago |
En la carta se manifiesta el deseo
de que, al finalizar la estancia del doctor Romano, se facilite una memoria
detallada de la labor por él realizada porque al “dársele testimonio de las
curas que hiciese o de los médicos y cirujanos que abezase, para que acá se le
pague y libre su salario y mandarle aí despachar con toda la brevedad, pues ba
a hazer tan buena obra, porque si dentro de dos días que llegare no se le diere
rrecado, él auía cumplido por lo que toca a esa cibdad con tomar testimonio
dello”. El conocimiento real de las actividades realizadas servía, además
de para ejercer un control sobre el cumplimiento de los fines que se
perseguían, el de poder establecer la cuantía de los honorarios según los
acuerdos a los que se había llegado.
Después de una estancia de dos meses
y medio en la ciudad del apóstol, el doctor Romano da por terminado el
desempeño de su especial cometido procediendo a la celebración de la prevenida
manifestación, bajo juramento, de los médicos y cirujanos a quienes había
instruido. La fórmula elegida fue un “juramento sobre una señal de la cruz,
que él curará a los pobres de balde, y que después que le enseñare el dotor
Romano el dho arte, él lo enseñaría a las personas que los dichos señores le
fuere señalado, sin llevar cosa alguna”. Finalmente se mandó despachar los
correspondientes testimonios para que cada uno lo presentase ante su respectivo
concejo, cumpliendo el mandamiento real de que “se lo manden dar por
testimonio para que conste al rreino las diligencias que ha hecho”.
 |
Referencia al doctor Romano en la
misiva de las Cortes del Reino dirigida al concejo de Santiago de Compostela en
1565 firmada por el doctor Agreda, miembro del Consejo del
rey Felipe II, y Gonzalo de Hoces |
Los honorarios de las actividades
profesionales del especialista, y los gastos ocasionados por el desplazamiento,
eran abonados directamente por la tesorería real, sin embargo, el ayuntamiento
de la ciudad visitada debía correr con todos los gastos que ocasionaba su
estancia. En este sentido, el concejo santiagués no quiere regatear ningún
esfuerzo para que la estancia del doctor Romano en la ciudad sea los más
placentera posible encargando expresamente al procurador general, Diego Romero,
que “tenga quenta de saber si el dicho doctor Romano tiene buena posada para
poder leer la dha medicina, y no la teniendo se la busque y pague a costa de la
ciudad, y queriendo estar en la que está, se la pague”. El concejo acuerda,
el 29 de enero de 1566, librar la cantidad de setenta y cinco reales “por
razón que se le mandaron dar para pagar la posada de dos meses y medio que
estuvo en esta ciudad, a real cada día en que fue concertado su persona,
criados y cabalgaduras”.
Visita a Mondoñedo
La visita del doctor Romano a la
ciudad de Mondoñedo también está ampliamente documentada. Su llegada se produce
el día 30 de mayo de 1566, posiblemente después de haber estado en Santiago de
Compostela y antes de su partida a Córdoba. El instructor real se presenta en
el concejo con una carta firmada por el doctor Agreda, miembro
del Consejo de su majestad, y por Gonzalo de Hoces donde se dan
instrucciones “sobre el curar de retençion de horin juntamente con el
conçierto que el reyno tomo con el y una hestraçion de lo que estaba obligado a
cumplir” para que el doctor Romano pueda atender a todos los súbitos que
estén afectos de la enfermedad del mal de retención de orina y, además,
pueda instruir a todos los interesados en el método terapéutico de la
cateterización de la uretra con el uso de candelillas.
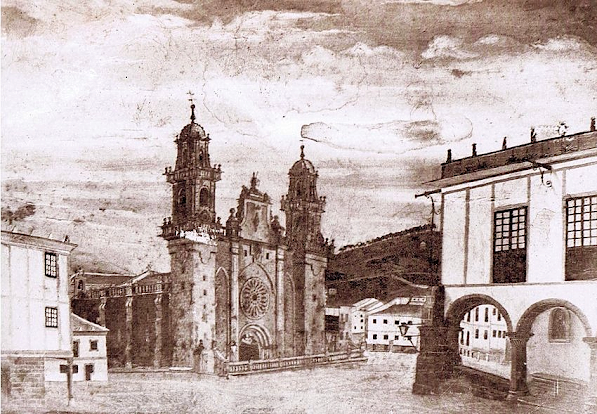 |
Catedral y Plaza de Mondoñedo con
el antiguo consistorio a la derecha del dibujo (BMM, ca. 1800-1830) |
Se hospeda este mismo día en la
casa de Pedro de Losada, vecino del municipio. Para dar la mayor difusión de la
presencia del doctor Romano en la ciudad se hizo pregón en espacios públicos el
día 31 de mayo por parte de Pero Martínez, pregonero oficial de la villa, y se
decidió enviar misivas a las villas más principales del ámbito de jurisdicción
de Mondoñedo para procurar la mayor asistencia de pacientes afectados y de
interesados en el aprendizaje de la técnica, de manera que “mandaron se
escriba a las villas de Ribadeo, Bibero, Villalba, Castro de Rey, Santa Marta,
Ferrol e Villanueba a cada una de las dichas villas una carta açiendoles saber
de la venida del dicho Dotor Romano abisandoles que si hubiese algunas personas
que quisiesen aprender la dicha çiençia o otras que estubiesen enfermas de la
enfermedad a que benia a entender y curar de la enfermedad a que benia a
entender el dicho dotor Romano lo beniesen açiendo dentro de ocho dias que ansi
fuesen avisados”.
 |
Encabezado del acta del concejo
de Mondoñedo del día 30 de mayo de 1566 por el que se dicta disponer posada en
la ciudad al doctor Romano para el tratamiento de los enfermos afectados de la
enfermedad de retención de orina mediante el uso de candelillas y de instruir a
todos aquellos interesados en su aprendizaje |
Se hace especial mención de que los
pacientes sin recursos económicos serán atendidos de forma gratuita como
también será gratuita la instrucción de los prácticos interesados en su
aprendizaje “por que a los medicos el dicho dotor romano se ofreçia a
entrenarlos de balde y ansi a los enfermos pobres de balde y a los demas a
moderados precios”.
Pasado el plazo de ocho días fijado
para que los interesados en el aprendizaje de la técnica hicieran la debida
solicitud y, como quiera que no se presentó ningún candidato, el concejo decide
reunirse el día 10 de junio para evaluar la situación haciéndose saber que “En
la çibdad de Mondoñedo … estando juntos
en consistorio … los muy magníficos señores Bartolome Santesidro alcalde mayor
de la dicha çibdad y obispado Gomez Gonçalez alcalde hordinario de la dicha
çibdad e su concejo Juan Abade, Luys de Luazes, Francisco Rodrigues de Luazes,
Pero Fernandez Balea, Pero Gonçalez regidores de la dicha çibdad paresçio en
este conistorio el dotor Romano e hizo saber a sus merçedes como los ocho dias
que se abian señalado a los lugares de la probinçia atrás contenidos para el
hefesto que en los autos de atrás se açe mençion heran pasados y no abian
paresçido ningunos medicos ni çerujanos apresentarse para efesto del enseñarles
a curar de la dicha enfermedad de retençin de horina que benia a amosar y
enseñar a los que la quisiesen aprender y presento en el dicho consistorio los
testimonios que se abian llebado a la billa de Bibero Santa Marta y Villalba y
dixo que los correos que abian llebado los otros testimonios a los otros
lugares que fueron señalados no abian querido responder”.
 |
Acta del
concejo de Mondoñedo del día 27 de junio de 1566 que certifica la labor
realizada por el doctor Romano y la instrucción recibida por el médico Enríquez
y el cirujano Rodrigo Fuertes librando los gastos ocasionados por la estancia
del instructor real |
El concejo, entonces, decide
nombrar de oficio al médico Enríquez y al cirujano Rodrigo Fuertes, ejercientes
en la villa, para aprender el citado método terapéutico impartido por el doctor
Romano quedando reseñado que “nombraron por personas para que aprendiesen la
dicha cura sobre dicha al licençiado Enriquez medico e a Rodrigo Fuertes
çerujano vesinos de la dicha çibdad los quales se presentaron e paresçieron en
el dicho consistorio”. El alcalde les toma juramento para que no abandonen
la ciudad sin dejar a alguien instruido, que no cobren por las intervenciones
hasta que el resultado sea positivo y en caso de malos resultados deberán
devolver a los pacientes lo que hubieran cobrado, por lo que queda reflejado
que “primeramente que no se yran a vivir ni a morar fuera de la dicha çibdad
sin dexar amestrado a otro en su lugar que sepa curar la dicha enfermedad, lo
segundo que a las personas enfermas de la dicha enfermedad los an de curar de
balde, lo terçero que curandolos sean pagos conforme a su asiento y no los
dando curados y sanos les an de bolber lo que les ayan llebado por que asi es
çierto lo a echo y açe el dotor Romano”. Ese mismo día 10 de junio se
señala a los dos candidatos la hora de la una de la tarde para que se reúnan
con el doctor Romano en su casa de hospedaje para comenzar el aprendizaje del
oficio.
 |
Fonte Vella en Mondoñedo de
construcción originaria del siglo XVI |
Después de
permanecer veintiocho días en la ciudad, el día 27 de junio se produce reunión
en el concejo para expedir acta de la labor realizada por el instructor real
disponiendo los representantes del concejo “que el escribano del consistorio
le de los testimonios que pide e se le dara licencia como la pide”.
Asimismo, se hace expedir certificado de la instrucción que han recibido los
candidatos asignados manifestando “el licenciado Enriquez medico por si y en
nombre de Rodrigo Fuertes çirujano presentaron otra petiçion çerca de cómo el
dicho dotor Romano les abia enseñado a curar la enfermedad de retençion de horina”.
Se acuerda también que para retribuir los gastos ocasionados en la empresa se
recurra a “Jacome Rodrigues de Labrada o otra persona que tenga dineros de
la çibdad le acuda con seis reales que el dicho doctor Romano dio a los
mensajeros que llebaron las cartas a los otros lugares de la probinçia e lo
señalaron”. El día 16 de julio se libra la cuantía “para pagar la
posada en quatro ducados atento la buena obra que yzo con su estançia en esta
çiudad”.
Perfil
biográfico del doctor Romano
Poca documentación existe sobre la
vida y obras de Diego Díaz, también nombrado Alfonso Díaz en algunos textos.
Según el ilustre cirujano Francisco Díaz, ejercía la profesión de boticario y
era de nacionalidad portuguesa. No se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento,
aunque está bien datada la de su fallecimiento el día 24 de septiembre de 1567.
A mitad del siglo XVI se encontraba en Roma -de ahí proviene su seudónimo del
doctor Romano-, donde consigue aprender la técnica del uso de las candelillas
para el tratamiento de las carnosidades de la uretra. Esta novedosa
técnica, que ofrecía resultados muy prometedores, se mantenía, por entonces,
con cierto secretismo, no siendo fácil conseguir formación para su práctica. Al
parecer, Diego Díaz pudo conocer la técnica por medio de un antiguo ayudante
del maese Felipe Vélez quien durante esos años se desplazó desde España a Roma
llegando a alcanzar una buena reputación en la ciudad eterna con este nuevo
tratamiento. El afamado médico Andrés Laguna nos confirma estos hechos, aunque
matiza que quien realmente enseñó la técnica al doctor Romano fue Juan
Aguilera, médico del Papa, que a su vez lo había aprendido del maese Felipe.
Según refiere Francisco Díaz “el doctor Romano tuvo tal astucia y maña que
cogió el orden y la manera de curar y el secreto y sin parar más se vino a
España”.
 |
Cirujano realizando un
cateterismo de uretra a un soldado con retención de orina. Ilustración de
1560, British Museum de Londres |
En 1552, Diego Díaz viaja hasta
España y establece su residencia en Valladolid, donde se encontraba asentada,
por aquel entonces, la Corte del rey Felipe II. Una vez aquí, tras superar el
oportuno examen del Tribunal de Protomedicato, ofrece sus servicios a las
Cortes de Castilla para el tratamiento del mal de retención de orina y,
asimismo, para instruir en el aprendizaje de la técnica para su curación. Los
procuradores del Reino consideran extraordinariamente útil el nuevo método de
tratamiento que proponía por lo que aceptan sus servicios nombrándole el 23 de
junio de 1556 como cirujano maestro de dificultades de orina. Se acuerda
un contrato, fijando un buen salario, para que se desplace por las distintas
ciudades y comarcas del Reino con el fin de curar a los enfermos afectos de la
enfermedad e instruir, al mismo tiempo, en el nuevo tratamiento a médicos y
cirujanos interesados. Una cédula posterior le concede una ayuda de costa “en
consideración a lo que en dicho cargo ha servido y sirve en el trabajo que con
él tiene y a la carestía de los tiempos”. En los años 1563 y 1566, diversos
acuerdos de las Cortes vienen a regular su actividad profesional. El doctor
Romano llegó a prestar sus servicios a la Casa Real durante un período
aproximado de catorce años, desde 1553 hasta 1567 año de su fallecimiento.
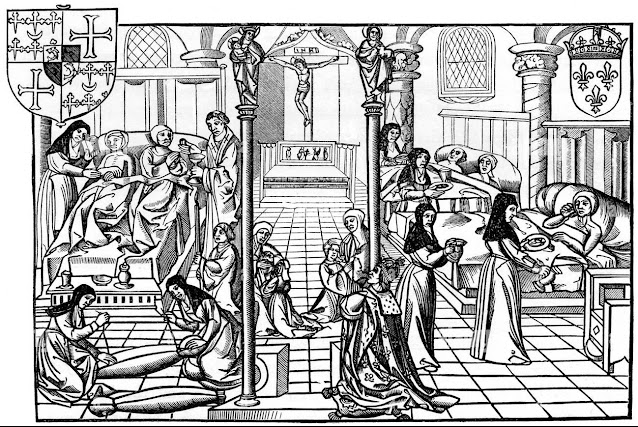 |
Sala con enfermos hospitalizados
en el hospital Hôtel-Dieu de Paris. Gabado en madera del siglo XVI.
Biblioteca de Borgoña, Bruselas |
Se tienen referencia de múltiples
desplazamientos de Diego Díaz por todas las tierras de Castilla y Aragón. Como
queda dicho, cuando llega a Santiago de Compostela en 1565, en su carta de
presentación se señala que con anterioridad ya ha estado en unas dieciocho
ciudades y villas con la misma finalidad. También se conoce que realizó visitas
a otras ciudades españolas después de su estancia en la ciudad del apóstol. Por
tanto, queda constancia de la enorme trascendencia que se daban a estas
prestaciones y enseñanzas desde instancias reales. Asimismo, queda claro la
aprobación que los procuradores daban de la labor ejercida por el doctor Romano
al renovar constantemente su confianza en nuevas empresas. No obstante,
Francisco Díaz discrepa sobre el real beneficio de este proyecto afirmando que
pese a que “curó a muchos, mostrándolo en diversas ciudades en particular a
muchos cirujanos, de lo que al presente ha quedado poco fruto, por falta de
curiosidad o por poca estimación del recurso, malográndose el buen deseo de las
Cortes”.
Otro cirujano empírico,
contemporáneo del doctor Romano, que estaba especializado en procedimientos
urológicos fue el licenciado Juan Izquierdo quien, a pesar de carecer de
formación universitaria, fue un cirujano muy aclamado por su gran habilidad en
la extracción del cálculo vesical mediante la talla de gran aparato o a
la italiana, técnica en extremo complicada y con potenciales graves
complicaciones. Tuvo el aprecio en la Corte y consiguió, sin dificultades, el
debido permiso del Tribunal del Protomedicato para ejercer como cirujano, y por
las Cortes para impartir la docencia. Usaba las candelillas de cera blanca para
hacer el diagnóstico diferencial de la causa del mal de retención de orina,
diferenciando entre carnosidades y piedras. Fueron discípulos suyos
aventajados el licenciado Martín de Castellanos y Juan Martín Sanz.
 |
Talla por vía perineal de Celso
para la extracción de cálculos en la vejiga, también conocida como talla de pequeño
aparato o talla a la castellana. Está técnica tenía frecuentes
complicaciones y estaba restringida a cirujanos especializados llamados
litotomistas. Grabado del siglo XV |
Martín de Castellanos fue también
un gran virtuoso en el dominio de la talla a la italiana y otras
técnicas ya que según se afirmaba “su arte le permitía conocer la existencia
de litiasis tentándola y en las mujeres conservando la virginidad, curar
quebrados sin dejarlos impotentes, extraer cálculos y curar llagas y
carnosidades”. Se le supone el conocimiento y uso de las candelillas. Pasó
la prueba del Protomedicato sobre el año 1580 y su fama se acrecentó cuando fue
nombrado cirujano de Felipe II. En virtud de sus méritos, una cédula firmada
por Felipe III en 1612 le permite el desempeño de una cátedra de “Urología”, en
donde se subraya que debe enseñar “a todos los médicos y cirujanos latinos y
romancistas y barveros que os quisieren yor ... la práctica de sacar piedras y
curar de los riñones, carnosidades, pasiones de orina y otras enfermedades
desta calidad”.
Agustín de Alba, de formación y
condición muy similar al doctor Romano, en 1579 también solicitó licencia a las
Cortes para ejercer su especialidad e instruir en el “tratamiento de las
carnosidades de las vías de la orina, o vegetaciones de la uretra, mediante el
empleo de las candelillas”, y fue aceptado por haber sido probado que era “hábil
en ese menester y necesario que esa manera de curar se enseñase en el reino que
es útil y provechoso este género de cura, quedando obligado Agustín de Alba a
ponerlo por escrito y andar por las ciudades y villas que tienen voto a Cortes,
y estar un mes en cada una dellas enseñando a todos los cirujanos de ellas que
quisieren aprenderlos y curando las enfermedades que allí oviere durante el
dicho tiempo y enseñar a los cirujanos de las dichas ciudades y villas que viniesen
a aprenderlo a esta Corte”.
 |
Talla por vía perineal de Mariano
Santo, también conocida como talla de gran aparato o talla a la
italiana. Técnica en extremo complicada para la extracción
de cálculos vesicales y con potenciales graves complicaciones. Grabado
sobre tabla de cobre de Froriep que representa una talla perineal sectio
mariana ejecutada por Tolet a principios del siglo XVII |
Otros empíricos contemporáneos del
doctor Romano fueron el licenciado Alonso de Porras, litotomista que practicaba
la talla perineal a la castellana, aunque, al parecer, sin el
virtuosismo técnico de Juan Izquierdo; Francisco de Somovilla que practicaba la
talla vesical con gran habilidad, siendo autorizado por las Cortes, en 1570, a
enseñar el método curativo de las enfermedades de la orina y de la piedra;
Andrés de Espinosa que afirmaba “ser cirujano de sacar piedras y curar
quebrados, aunque sean de ambas partes, dejándolos capaces para la generación”,
y que también fue autorizado por la Corona para enseñar estos métodos; y Céssar
Blancalana, quien en 1617 juró como cirujano de cámara de Felipe III “por
cirujano de carnosidades y orina”. Finalmente, Pedro Bibes, quien fue
posiblemente discípulo del doctor Romano, de quien recibió instrucción durante
su visita a Valencia en 1564, el concejo de Murcia lo contrató como experto en
el “tratamiento de las carnosidades y pasión de orina” para que
procediera a curar y enseñar dicho tratamiento por no haber en la ciudad ningún
médico que lo conociera.
Práctica
de la cirugía en la España del siglo XVI
El Renacimiento va a suponer una
época de cambios radicales en todos los órdenes de la actividad humana. En
medicina significará un período de avances notables, favoreciéndose la
investigación de las enfermedades y el modo de tratarlas. El estudio anatómico
por disección de cadáveres se convertirá en una práctica habitual, con lo que
mejorará el conocimiento de las enfermedades. La enseñanza de la medicina en la
Universidad va a dar un gran vuelco, incorporando el estudio de la anatomía y
de la cirugía.
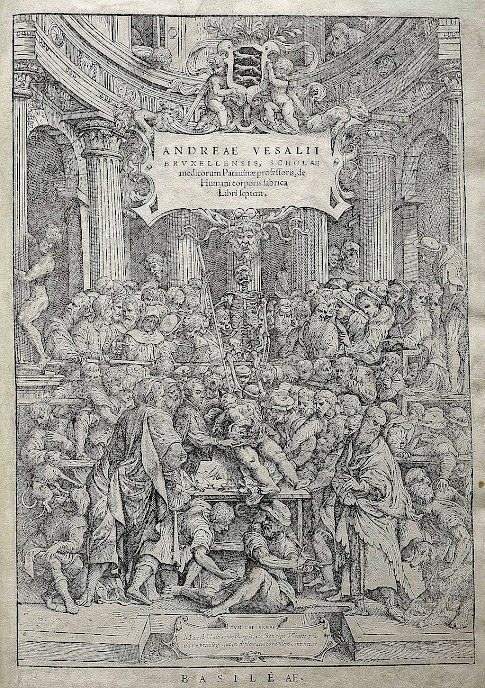 |
La obra del anatomista Andrea
Vesalius De humani corporis fabrica libri septem, publicada en Basilea
en 1543, tuvo una gran influencia y supuso una completa renovación del estudio
anatómico. El avance en el conocimiento de la anatomía humana durante el siglo
XVI propició el rápido progreso de la cirugía |
El Renacimiento entiende la
medicina como el arte de conocer si las partes del cuerpo están sanas o
enfermas y considera que existen dos tipos de enfermedades, las simples,
debidas a una sola causa, y las compuestas, que son motivadas por varias causas
simples que actúan conjuntamente. Los conocimientos médicos que poseía el médico
del siglo XVI venían a ser fundamentalmente la prolongación de las doctrinas de
Hipócrates y de Galeno, recopiladas y transmitidas por los autores árabes,
sobre todo por Avicena; pero que, gracias a la enseñanza de la medicina en las Universidades,
aparecerán paulatinamente obras basadas en la observación propia, que poco o
nada deben a los clásicos.
Si el siglo XVI es considerado como
el siglo de oro español de las artes y de las letras, no resulta desmesurado
considerarlo también como de la medicina, ya que en este siglo surgen una
pléyade de médicos y cirujanos de enorme prestigio que ponen en práctica nuevos
métodos de estudio y tratamiento de las enfermedades. En esta época se va a
producir en España una eclosión de manuscritos y obras médicas, muchas de ellas
de un enorme valor científico y académico.
Los Reyes Católicos crearon el
Tribunal del Protomedicato en 1477 con el fin de poner en orden la profesión
médica, que se encontraba muy desregularizada. Los fines fundamentales de este
tribunal fueron: comprobar la competencia mediante exámenes de la aptitud de
médicos, cirujanos y farmacéuticos para ejercer su profesión, castigar a intrusos
e imponer sanciones y multas por mala praxis. Desde entonces, será necesario
para el ejercicio profesional en todas las tierras de la Corona que esta
institución otorgue la obligatoria carta de aprobación.
 |
La creación de cátedras de
Anatomía en la Universidad, a la luz de las nuevas aportaciones del anatomista
Vesalius, facilitó el desarrollo de los procedimientos quirúrgicos. Ilustración
del libro “Succentuiciatus anatomicus” de Peter Paav (1616) |
Los procedimientos quirúrgicos, sin
embargo, considerados como actuaciones manuales e instrumentales, seguían
siendo despreciados por los médicos latinos, aquellos con formación en las Universidades
y conocimiento de las lenguas clásicas, filosofía y artes. Estas prácticas, en
consecuencia, se encontraban en manos de cirujanos empíricos, generalmente con
bajo nivel cultural y sin estudios académicos, que aprendían el oficio de forma
artesanal. Cada uno de ellos se especializaba en un campo concreto: extractores
de cálculos vesicales, dedicados a fracturas y luxaciones, operaciones de
hernias, sacamuelas, parteras, sangradores y otros. Estos especialistas
habitualmente iniciaban el aprendizaje en la adolescencia acompañando a los
maestros, a los que debían retribuir por estas enseñanzas. Su formación podía
durar hasta un período de ocho años, dependiendo del grado de dificultad de
cada especialidad. Los cirujanos romancistas solían operar al dictado de los
médicos, siendo obligatoria su supervisión a partir del año 1588, y manejaban
unos pocos instrumentos quirúrgicos acordes a su especialización.
Las Cortes, por la falta de
profesionales y a requerimiento de la Corona, protegían y estimulaban la
actuación de los empíricos y también establecían contratos para que se
desplazaran por todo el del Reino para tratar pacientes y revelar sus
conocimientos a cuantos lo desasen. El empeño de la Corona por la adecuada atención
de los súbditos afectos de estas enfermedades y que, además, se prestase esta asistencia
de forma gratuita demuestra que, por aquel entonces, las instituciones de
carácter religioso no eran las únicas que ofrecían servicios de atención médica
gratuita basados en la caridad cristiana. También debe reseñarse el hecho de la
preocupación real por la instrucción de médicos y cirujanos en estas prácticas
para mantener un número suficiente de especialistas en el arte de curar estas
dolencias. Esta iniciativa constituye un intento de institucionalizar estas
enseñanzas ya que, al no estar comprendidas en los planes de estudio de
medicina en la Universidad, corrían el riesgo de quedar en manos de
especialistas mal instruidos con el consiguiente perjuicio para los pacientes
afectados.
 |
| Sala
de hospital representado a cirujanos realizando varios procedimientos. Corte
de madera por Jost Amman incluido en el libro “Opus chirurgicum” de Paracelso
(Basilea, 1581) |
Los cirujanos empíricos que pasaban
el examen del Protomedicato obtenían el título oficial de licenciado y la
autorización legal para solamente el ejercicio de la técnica o técnicas de las
que se habían examinado. Para impartir la docencia era necesario, además,
solicitar el permiso a las Cortes o al Consejo Real de Castilla quienes
establecían el procedimiento de la “información con probanza de testigo”
para asegurase las cualidades del aspirante, la verosimilitud de sus
habilidades y la consideración del interés general de su conocimiento. Su
aprobación facultaba el título de maese o doctor, que venía a tener, en cierto
modo, un significado similar a los títulos obtenidos en la Universidad.
En esta época se pueden encontrar
hasta tres tipos bien definidos de cirujanos, en relación a su formación académica,
nivel asistencial y grado de competencia. En el nivel más alto están los
cirujanos notables, que ostentan esta condición más bien por su habilidad
manual que por sus conocimientos teóricos y que, por lo general, están al
servicio del rey para su propia atención y la de su familia, aunque también
deben estar al servicio de la milicia cuanto se estime necesario. Después se
sitúan los cirujanos simples o latinos, con formación universitaria y
normalmente ligados a una institución hospitalaria, un partido o un concejo. El
médico o cirujano de partido fue una figura relevante de la medicina del siglo
XVI porque sobre ellos recaía la salud de la mayor parte de la población. Por
último, están los cirujanos empíricos o romancistas, sin estudios universitarios
y que atienden fundamentalmente a la población con menos recursos, soliendo
ejercer en lugares donde no se podía contratar a un cirujano de partido. Estos
cirujanos suelen ser hábiles en el uso de la lanceta, las purgas, el cauterio,
las ventosas y otros utensilios. Entre ellos hay notables diferencias de
formación y nivel cultural, y algunos poseen grandes conocimientos médicos e
incluso usan libros de medicina para su consulta.
 |
La uroscopia fue una técnica
diagnóstica usada durante varios siglos y que consistía en inspeccionar
visualmente la orina de un paciente en busca de signos de enfermedad. Grabado
de una uroscopia durante una consulta médica, incluido en una obra del cirujano
valenciano Juan Calvo (1596) |
Las enfermedades urogenitales
aparecen reflejadas tanto en textos generales como en los quirúrgicos, en los
que se incluye información anatómica y funcional junto con la descripción patológica.
Los tratamientos por medios quirúrgicos se encuentran, en general, escasamente
desarrollados porque estos procederes quedaban reservados a los cirujanos
empíricos. Sin embargo, algunas obras se escriben directamente para los
romancistas con el fin de instruirles en el conocimiento de las enfermedades
que requieren de su intervención. Por lo tanto, en este tipo de obras suele
hacerse una descripción detallada sobre las distintas técnicas quirúrgicas, sus
indicaciones y posibles complicaciones. La uroscopia, u observación directa de
la orina, siguió teniendo un papel central protagonista para el diagnóstico de
las enfermedades como había ocurrido en la Edad Media. Durante el siglo XVI, el
tratamiento del mal de orina se entendía por “el arte de sacar
piedras de la vejiga y derribar y curar las de los riñones y de curar
carnosidades, y todas estas pasiones de orina, así en hombres como en mujeres,
sin cortarlas con hierros, niños y niñas, y así otros achaques y enfermedades
que los hombres suelen tener en el escroto y partes ocultas”. La práctica
estaba limitada a los empíricos, dado el carácter manual de estas técnicas, y
los médicos solamente participaban en sus diagnósticos y cuando era requerido
tratamiento farmacológico, en especial para la litiasis renal y vesical.
Tratamiento
de las carnosidades de la uretra por el método de las candelillas
En el siglo XVI, el cateterismo
uretral tenía un uso restringido ya fuera con fin evacuador tras retención de
orina o para practicar lavados vesicales por distintas dolencias. Sin embargo,
más frecuentemente se practicaba la dilatación de la uretra por medio de
juncos, hilos de plomo, sondas de plata o bujías de cuero o cera, llamadas
también candelillas. Estas maniobras eran consideradas complejas y muy delicadas,
debiendo confiarse su ejecución a unos pocos empíricos expertos, habilidosos y
experimentados para evitar las temibles complicaciones que podían derivarse. La
indicación más habitual para esta práctica eran las carnosidades de la
uretra. Este término, aunque no todos los autores comparten su definición,
equivale a lo que actualmente denominamos estenosis de uretra, si bien en
aquella época también solían incluir todas las enfermedades de la próstata y
del cuello vesical.
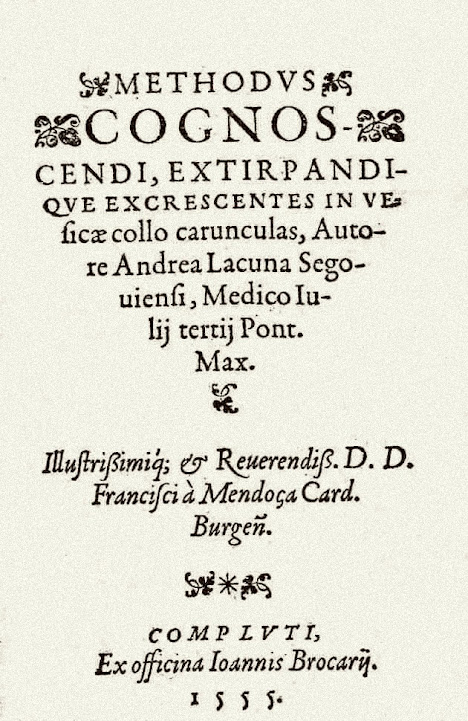 |
Andrés
Laguna, médico de Cámara del emperador Carlos V, es el
primer autor español en referirse a las carnosidades de la uretra
describiendo el proceder diagnóstico y terapéutico en su obra Methodus
cognoscendi extirpandisque excrecentes in vesicae collo carunculas, con
primera edición en Roma en 1551, en donde recomienda el tratamiento mediante el
uso de candelillas |
Andrés Laguna es el primer autor
español en referirse a esta dolencia describiendo el proceder diagnóstico y
terapéutico en su libro Methodus cognoscendi extirpandisque excrecentes in
vesicae collo carúnculas, editado en 1551. A esta patología la denomina
como carúnculas y las define como “excrecencias o carnosidades que
asientan en la uretra cerca del cuello vesical que dificultan la micción y
hasta llegan a suprimirla, produciendo retención”, suponiéndole un origen
por infección gonocócica y destacando como sus síntomas principales la disuria,
retardo del chorro miccional y aumento de la frecuencia miccional nocturna.
Recomienda el tratamiento mediante uso de candelillas.
Francisco Díaz, en su Tratado
nuevamente impresso, de todas las enfermedades de los riñones, vexiga y carnosidades
de la verga y urina, publicado en 1588, hace una descripción minuciosa de
todos los aspectos concernientes a esta enfermedad definiendo a las carnosidades
como “una excrecencia de carne ... a modo de una herida que crece más de lo
necesario en el canal de la uretra ... y se viene a endurecer de manera que
callo duro incurable”. Le supone también un origen gonocócico y recomienda
se haga un minucioso diagnóstico diferencial, en especial con la litiasis,
mediante el uso de la candelilla, el junco, el plomo o la algalia ya que “con
estos instrumentos es menester la experiencia de artífice, para saber conocer
si es piedra o materia gruesa, o arena inculcada en el caño, o carnosidad o
callosidad, que en esto suele aver confusión y engaño”. Considera infausto
su pronóstico, si no responde a los tratamientos, porque dificulta la micción
hasta llegar a la retención de orina. De todos los métodos de tratamiento
sugeridos defiende el uso de las candelillas, aplicando sustancias cáusticas si
fuere necesario, ya que por sus buenos resultados “ha permanecido, y
permanecerá, como el más útil y cómodo de todos y a más de veynte y ocho años
que he usado dél en muchas necesidades”. En caso de existir dureza, en
forma de callo, recomienda entonces el uso del instrumento cisorio de su
invención precisando que debe ser introducido “hasta donde estuviere la
carnosidad o callo, y luego apretar como he dicho, y cortar con mucho espacio,
con el mayor tino que se pudiere, y desta manera proseguir hasta acabar de
romper la callosidad”.
Otras aportaciones notables al
diagnóstico y tratamiento de esta dolencia durante el siglo XVI en España son
las de Francisco Morel en su manuscrito De carbunculos y callos de la via de
la orina, editado en 1500; Cristóbal de Vega en su obra De curatione
caruncularum, publicada en 1552; Agustín de Farfán en su Tratado breve
de Chirugia, editado en 1579; y la de Miguel de Leriza en su Tratado y
modo de curar las carnosidades y callos de la vía de la orina, publicado en
1597.
En relación con los comienzos del
uso de las candelillas, para el tratamiento de las carnosidades de
uretra, se tiene referencia de que ya a principios del siglo XV Antonio
Guainerius, profesor de la Universidad de Pavía, empleaba bujías de cera.
Arculano, profesor de las universidades de Padua y de Ferrara, a mitad de ese
mismo siglo, también refiere el empleo de estas bujías céreas. Lorenzo
Aldarete, catedrático de Prima en la Facultad de Medicina de Salamanca, fue el
primero en usar estas candelillas en España y cuya técnica debió conocer
durante su estancia de estudios en Ferrara. Amato Lusitano, en su obra Centurias
de curaciones medicinales, publicada en 1551, confiesa haber utilizado ya
las candelillas con éxito en 1550 asegurando que Aldarete fue su maestro,
considerándole el inventor del método y quien le enseñó la manera de fabricar
las candelillas y de servirse de ellas. Lusitano también afirma que enseñó el
método al maestro Felipe Vélez quien luego lo difundió por toda Europa. Andrés
Laguna, en 1551, señala que “el maese Felipe le reveló la invención a él y a
su amigo, médico del Papa, Juan Aguilera y después de haberse ido a Palestina,
lo descubrió a Diego Díaz, boticario portugués, de quien lo aprendió Ginés
Fontana, cirujano del Excmo. Sr. D. Pedro de Toledo”.
 |
Instrumental quirúrgico para
practicar el sondaje y dilatación de la uretra descrito por Francisco Díaz en
su Tratado nuevamente impresso, de todas las
enfermedades de los riñones, vexiga y carnosidades de la verga y urina (1588) |
Francisco Díaz confirma que “el
Dr. Aldarete ... fue el primero que trató de esta cura, y el inventor della, y
que por él se tenía noticia de este mal”. Tampoco deja de reconocer las
inestimables contribuciones al uso y divulgación de esta técnica realizadas por
el maese Felipe Vélez, discípulo de Aldarete, que fue cirujano del emperador
Carlos V. El monarca padecía la enfermedad, que le ocasionaba innumerables
molestias, sufriendo de repetidos episodios de retención de orina que el maese
Felipe trataba mediante el uso de “una candelilla de cera delgada con su
pabilo adereçada de manera que no se pudiese quebrar, pero que pudiera doblarse
y ponerse en la misma figura que la vía de la orina y poner a la redonda de
ella un medicamento que es comedor de carne, que es cáustico o cauterio
potencial y con esto comenzó la cura”.
Con respecto a la difusión de la
técnica, Francisco Díaz refiere que “estaba sirviendo de practicante al
maese Felipe un mancebo boticario, natural de Roma, y tomó el secreto y
volvióse a Roma, a donde comenzó a usar de la cura y fue recibido con grande
aplauso y contento universal de toda la ciudad ... En este tiempo estaba en él
un mancebo portugués boticario llamado Diego Díaz y después se llamó Doctor
Romano” que aprendió la técnica de aquél trayéndola de nuevo a España.
 |
Instrumento cisorio de Francisco
Díaz que considera especialmente indicado en la estenosis de uretra con existencia
de esclerosis. Ilustración de 1588 |
Sobre el proceder técnico en que se
basa este tratamiento, Miguel de Leriza nos indica que para introducir la
candela debe estar “el enfermo arrimado a la pared, derecho y con los pies
juntos, se tomará el miembro con la mano izquierda, encogiendo para dentro el
capullo, para que se descubra la vía de la orina y así con la mano derecha se
tomará la candela untada en aceite, y la pondrá por la vía muy poco a poco”.
Francisco Díaz aconseja que la dilatación uretral se haga de forma progresiva,
usando candelas de menor a mayor calibre, de forma que “se debe comenzar a
abrir camino usando una candelilla fina bien untada en aceite de almendras
dulces para que entre con mayor facilidad, y se vaya haciendo poco a poco,
tomando cada día una ventaja”.
El propio maese Felipe Vélez se vio
afectado por las carnosidades y, según nos describe Francisco Díaz, esta
dolencia “llegaba a suprimirle la orina y dio mediante el sondaje con una
candelilla de cera con el diagnóstico de las excrecencias carnosas y con los
cáusticos que las corroyeren, usaba cardenillo, piedra de alumbre y caparrosa”,
y decidió proceder de manera que “con la candelilla tomaba la medida donde
estaba la carnosidad y allí excavaba la candelilla, raspando la cera y todo lo
que quitaba de cera, hendía del mismo cáustico y cuando le tenía puesto, usaba
la candela con aceite de almendras dulces y metíala hasta dejarla asentada en la
carúncula y allí la tenía 24 horas”.
 |
Miguel de Leriza en su Tratado
del modo de curar las carnosidades y callos de la vía de la orina,
publicado en Valencia en el año 1597, describe la enfermedad de las carnosidades
de uretra siguiendo los dictados de Francisco Díaz y es firme defensor del
tratamiento con las candelillas según la técnica propuesta por el doctor Romano |
El cateterismo uretral con las
candelillas de cera fue aceptado, de forma generalizada, como como uno de los
que mejores tratamientos de las carnosidades de la uretra por sus buenos
resultados. Sin embargo, también hubo algunos detractores de esta técnica como
el cirujano latino Juan Calvo, quien en su libro Cirugía universal y
particular del cuerpo humano, editado en 1580, no se manifiesta partidario
del uso de las candelillas ni del instrumento cisorio de Francisco Díaz ni el
propuesto por Ambroise Paré, debido a las temibles complicaciones que podían
ocasionar. Bartolomé Hidalgo de Agüero, también cirujano latino, en su libro Avisos
particulares de cirugía contra la común opinión, editado en 1584, propone
para el tratamiento de las carnosidades el uso exclusivo de baños
locales que favorezcan su ablandamiento a fin de que permitan la introducción
por la uretra de un junco verde o de una candelilla portadora de ungüento no
cáustico porque “las carnosidades de la vía de la orina no se han de romper
con plomo ni gastar con el cáustico común cuando las quieren extirpar”.
Bibliografía
recomendada
-
Carro Amigo S. El Doctor Romano, instructor de médicos gallegos en el arte de
curar el mal de orina. Anales de la Facultad de Medicina de Santiago de
Compostela. 1960; 9(3):447-450.
-
Díaz F. Tratado nuevamente impresso de todas las enfermedades de los
riñones, vexiga y carnosidades dela verga y urina. Madrid: Impreso por
Francisco Sánchez; 1588.
-
Fernández Fernández A. Francisco de Somovilla. Eminente cirujano urólogo
riojano en el Renacimiento. Zubía Monográfico. 2000; 12:103-110.
-
Frutos Rábena M. Curso teórico práctico de enfermedades de las vías urinarias
dado en Valencia a mediados del siglo XVI. Revista Valenciana de Ciencias
Médicas. 1904; 6:149-152.
-
Granjel LS. El saber urológico en los textos quirúrgicos españoles del siglo
XVI. Salamanca: Actas del II Congreso de Historia de la Medicina; 1965. p.
137-144.
-
Laguna A. Methodus cognoscendi, extirpandique excrescentes in vesicae collo
carunculas. Roma: Impreso por Valerio y Luis Doricos; 1551.
-
Lancina Martín JA. Notas históricas de la Urología en Galicia. Betanzos: Lugami
Artes Gráficas; 2005.
-
Leriza M. Tratado del modo de curas las carnosidades, y callos de la via de
la orina. Valencia: Molino de Rouella;1597.
-
López Alcina E, Pérez Albacete M, Cánovas Ivorra JA. Urología antigua en el
reino de Valencia. Apogeo y declive. Actas Urológicas Españolas. 2007:
31(3):197-204.
-
Maganto Pavón E. El Doctor Francisco Díaz y su época. Barcelona: Eduard
Fabregat Editor; 1990.
-
Maganto Pavón E. Vida y hechos del Licenciado Martín de Castellanos
(¿1545-1614). Primer catedrático de Urología en la historia de la Medicina.
Oviedo: Real Academia de Medicina del Distrito Universitario de Asturias y
León; 1994.
-
Pérez Albacete M. La Urología en el Renacimiento y en el Barroco. En: Maganto
Pavón E, editor. Historia biográfica y bibliográfica de la Urología española.
Madrid: Edicomplet; 2000. p. 43-126.
-
Pérez Constanti P. Los médicos gallegos aprendiendo a curar el mal de retención
de orina. En: Notas viejas galicianas, Tomo II. Vigo: Imprenta de los
Sindicatos Católicos; 1926. p. 161-162.
-
Revilla J. La enseñanza de curar la retención de orina en Valladolid en el siglo
XVI. Madrid: Boletín del Consejo de Colegios Médicos; 1942.
-
Riera Palmero J. El saber urológico de los textos médicos españoles del
Renacimiento. Salamanca: Actas del II Congreso de Historia de la Medicina; 1965.
p. 113-128.
Cómo
citar este artículo:
Lancina
Martín JA. El doctor Romano. Especialista e instructor real para el tratamiento
del mal de retención de orina en la Corte de Felipe II. Su visita a
Galicia en 1565 y 1566 [Internet]. Urología e Historia de la Medicina. 2022
[citado el día/mes/año]. Disponible en: https://drlancina.blogspot.com/2022/02/doctor-romano-cirugia-espana-siglo-xvi.html

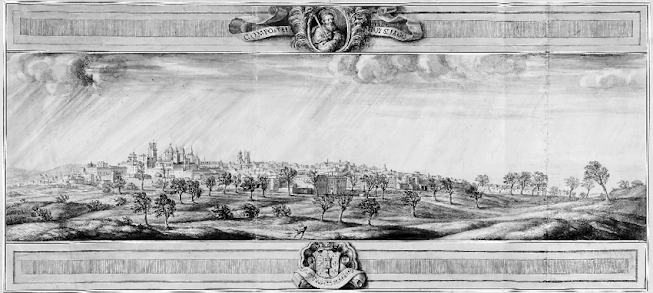

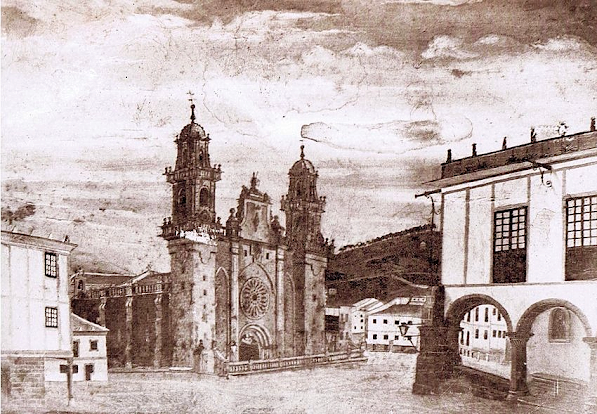


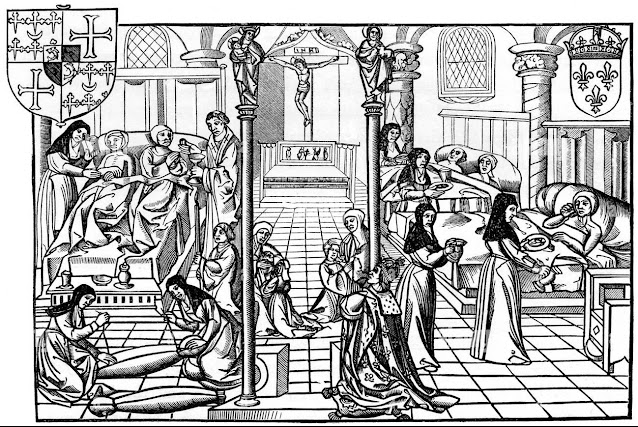

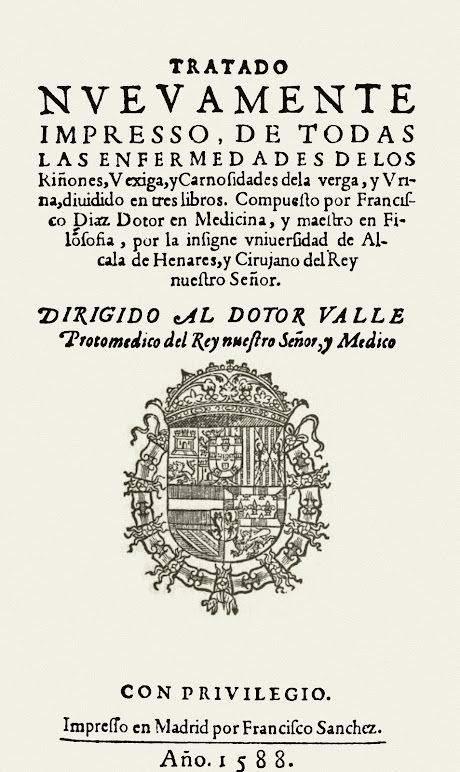

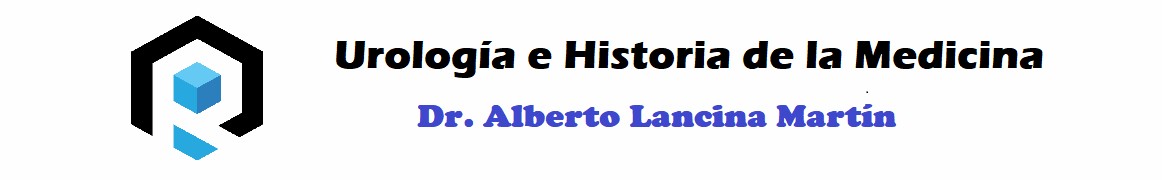







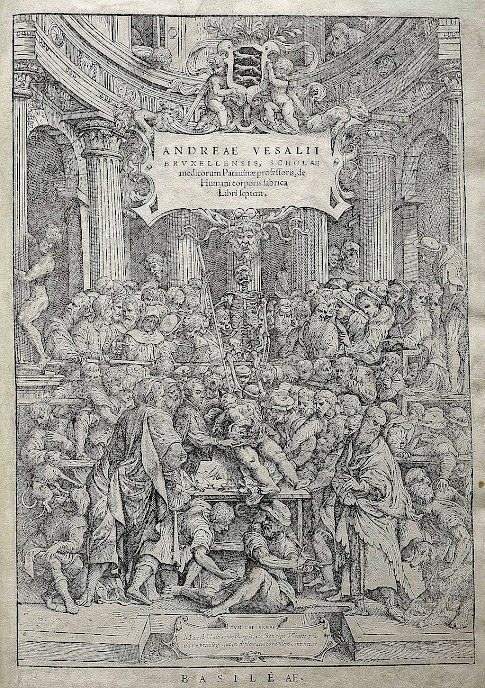


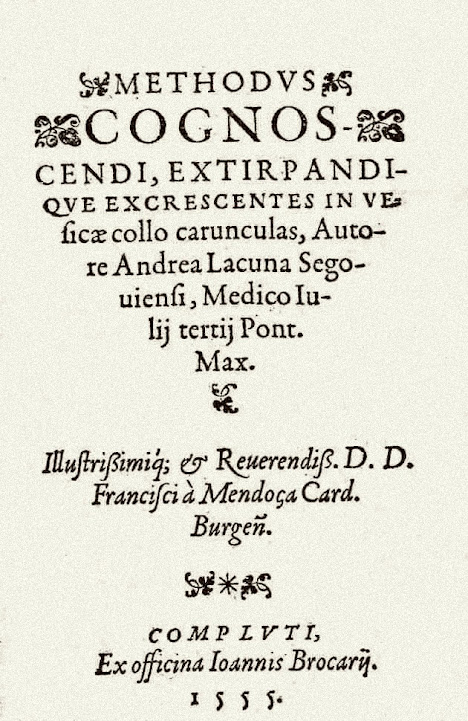


Sin duda una muy buena lectura, se nota de inmediato la importancia en cuanto a los procuradores en la historia
ResponderEliminar