El nacimiento de la Urología,
como especialidad quirúrgica independiente, se producirá en las últimas décadas
del siglo XIX, y será en el Hospital Necker de París donde sea creada la
primera unidad de atención especializada para las enfermedades del aparato
urinario. En España no será hasta el año 1885 en que se funde la primera unidad
de Urología como tal en el Instituto de Terapéutica Operatoria del Hospital de
la Princesa de Madrid, teniendo a Enrique Suender como el primer urólogo
ejerciente reconocido en España. Por tanto, hasta estas fechas y antes de que
fueran apareciendo las distintas especialidades quirúrgicas, la totalidad de la
atención quirúrgica era realizada por los cirujanos aunque, bien es cierto, que
muchos de ellos mostraban una especial dedicación al tratamiento de procesos
urológicos.
Hasta la aparición de los primeros agentes anestésicos eficaces, a mitad del siglo XIX, las operaciones eran realizadas tan sólo con simples drogas analgesiantes (opio, alcohol y otros) o directamente sin ningún soporte para mitigar el dolor, con el consiguiente sufriendo que tenían que soportar los enfermos. La introducción exitosa del éter sulfúrico por William Morton en 1846 en Boston, del cloroformo por James Simpson en 1847 en Edimburgo y del óxido nitroso por Gardner Colton a partir de 1863 en Nueva York, abren una nueva etapa en la historia de la cirugía al conseguir la desaparición del dolor que tanto atormentaba a los pacientes durante las intervenciones quirúrgicas. El desarrollo posterior de la técnica anestésica, con la incorporación de la anestesia intravenosa, local y regional, hará posible el avance de la cirugía, al permitir la realización de un mayor número de intervenciones quirúrgicas.
En España fueron introducidos
tempranamente los nuevos agentes anestésicos. Fue Diego de Argumosa quien realizó
en Madrid el primer ensayo clínico con anestesia etérea el 13 de enero de 1847,
a un paciente para drenaje de un absceso parotídeo, mientras que fue Vicente Guarnerio
quien realizó en Santiago de Compostela la primera intervención con anestesia
clorofórmica el 20 de diciembre de ese mismo año, a un paciente afecto de un
cáncer de pene al que practica una amputación parcial. El primero en utilizar
el óxido nitroso fue el dentista José Meifrén en 1868 en Barcelona.
Las intervenciones urológicas más
frecuentemente realizadas en España en la segunda mitad del siglo XIX, coincidente
con el inicio de la anestesia, eran la talla vesical, circuncisión,
hidrocelectomías, drenaje de abscesos en genitales, dilataciones y uretrotomías
por estenosis de uretra, corrección del hipospadias y de fístulas urinarias, cauterizaciones
por úlceras de pene, amputaciones por cáncer de pene y orquiectomías que, en no
pocas ocasiones, seguían de una alta morbilidad a causa de hemorragias,
infecciones de la herida, abscesos, sepsis o fístulas urinarias de difícil
resolución. La litiasis vesical seguía siendo una de las patologías urológicas
más frecuentes y, también entonces, la litotomía era una de las intervenciones
de mayor complejidad y posibilidad de complicaciones. La talla se realizaba por
vía perineal clásica, pero iba siendo reemplazada por la vía hipogástrica y
endoscópica transuretral. A finales del siglo XIX comienza a abordarse la
cirugía del aparato urinario superior, realizando Federico Rubio en 1874 la
primera nefrectomía en Madrid. A comienzos del siglo XX se comenzó a realizar
la prostatectomía, que fue motivo de gran controversia por su complejidad, vía
de abordaje quirúrgico y por las graves complicaciones producidas.
Durante toda la segunda mitad del
siglo XIX el agente anestésico utilizado preferentemente en España fue el
cloroformo, a pesar de precederle el uso del éter sulfúrico. No obstante, debe
destacarse que los nuevos anestésicos no fueron aceptados unánimemente por
todos los cirujanos, de manera que muchos de ellos siguieron operando sin
anestesia alguna o en estadios muy superficiales de narcosis. En menos
ocasiones se intervenían a los pacientes en un estado de total relajación
muscular y completamente adormecidos. Los pacientes con enfermedades urológicas
solían tener mayor riesgo anestésico por su edad frecuentemente avanzada y comorbilidades
asociadas. No era infrecuente un perfil de paciente urológico con un
padecimiento crónico, desnutrición, insuficiencia renal, infecciones, trastornos
metabólicos y cardiocirculatorios, que planteaban especiales dificultades para
la anestesia de aquellos días, estando sujetos a una elevada morbimortalidad.
Después de los primeros ensayos
realizados en España con el éter sulfúrico, a lo largo del año 1847, los
resultados no fueron, en general, muy alentadores por lo que los cirujanos
españoles se mostraron un tanto escépticos con la novedad, lo que dificultó un
uso más amplio del anestésico. A finales de ese mismo año de 1847, el éter
sería totalmente desplazado por el cloroformo, el nuevo agente ensayado, al
contrario que en otros países en que se mantuvo cierta fidelidad. Así, la
aceptación del éter en España fue muy dispar pues como se comentaba en las
páginas de Anales de Ciencia “unos profesores lo reciben con entusiasmo,
otros con indiferencia y timidez, algunos con cierta credulidad, otros con
escepticismo, aquellos con desconfianza”. Durante la segunda mitad del
siglo XIX prácticamente nadie usaba el éter en España, y no sería hasta el
final de esa centuria cuando algunos cirujanos, cansados ya de tantas
complicaciones con el cloroformo, decidieron volver a utilizarlo.
Vicente Guarnerio y José González
Olivares son de los primeros en utilizar el cloroformo en el Hospital Real de Santiago
de Compostela, para sendas amputaciones de pene, en el mes de diciembre de 1847,
quedando enteramente satisfechos con los resultados obtenidos. A lo largo de
esta segunda mitad del siglo XIX fueron muchos los cirujanos que practicaron la
talla vesical, unas veces con anestesia y otras con el enfermo totalmente
despierto, tal como se acostumbraba hasta entonces. En 1849, Melchor Sánchez de
Toca publica en El Eco de la Medicina
un caso intervenido con talla bilateral utilizando el cloroformo como
anestésico, no sin problemas ya que el paciente tuvo un intenso epistótonos con
evisceración del recto, aunque consiguió sobrevivir. Otras publicaciones durante
este período sobre talla vesical corresponden a Federico Benjumeda, Federico Rubio,
Antonio Mendoza, Francisco de Cortejarena y Enrique Suender.
Alberto Suárez de Mendoza, del
Hospital de la Princesa de Madrid, publica una serie de 22 cistotomías
suprapúbicas por litiasis, 5 casos por cistitis dolorosa y otras 7 por otras
patologías, 4 litotricias, 5 nefropexias, 2 nefrotomías por pionefrosis, 1
nefrectomía, 6 uretrotomías internas y 157 dilataciones uretrales, además de otras
intervenciones de cirugía menor como circuncisiones, meatotomías, extirpaciones
de quistes y otras, con una mortalidad operatoria de sólo 3 casos. En el curso
de las jornadas del Congreso Hispano Portugués de Cirugía, celebrado en Madrid en
abril de 1898, Suárez de Mendoza presentó una casuística con su propio método
anestésico, consistente en una mezcla de oxígeno y cloroformo aplicado mediante
un aparato diseñado por él mismo. Refiere haber utilizado este método con éxito
en 200 pacientes desde 1874, sin registrar efectos adversos de importancia y con
la ventaja de poder suministrar cloroformo en dosis pequeñas y mejorar así la
oxigenación de la sangre. Para darle notoriedad a este método fue denominado
por Suárez de Mendoza el método español
de anestesia. Los cirujanos españoles no le prestaron la debida atención a
su procedimiento y fue quedando en el olvido, de forma que el alemán Heinz
Wohlgemuth consigue injustamente el reconocimiento mundial por la divulgación
que hace de la técnica unos cuatro años después de la comunicación de Suárez de
Mendoza.
Otras publicaciones de interés de
final de siglo son las de Kirspert, J Benavides, J. Creus, L. Pombo, F. Arpal, J.
Cortiguera y E. D. Madrazo, que efectuaron diversas operaciones urológicas como
hidrocelectomías, cauterización de úlceras sifilíticas del pene, castraciones,
tallas vesicales, uretrotomías y dilataciones de la uretra, fimosis y
amputaciones parciales o totales del pene y nefrectomías. Como ya hemos
comentado, fue el cloroformo el anestésico más usado durante esta etapa inicial
de la cirugía urológica y, más raramente, se usó la anestesia local con la
cocaína, especialmente como tópica. Los casos referidos con semianestesias no
fueron seguidos de buenos resultados.
El cambio de siglo supuso,
también, numerosos cambios en el mundo de la medicina. La anestesia española,
al igual que ocurría con la cirugía, no fue ajena a las importantes
innovaciones que por estos años se introdujeron. Los avances de la cirugía supusieron
un reto para la anestesia y condicionaron la introducción de nuevas técnicas
como la raquianestesia, la anestesia local y la vuelta al éter sulfúrico,
anestésico que en España había sido desplazado por el cloroformo desde el año
1847. La cirugía urológica, entonces en continua progresión, se vio muy favorecida
por estos avances ya que, además de posibilitar la realización de nuevas intervenciones,
suponía un riesgo anestésico mucho menor que con el cloroformo.
A comienzos del siglo XX los
cirujanos españoles afrontaron el problema de la prostatectomía, una de las
operaciones más complejas y controvertidas de la Urología de entonces. Fueron
propuestos tres procedimientos: la vía endouretral para diéresis galvanocáustica
de la próstata (técnica de Botini), la vía perineal y la vía suprapúbica
(técnica transvesical de Freyer). Por entonces, la prostatectomía era realizada
en la mayoría de las clínicas quirúrgicas de Europa, pero reportando
estadísticas muy escasas. En España, el 9 de diciembre de 1907, León Cardenal
presentó en la Academia Médico Quirúrgica un caso de prostatectomía
suprapúbica, que sería la primera practicada en Madrid. Con posterioridad
comunica una nueva intervención, habiéndose efectuado ambas bajo anestesia
clorofórmica. Rafael Mollá informa de 9 pacientes intervenidos de
prostatectomía suprapúbica entre los años 1908 y 1910. Más numerosa es la serie
de Emilio Sacanella de Barcelona que publica en 1916 un total de 160
prostatectomías realizadas, y siempre mediante anestesia raquídea. Carlos
Negrete publica, en 1910, su primer caso de prostatectomía y otras dos nuevos
casos en 1911. En 1915, Ángel Pulido Martín comunicó un caso intervenido por
vía suprapúbica, de muy breve duración, utilizando anestesia clorofórmica y seguido
de muy buenos resultados.
En 1928 se celebró en Madrid el
II Congreso Hispano-Portugués de Urología, presentando Benigno Oreja de San
Sebastián la ponencia Técnica y
resultados de la prostatectomía, en la que recogía los resultados obtenidos
por distinguidos urólogos como Pedro Cifuentes, Isidro Sánchez Covisa, Eduardo
Perearnau o José María Bartrina. En total se evalúan 659 casos, siendo las
series más numerosas las de Pedro Cifuentes, 226 casos, y las del propio Benigno
Oreja con 203 casos. La tasa media de mortalidad fue el 10,07% resultando como causas
principales la miocarditis, uremia, caquexia progresiva, bronconeumonía,
embolia, hemorragia, flebitis e infección; pero sorprendentemente no es
atribuida ninguna de estas muertes a la anestesia.
Poco tiempo después de la
introducción de la cocaína como anestésico local tópico en Oftalmología, por
Carl Köller en 1884, fue usada como anestésico de mucosas y en infiltraciones
por cirujanos de Barcelona para pequeñas intervenciones urológicas tales como
fimosis, dilataciones uretrales, verrugas y úlceras prepuciales. En 1988,
Alejandro Settier publica sus experiencias en la anestesia local con cocaína
para operaciones genitourinarias. Sin embargo, su uso fue muy limitado ya que la
mayoría de los cirujanos españoles no reportaron buenos resultados, destacando
sus potenciales efectos secundarios, como también venía sucediendo en otros
países. Si exceptuamos a odontólogos y oftalmólogos, la cocaína fue
prácticamente abandonada en España como anestésico local.
El descubrimiento de nuevos agentes
anestésicos, como la estovaína y la novocaína, despertaría en España un nuevo
interés por la anestesia local, que tuvo como máximo exponente a Luis Guedea,
catedrático de Cirugía de la Facultad de Medicina de Madrid. En 1909, Luis
Guedea y Juan de Azúa introdujeron la novocaína en su práctica quirúrgica y
efectuaron muchas operaciones urológicas con su uso. Juan de Azúa, dermatólogo
del Hospital San Juan de Dios de Madrid, utilizó ampliamente la novocaína en cirugía
menor urológica como fimosis, cauterización de úlceras y vegetaciones,
amputaciones de pene y otras, utilizando una técnica personal mediante
administración del anestésico por punción intracavernosa en un solo punto del
pene. M. Serrano, R. Sáez de Santamaría y José Brotóns fueron fervientes
divulgadores de esta peculiar técnica. El futuro de la anestesia local en
España estuvo condicionado por las discusiones habidas en la Real Academia de
Medicina de Madrid, a lo largo del año 1911, en las que el Luis Guedea fue un
tenaz defensor ante la oposición de prestigiosos cirujanos. La proposición de
Guedea, de realizar con anestesia local por lo menos el 50% de todas las
operaciones efectuadas en su clínica, al igual que venía haciéndose en los
grandes centros quirúrgicos alemanes, acabó por imponerse en los quirófanos
españoles hasta los años veinte.
En 1900, Francisco Rusca
introduce en España la raquianestesia en el Hospital Sagrado Corazón de
Barcelona. A lo largo de este mismo año y del siguiente Manuel Barragán en
Madrid, José Spreáfico en Almería, L. Colomer y A. Bellver en Valencia, Patricio
Borobio y Ricardo Lozano en Zaragoza, entre otros, usaron la raquicocainización
en distintas operaciones urológicas incluso en nefrectomías y nefropexias. Muy
pronto disminuye el número de ensayos debido a los efectos secundarios de la
cocaína. En España, como en los demás países, la raquicocainización acaba
siendo abandonada; solamente defendida por algunos entusiastas como Lozano.
.jpg) |
| Publicación La raquicocainización en la litolapaxia de Ricardo Lozano Monzón publicado en 1902 en la Revista de Medicina y Cirugía Prácticas |
La introducción de nuevos agentes
anestésicos, como la estovaína y sobre todo la novocaína, menos tóxicas e
igualmente eficaces que la cocaína, harán de nuevo resurgir la anestesia
lumbar. En 1913, Mariano Gómez Ulla incorpora la anestesia intradural en el Hospital
Militar de Carabanchel en Madrid, donde formaría una de las más importantes
escuelas de raquianestesia en España; de la que destacaron Florencio Herrer,
Leandro Martín e Iñigo Nougués, que hacen referencia de su uso en importantes
operaciones urológicas. José María Bartrina, catedrático de la Facultad de
Medicina de Barcelona, publica en 1914 una importante serie de 750 anestesias
lumbares realizadas para cirugía urológica, predominando las intervenciones
endoscópicas. Otro grupo español con especial interés por la raquianestesia
lumbar fue el encabezado por Vicente Sagarra en Valladolid, que en 1915
comunica 163 casos de su propia experiencia y la de sus discípulos, y de este
grupo surgirán varias tesis doctorales sobre el tema como la de Mezquita Moreno
en 1912, Gavilán Bofill en 1914 y Macías de Torres en 1916. En Pontevedra, destaca
el trabajo de Enrique Marescot que en 1925 publica su experiencia con mil
raquianestesias lumbares, de la que muchas intervenciones eran urológicas.
Durante la segunda y tercera
décadas del siglo XX, la raquianestesia queda consolidada en la mayoría de los
hospitales que practican cirugía urológica. En este periodo de tiempo, la
anestesia raquídea fue motivo de frecuentes debates en comunicaciones presentadas
en Academias y en Congresos médicos, así como en publicaciones de revistas y proyectos
de tesis doctorales. En el III Congreso de la Asociación Internacional de
Urología, celebrado en Berlín en 1914, se recogen distintos trabajos de
destacados cirujanos europeos que se muestran decididamente a favor de la
raquianestesia en Urología. A estas conclusiones se llega también en la Reunión
de la Asociación Francesa de Urología en 1921, en el VII Congreso de la Asociación
Alemana de Urología celebrada en Viena en 1926, y en el Congreso Francés de
Cirugía de 1928.
En España, durante el transcurso
del I Congreso Nacional de Medicina, celebrado en Madrid en 1919, se muestran
favorables a la raquianestesia para intervenciones urológicas Vicente Compañ, Mariano
Gómez Ulla y Gabriel Estapé. También favorable a esta técnica anestésica se
muestra Rafael Mollá en su comunicación a la Academia Nacional de Medicina de Madrid
en 1920. La defiende también Amalio Roldán en el IV Congreso de la Asociación
Española de Urología y, más tarde, Salvador Pascual en el V Congreso. M.
Álvarez Ipenza era también partidario de esta técnica, de la cual aportó una notable
experiencia.
La anestesia epidural a través
del hiato sacro fue primeramente experimentada por el urólogo francés Fernand Cathelin
en 1901. En España, Salvador Gil Vernet, catedrático de Anatomía de la Facultad
de Medicina de Barcelona, publica en 1917 su experiencia con la técnica
utilizada en 27 pacientes, y en 1918 presenta su tesis doctoral sobre el mismo
tema con lo que contribuyó enormemente a su difusión. P. Imbert, en una
publicación de 1917, aboga por la anestesia locorregional en la cirugía
urológica, aunque con reservas, considerando que la anestesia epidural sacra,
según la técnica propuesta por Gil Vernet, posiblemente sea la más indicada
para pacientes urológicos, a la vez que rechaza la utilización de los agentes
anestésicos inhalatorios. Este proceder es compartido también por Eduardo
Perearnau y Vicente Compañ. En 1924 Pedro Cifuentes advierte sobre los posibles
efectos adversos de los anestésicos generales sobre la función renal, más con
el cloroformo que con el éter, recomendando la raquianestesias bajas en
procedimientos urológicos, a excepción de la cirugía renal, consideración a la
que llega basado en una experiencia de unos 400 casos con raquianestesia. En 1920,
Ponce de León Alberdi, aunque con algunas reservas, recomendaba también la
raquianestesia.
.jpg) |
| Publicación La anestesia extradural: Nueva técnica de Salvador Gil Vernet publicada en 1917 |
Benigno Oreja, en 1928, refiere
que en 160 prostatectomías practicadas utilizó raquianestesia con estovaína,
con mal resultado en 15 casos y un éxitus. En sus últimas 230 prostatectomías
suprapúbicas decía haber empleado una combinación de un anestésico local (novocaína
o tutocaína) con un anestésico general (somnoformo). En las primeras prostatectomías
perineales usó el cloroformo, pero después se decantó por la raquianestesia y
la epidural sacra. En 1929, Julio Picatoste recomendaba la anestesia raquídea
en todo tipo de operaciones urológicas infraumbilicales. En 1931, Manuel
González Ralero, profesor de Patología Quirúrgica de la Facultad de Medicina de
Madrid, la indicaba en todos los enfermos urológicos adultos y la consideraba
muy superior a la anestesia general. Joaquín Páez la usó incluso para
nefrectomías por cáncer renal que fueron realizadas en el Hospital Central de
la Cruz Roja de San José y Santa Adela de Madrid en los años 1934 y 1935.
Isidro Sánchez Covisa, jefe del
Servicio de Urología del Hospital Provincial de Madrid, uno de los servicios más
activos y prestigiosos de España, en su boletín estadístico correspondiente al curso
1934/1935, de un total de 169 operaciones urológicas se usó como anestésico el cloroformo
en 1 caso, éter en 65, avertina rectal en 14, evipán sódico en 4, raquianestesia
en 85 y anestesia local en 18 casos. Esta estadística está en consonancia de
otras publicadas anteriormente por el mismo Sánchez Covisa y otros miembros de
su Servicio que, en una selección de 84 casos clínicos publicados, utilizaron
el éter en 59, raquianestesia en 14, cloroformo en 8 y anestesia local en 3.
Otra estadística, del mismo grupo del Hospital Provincial de Madrid, señalaba
que en 243 casos de prostatectomías practicadas se había usado el cloroformo en
30 pacientes, éter en 125, raquianestesia en 44 y epidural sacra en 43. En
algunas ocasiones usaron el somnifeno solo o asociado a otras técnicas
anestésicas. Por tanto, es notoria la predilección por el éter y la raquianestesia
en las cirugías realizadas en este hospital madrileño.
Enrique Alcina Quesada, catedrático
de Patología Quirúrgica de la Universidad de Cádiz, y su hijo Enrique Alcina
Laínez presentan una comunicación al IV Congreso Hispano-Portugués de Urología,
celebrado en Cádiz en 1935, donde muestran su preferencia por la anestesia
local con novocaína y tutocaína y, en los casos que esté contraindicada, se
inclinan por la raquianestesia aunque con bastantes reservas. Desde 1934
utilizan evipán sódico por vía endovenosa, mostrándose satisfechos con este
nuevo anestésico después de una experiencia inicial de 50 casos. El evipán se
utilizó por vez primera en España en 1933 por Julio Picatoste y Enrique Pérez
Castro, en la Casa de Salud de Valdecilla de Santander, precisamente en 12
enfermos con padecimientos urológicos. En 1934, Pérez Castro elige este agente
anestésico como tema de su tesis doctoral, recibiendo en 1940 el premio de la
Academia Nacional de Medicina por la memoria presentada sobre anestesia
intravenosa. Pedro Cifuentes también ensaya este anestésico durante el año 1934.
4.jpg) |
| Enrique Pérez Castro (1908-1980). Jefe del Servicio de Urología del Hospital Provincial de Madrid que utilizó el evipán endovenoso por vez primera en España en 1933 junto a Julio Picatoste |
 |
| Tesis doctoral La anestesia con evipán sódico en Urología presentada por Enrique Pérez Castro en 1934 |
La anestesia tópica de la uretra
fue bastante empleada en Urología, llegando a diseñarse jeringas especiales
para su administración. Otras técnicas, como la raquianestesia y la anestesia
general, también fueron empleadas en estos casos. Respecto a las exploraciones
urológicas, Isidro Sánchez Covisa en 1925, y Narciso Serrallach Mauri y Francisco
Serrallach Juliá en 1929, utilizaron excepcionalmente la anestesia tópica de la
uretra con novocaína. Massa recomendaba la inyección de percaína para
anestesiar la mucosa uretral. Para intervenciones sobre el pene se utilizaron
todo tipo de técnicas anestésicas, especialmente los bloqueos locorregionales
de infiltración y conducción, la regional endovenosa, la tópica y la regional
intracavernosa.
En 1921, el cirujano español
Fidel Pagés desarrolla un nuevo método de anestesia epidural introduciendo la
aguja en el canal espinal a nivel lumbar o torácico, y posteriormente publica
su experiencia con 43 pacientes, pero no tuvo la aceptación inicial por los
cirujanos españoles. El italiano Achille Dogliotti comunica este mismo método
en 1931, sin mencionar el trabajo previo de Pagés, y difunde sus experiencias
en revistas médicas prestigiosas, con lo consigue ser reconocido injustamente
como pionero de esta técnica a nivel mundial. A partir de entonces, fue pronto
considerada como una técnica anestésica muy idónea para la cirugía urológica y,
así, fue adoptada en numerosas clínicas urológicas de Europa y América. En
España no fue reconocida hasta bien avanzada las década de los treinta del siglo
XX, en que fue usada por los urólogos catalanes C. Oller, C. Sobregrau y V.
Compañ, y más tarde por los urólogos madrileños Alfonso y Emilio de la Peña con
notable éxito, llegando a alcanzar una cifra de 730 anestesias epidurales realizadas
en 1950.
La litiasis vesical seguía siendo
una afección urológica frecuente en los niños. En España, durante la segunda
mitad del siglo XIX, se publicaron casos de talla vesical practicadas en edad
pediátrica por Francisco Cortejarena, Enrique Suender, Federico Rubio, Juan
Creus y José Ribera. Creus introdujo en 1874 una nueva técnica de talla
perineal lateralizada, que fue abandonada por casi todos los cirujanos a
excepción Cortejarena. A partir de 1900, comienzan a publicarse en España casos
de talla vesical suprapúbica en niños como los de Carlos Negrete, Rafael Mollá,
José Ribera, Ángel Pulido Martín y otros que, por su mejores resultados, van
postergando a la talla perineal. Por entonces, con frecuencia se utilizaba el
cloroformo como agente anestésico pero que no estaba exento de complicaciones
graves como demuestran los dos casos de fallecimiento reportados por
Cortejarena en 1874.
En las primeras décadas del siglo
XX, Carlos Negrete, Pedro Cifuentes y Manuel Serés practicaron pielotomías y
nefrectomías en niños por cálculos renales, Castro y R. Resa intervienen niños
con sarcoma de próstata, Pablo Lozano opera un sarcoma de testículo, y T.
González Corominas e Isidro Sánchez Covisa intervienen a niños con
tumores renales. Los anestésicos usados en estas operaciones fueron el cloroformo,
en la mayoría de los casos, y ocasionalmente el éter, del que eran partidarios Sánchez
Covisa y Recasens. Fueron referidas complicaciones graves y, en algunos casos,
seguidas del fallecimiento del niño. En las primeras décadas del siglo XX, M.
Torelló y E. Roviralta defendieron la anestesia con avertina rectal, y para
niños recién nacidos la pequeña
borrachera con coñac o güisqui. Otros cirujanos, como R. Vara, usaron con
éxito la raquianestesia en los niños.
En conclusión, el cloroformo fue
el anestésico principal empleado en España durante el siglo XIX, seguido de la
incipiente anestesia local con cocaína, aunque muchas operaciones seguían
siendo realizadas con los pacientes despiertos o semianestesiados. A principio
del siglo XX el cloroformo es sustituido por el éter, uno de los anestésicos
más usados en las clínicas urológicas, tan sólo desplazado con el advenimiento
de la raquianestesia, que también tuvo una fuerte implantación en la cirugía
urológica, lo mismo que ocurrió con la anestesia local. La avertina rectal y el
evipán sódico endovenoso también tuvieron aceptación por muchos urólogos, pero
no más allá de los años cincuenta donde se va a producir una profunda
transformación con la llegada a España de los nuevos agentes anestésicos. Los urólogos
españoles no supieron valorar inicialmente la importancia de la anestesia
epidural, propuesta por Fidel Pagés, pero acabaron aceptándola a partir de la
cuarta década del pasado siglo.
Cómo citar este artículo:
Lancina Martín JA. Comienzos de la anestesia en la cirugía urológica en España [Internet]. Doctor Alberto Lancina Martín. Urología e Historia de la Medicina. 2014 [citado el]. Disponible en: https://drlancina.blogspot.com/2014/10/comienzos-de-la-anestesia-en-la-cirugia.html
Lancina Martín JA. Comienzos de la anestesia en la cirugía urológica en España [Internet]. Doctor Alberto Lancina Martín. Urología e Historia de la Medicina. 2014 [citado el]. Disponible en: https://drlancina.blogspot.com/2014/10/comienzos-de-la-anestesia-en-la-cirugia.html
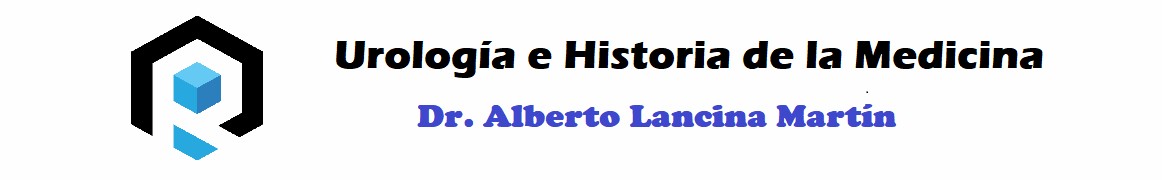



.jpg)
.jpg)


.jpg)
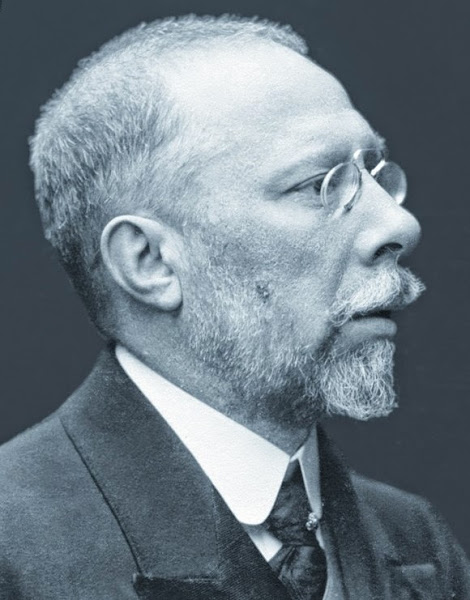









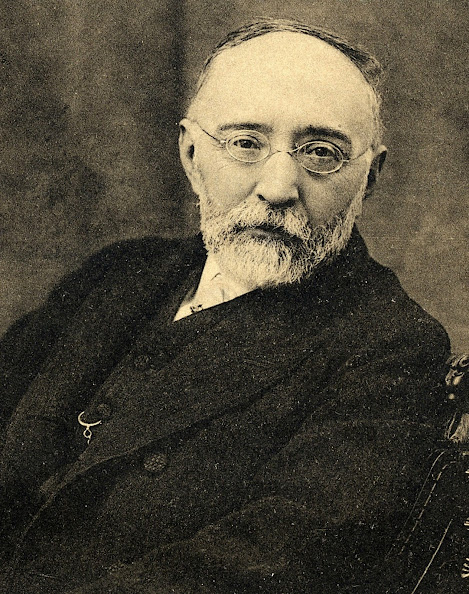
No hay comentarios:
Publicar un comentario